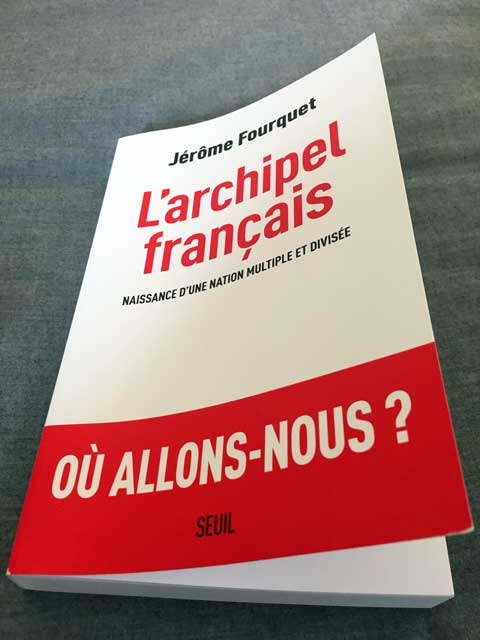Notre Dame es, con sobradas razones, el lugar más representativo de la capital francesa, por encima de otros rodeados de igual prestigio, como la Torre Eiffel o el Palacio del Louvre. Pero ella ha sido, en la historia, símbolo de una sociedad que ha ido transformándose
Al volver a ver algunos registros fotográficos que tomé de esta catedral el verano pasado, me planteé la cuestión de la fe de los franceses en la iglesia católica, así como las consecuencias de la creciente pérdida de relación de esta sociedad con las creencias religiosas. De Notre Dame se puede decir lo evidente, información que bien puede consultarse en la red, en relación a su arquitectura de estilo gótico, o de los más de 800 años que lleva, desde que se comenzó su construcción en 1.163, como representante de la fortaleza de la iglesia en el país galo, o de su reconocimiento actual como un monumento pleno de belleza, motivo que le merece ocupar el primer puesto en número de visitas por año, en la capital más turística del mundo. Notre Dame es, con sobradas razones, el lugar más representativo de la capital francesa, por encima de otros rodeados de igual prestigio, como la Torre Eiffel o el Palacio del Louvre. Pero ella ha sido, en la historia, símbolo de una sociedad que ha ido transformándose. Durante más de quinientos años fue el epicentro del aumento progresivo del poder de la iglesia católica hasta lograr una situación hegemónica en el país. Retratada en uno de los pasajes más memorables de la cultura francesa, su imagen fue inmortalizada por Víctor Hugo a través de su personaje Quasimodo, que la habitaba como un mundo cerrado y pleno, antes de que su armonía viniera a ser interrumpida por la emergencia de una figura, femenina para mayores señas, que deslizaba graciosamente su humanidad por los mares embravecidos de la París lejana, mientras era contemplada por el desdichado con una mezcla de fascinación y arrepentimiento. En el romance de Víctor Hugo la catedral de Notre Dame representa al pueblo francés; su solidez, hecha de piedra y tiempo, remite a la propia constitución de la sociedad; su riqueza como patrimonio de un tipo particular de arte, el gótico, es fieramente defendida por Hugo; y su fortaleza se erige como el gran símbolo de la identidad francesa. Cambiaron los tiempos y otra imagen femenina vino a torcer el curso de los habituales servicios religiosos y a perturbar la paz del fantasma del jorobado. En tiempos de la revolución francesa fue declarada la guerra contra la religión, y en medio de los hechos, tan abruptos como confusos y exaltados, el altar mayor sirvió de escenario para la consagración de Sophia, nombre y figura femenina con la que se pretendió implantar, a partir de la simulación de un rito sagrado, el culto a la “Diosa Razón”. ¡Habrase visto cosa más contradictoria! Fue esta la manera de afirmar la supresión de toda convicción religiosa y el abrazo ciego de la técnica y el saber científico como reemplazo, tiempos en que el movimiento revolucionario decidió proclamar una especie de credo cívico, destinado al culto al Ser Supremo. El esfuerzo por instaurar un régimen laico tenía también un fuerte trasfondo económico pues pretendía la incautación de bienes y propiedades de la iglesia católica para financiar el naciente Estado, y, no obstante este cometido de orden práctico, lo que se ha conocido como la Campaña de Descristianización, tuvo en el ofrecimiento a la razón del altar mayor de Notre Dame su acto más representativo. Aunque de estos hechos se derivaron días de persecución y ejecuciones, la tendencia fue revertida y las furias aplacadas por la intervención de Napoleón, quién llegó a un nuevo acuerdo con el Papa Pio VII cuyos términos quedaron consagrados en el Concordato firmado en 1801, acuerdo que estuvo vigente hasta 1905 cuando, bajo el gobierno de la Tercera República, se instituyó el estado laico. De ahí en adelante lo que sigue es un declive lento pero progresivo de la fe cristiana en el país galo, fenómeno que se acelera notablemente en la segunda mitad del siglo XX, y que tiene actualmente como efecto más notorio la ausencia de fieles en las iglesias, lo que es apenas un síntoma de la pérdida de las tradiciones cristianas de la población francesa contemporánea. En su libro L’archipel Français, Jérôme Fourquet indaga sobre las razones que han provocado el desmembramiento de esta sociedad, convirtiendo a cada ciudadano en una isla difícilmente agrupable y, por tanto, casi imposible de ser dirigida y gobernada. El investigador inició sus pesquisas recopilando información sobre hábitos y costumbres actuales como el tatuaje, el auge de las relaciones homosexuales, la tendencia creciente al vegetarianismo, la propagación de los grupos en defensa de los animales, etc. Los datos que dan cuenta del fenómeno de adhesión a estos pequeños círculos en los que se comparten las mismas aficiones o convicciones respecto de alguna situación o práctica social, fueron comparados con la evolución de las creencias religiosas, sobre todo de la religión católica. En un mismo período histórico, tomando como punto de partida el siglo XVIII en el que, según la afirmación del autor, el 95% de los pobladores franceses eran creyentes, él ha concluido que estas aficiones, transformadas en prácticas que se extienden a la identidad y a los modos de vida, han venido a reemplazar los valores tradicionales asociados a las instituciones religiosas, específicamente a la religión católica en Francia. El descenso de la práctica religiosa se ha constatado a partir de diferentes registros y variables, y se ha ampliado de tal forma que es posible contemplar las transformaciones que en este sentido han sufrido las diferentes regiones, muchas de ellas hace menos de un siglo de carácter fuertemente conservador y cohesionadas por sus convicciones, más allá que por sus características de clase social, ocupación, o preferencia política. Lo que afirma el autor en su libro es que este factor aglutinante ha dejado de existir, lo cual puede evidenciarse en gestos simples pero con un gran potencial de mostrar la realidad social, y de los cuales ha seleccionado entre otros ejemplos algunos de los siguientes: la escogencia de los nombres para los recién nacidos, entre los cuales el prenombre María casi ha desaparecido del país, entre otros apelativos asociados a la profesión de la fe católica; el descenso del número de matrimonios y aumento de los divorcios; o el incremento de la cantidad de nacimientos acontecidos por fuera de la institución matrimonial. Adicionalmente a todos estos acontecimientos, que dan cuenta de un fuerte retroceso del cristianismo, el país ha estado sometido simultáneamente a un importante proceso migratorio, el cual se ha acentuado con mayor fuerza durante las últimas décadas. En palabras del autor: Paralelamente a esta dislocación de la matriz católica estructurante que se acelera en el curso de las décadas anteriores, causando a su paso numerosas reacciones en cadena, nuestro país ha conocido igualmente, en el mismo período, una inmigración significativa. Este fenómeno se traduce en el paso de una sociedad demográficamente homogénea (hasta los años 1970) a una sociedad etnoculturalmente diversa”. Guiado por la pregunta de “¿A dónde vamos nosotros?”, el autor trata de descifrar las lógicas del comportamiento social contemporáneo, ampliamente diversificado, aislado e imposible de aglutinar, razón que ha provocado un alejamiento de las antiguas posiciones ideológicas de derecha o izquierda, estructura bajo la cual se había regido la política francesa en el último siglo, propiciando la irrupción de fenómenos asociados con la última elección presidencial, e, incluso, situación que se considera de vital importancia en el intento de comprender el episodio que ha tomado por sorpresa a pensadores y políticos del país, el movimiento social de los Gilets Jaunes. La pregunta no puede ser más elocuente. En el país de la razón el camino parece haberse extraviado y el horizonte se presenta incierto. Desconcertados, los franceses asisten a los acontecimientos preguntándose por lo bajo y no sin cierto nivel de inquietud: ¿a dónde vamos nosotros? Para retomar el hilo de este escrito, es forzado decir que la iglesia no parece ya más un destino al cual dirigirse para procurarse alguna respuesta. Por eso, contemplando la belleza innegable de las fachadas de Nuestra Señora de París, no puedo dejar de preguntarme por la transformación que, nuevamente, se ha operado sobre esta anciana institución, que no cesa de adaptarse a los cambios de los tiempos. Ahora, vacía de fieles, ella es lugar de peregrinación turística, como una estatua o un puente, y su sentido sacro parece agotado, o por lo menos completamente relegado al lugar de los trastos viejos e inservibles. Se adjudica a Víctor Hugo la intención de la novela que lleva el nombre de la catedral a la búsqueda de una manera de defenderla, en su condición de patrimonio de la arquitectura gótica, de quienes demolían todo lo viejo en la capital francesa de aquellos días. ¿Será que vendrá algún otro Hugo contemporáneo que encuentre una manera de salvarla, no ya de la demolición, puesto que su transcendencia como edificio está bien reconocida, sino de su derrumbe como lugar sagrado, restituyendo en ella la profesión de fe como principio y objeto de su existencia, u otorgando a su presencia algún otro significado que venga a revitalizar la endeble cohesión social de la sociedad francesa? Esperemos que la inagotable capacidad creativa y vanguardista de este pueblo, que antaño nos ha aportado tantas y valiosas luces, halle alternativas para que, en el camino de adaptación continua de esta insignia de la identidad nacional, ella no quede reducida a mero lugar de espectáculo, condenada eternamente a servir, como hoy lo hace, de telón de fondo a innumerables fotografías y a la maldición del selfie de los muchos desentendidos que hoy la contemplan solo en calidad de bello paisaje.