Por, Gustavo Colorado Grisales |
Supongo que a todos ustedes les pasó: de niños, cuando se acomodaban frente a su programa de dibujos animados favorito, no tardaban en sospechar que algún titiritero loco manejaba los destinos de esos personajes desquiciados- en el más preciso sentido de la palabra- siempre al borde de precipitarse a lo más profundo del abismo.
De El correcaminos a Bugs Bunny, de Tom y Jerry a La pantera rosa, y de Tribilín a Porky, pasando por la nave de Los supersónicos, todos a una habitan un mundo urdido a las puertas del delirio.
Algunos teóricos de la cultura de masas todavía aseguran que los dibujos animados son una vertiente del surrealismo, concepto este último que haría vomitar al autor que nos ocupa hoy: el norteamericano Thomas Pynchon.

La razón es sencilla: para el escritor nacido en Nueva York en 1937, la vida es lo suficientemente hipérbólica y monstruosa como para precisar de teorías adicionales.
En un intento de llegar a la medula de esa desmesura, Pynchon se dio a la gozosa tarea de escribir novelas con títulos como Vineland, V., La subasta del lote 49, El arco iris de gravedad, Mason y Dixon y Contraluz.
Todas ellas están hermanadas, aparte de un estilo fragmentario y pleno de digresiones – como corresponde a una época marcada por la fugacidad- por una feroz animadversión hacia el modelo de vida norteamericano, marcado por la frivolidad y el consumo sin límites.
Es decir, la quintaesencia del capitalismo tardío.
Con esos precedentes ¿Imaginan una dimensión donde los dibujos animados son el mundo real y este último una caricatura donde los humanos chapotean en su fango primordial, y sin esperanzas a la vista?
Bueno, ese mundo es posible en las novelas de Thomas Pynchon, un hijo del cine, la televisión, los cómics y el rock and roll: no por casualidad llegó a la edad adulta cuando esas formas de la cultura popular estaban en su apogeo.
Por eso, en últimas, su obra toda está cruzada por ese tipo de carcajada solo posible en los límites de la más extrema lucidez.
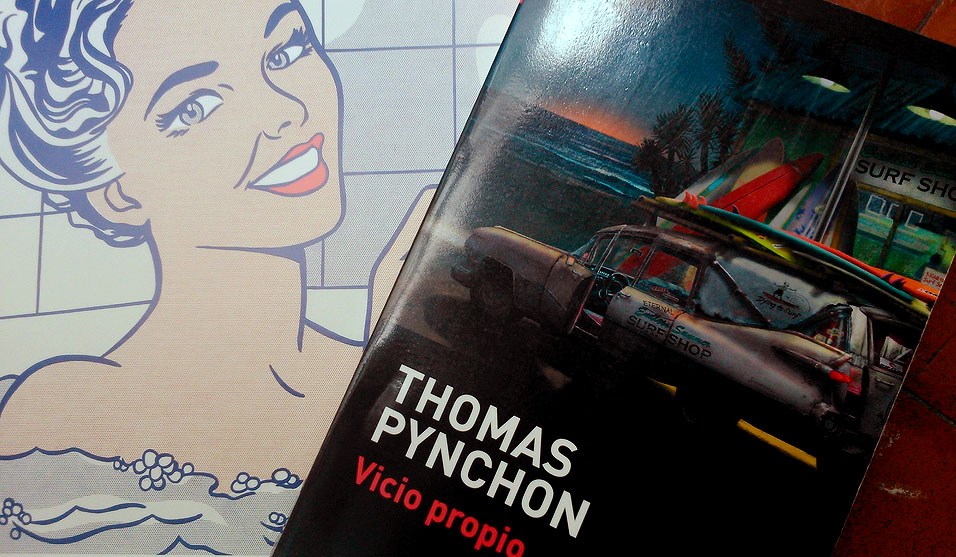
En Vicio propio, Pynchon parece haber alcanzado esos límites.
Se trata de un hilarante relato, cruzado por otros relatos, en los que no deja en pie ninguno de los mitos sobre los que se edificó El sueño Americano: la familia, el dinero, el ahorro, la democracia, las sectas de todo tipo y, sobre todos ellos, el improbable Destino Manifiesto del país de Tom Paine.
Para muestra, un fragmento de la página ciento dieciocho:
“ En su guarida de la playa, había una pintura en terciopelo de Jesús surfeando con el pie derecho por delante sobre una tabla toscamente tallada con outriggers, que pretendía sugerir un crucifijo, por más que se hubiera practicado poco surf en el mar de Galilea, lo cual no suponía gran problema para la fe de Flip. ¿Qué era caminar sobre las aguas sino la expresión con que la Biblia se refería al surf? Una vez, en Australia, un surfista local, que sostenía la lata de cerveza más grande que Flip viera en su vida, incluso le había vendido un fragmento de la Santa Tabla Verdadera.”
Puestos a juegos fáciles, podríamos afirmar que se trata de una muy ingeniosa obra inscrita en el género de la novela negra, ese instrumento narrativo forjado por los escritores norteamericanos de mediados del siglo xx para escudriñar en las entrañas podridas de su país.
Pero vamos sin prisas: tratándose de Pynchon podríamos estar ante una brillante parodia del género.
Doc Sportello es un errático investigador privado que, entre otros negocios, intenta descifrar las claves de la desaparición de Mickey Wolfmann, magnate de la construcción y amante de un viejo amor de Doc.
En su búsqueda debe atravesar un interminable campo minado por las drogas que fueron casi de obligado consumo en Los Ángeles y en toda esa California en tránsito de los sólo en apariencia idílicos años sesenta hacia las expresiones más brutales del capitalismo, entronizadas como única forma posible de vida por el catecismo de las grandes corporaciones.
Doc mismo consume cuanta sustancia se le cruza en el camino. Por esos días, medio mundo buscaba la redención mediante la ingestión de alguna pastilla. El ácido lisérgico, el legendario y diabólico LSD, era algo así como una clave para abrir las puertas de la percepción de las que hablara el poeta William Blake, elevadas a la categoría de liturgia en los sesenta por el músico de rock Jim Morrison.
Porque el rock and roll es la banda sonora de esta novela de cuatrocientas veintidós páginas en las que, más allá de las apetitosas rubias que surfean en las playas de California y buscan entre los ejecutivos jipis algún buen ejemplar para llevarse a la cama, se escucha el estruendo de las bombas de napalm arrojadas sobre los vietnamitas y el avance de las excavadoras que echan por tierra barrios enteros, en una nueva avanzada de la codicia urbanizadora.
Al fondo, muy al fondo, se ve la estela de miedo dejada por La Familia Manson luego de los crímenes cometidos en la noche del 8 de agosto de 1969, apenas dos años después del llamado Verano del Amor.
Más acá, en primer plano, presenciamos con nitidez las revueltas de los negros del sector de Watts, en Los Ángeles, y su sangrienta represión por parte de la policía.
De vez en cuando, como otro capítulo más de los dibujos animados, el presidente Richard Nixon asoma su hocico en la pantalla del televisor para recordarles a sus asustados ciudadanos que él sigue allí, como garante de su seguridad y gran vigilante de sus miedos diurnos y nocturnos.
Ciudadanos como Motella y Lourdes, dos pelanduscas de línea dura, capaces de diálogos como éste:
- Oohhh, sólo me preguntaba cómo sería meterse en la cama con alguien que tiene el nombre de otra persona tatuado en el cuerpo.
- No veo el problema, a no ser que lo único que hagas en la cama sea leer- murmuró Lourdes.
Esas son la California y la Norteamérica narradas por Thomas Pynchon en esta diatriba despiadada contra un país y una manera estar en el mundo que constituye en sí misma un vicio propio.














