Le debo a don Raúl Faín Binda, de BBC Mundo, el recuerdo del siguiente diálogo entre Alicia y el gato de Cheshire, en una de las páginas de Alicia en el país de las Maravillas:
– “Todos somos locos aquí. Yo estoy loco. Tu estás loca”
-“¿Cómo sabes que estoy loca?” dijo Alicia”.
-“Debes serlo, o no habrías venido aquí”.
Ese aquí puede ser Enfield, la ciudad de Massachusetts donde transcurren las desventuras sin cuento de los personajes de La broma Infinita, la novela del escritor estadounidense David Foster Wallace, muerto por suicidio a los cuarenta y seis años, en 2008. No hay una sola página en la que no habite al menos un personaje desquiciado por el peso del entorno, de la historia personal o de los espectros desatados una milésima de segundo después del Apocalipsis.
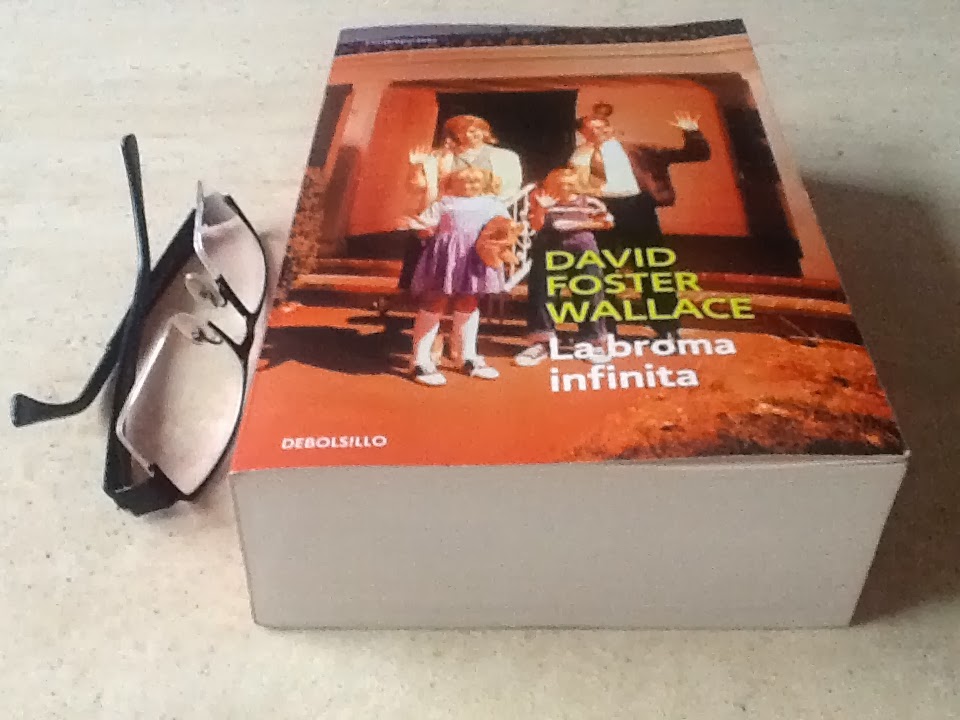
Jim, el padre de los Incandenza, pone fin a sus días introduciendo la cabeza en un horno de micro ondas. La elección del método no es resultado del azar: el artefacto opera a modo de alegoría de una comunidad que, por indolencia o falta de tiempo, no puede permitirse el lujo de alimentarse con productos frescos. Por eso todos andan con la cabeza más o menos recalentada.
Estamos en la Norteamérica de la interdependencia. México y Canadá han sido absorbidos por su vecino. Los días son los del Tiempo Subsidiado y los años no se cuentan en cifras sino que llevan nombres como Año de La Muestra del Snack de Chocolate Dove, Año de la Ropa Interior Para Adultos Depend o Año de Los Productos Lácteos de la América Profunda.
Es decir, hablamos de un territorio gobernado por las corporaciones y por la pulsión del consumo como única motivación real: el mundo profetizado por los filósofos y los artistas de mediados del siglo XX.
En ese universo las viejas experiencias religiosas fueron suplantadas por una entelequia denominada entretenimiento, que lo gobierna todo. A la búsqueda de una forma perfecta de ese entretenimiento dedica parte de su dislocada vida el padre de Hal, Mario y Orin Incandenza. En su intento fallido deja para la posteridad una colección de películas inclasificables para los críticos.
Pero Jim Incandenza es también el fundador de una academia de tenis basada en los principios espartanos del sacrificio y la renuncia a los placeres: una especie de parábola sobre la religión del éxito a toda costa como principio y fin de todas las cosas.
Como en los viejos ritos, esa cosmovisión exige a las criaturas la renuncia de sí mismas a modo de cuota por el reino prometido.
Sin embargo, más temprano o más tarde los oficiantes deben enfrentarse a la antigua e ineludible pregunta: ¿Cuál es el sentido de todo esto?
A menudo, la respuesta consiste en meter la cabeza en un horno de micro ondas o apelar al infinito catálogo de narcóticos disponibles en el mercado, porque a esta altura del juego late la sospecha de que el combustible más solicitado por los norteamericanos del posmilenio no es el petróleo si no la droga, desde el casero Valium hasta los compuestos más mortíferos. Al fin y al cabo la alucinación química es la única manera de ajustarse a los nuevos ritmos y de soportar los desafíos que se impusieron a sí mismos
A ratos, Enfield parece la escenografía trucada de un capítulo de Los Simpsons. O el sórdido arrabal donde transcurren las desoladas canciones de Tom Waits. Allí palpitan el desasosiego del sexo, las violencias veladas al interior de la familia, las mezquindades profesionales y la paranoia política latente en todas las variantes del fascismo. Como paliativo se ofrece el discurso huero de las sectas nueva era o la alienación refinada de las organizaciones promocionadas como salvación frente a las drogas o el alcohol.

Al final de las casi mil doscientas páginas de la novela asistimos al delirio agónico de Gately, el delincuente drogadicto que en el sopor de la fiebre rescata fragmentos de su propio pasado como restos de un naufragio que es el de todos: el suyo y el de los ciudadanos del siglo XXI navegando a la deriva a bordo de esta nave de los locos que la pluma impagable de David Foster Wallace nos legó a modo de espejo.














