De niño, frente a la pantalla del televisor en blanco y negro, siempre me fascinó la torpe obstinación del coyote persiguiendo a ese pájaro zanquilargo por un desierto infinito.
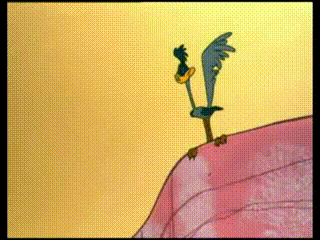
Como todas las personas a esa edad vi decenas, cientos de veces los mismos episodios sin que llegara a cansarme la repetición.
Había una suerte de misterio en esa sucesión de equívocos.
Ni los explosivos, ni las flechas ni las trampas artesanales le ayudaban mucho al coyote en su propósito: a última hora, cuando estaba a un tris de atrapar su presa, ésta se le escurría de las garras. Algo pasaba siempre: o la pólvora estaba húmeda o le estallaba un segundo antes de arrojarla. Las flechas erraban el blanco o chocaban con objetos surgidos de la nada. En fin, que la trampa se atascaba y el perseguidor terminaba adolorido y atrapado por su propio artilugio.
Tardé unas cuantas décadas para entender con algún grado de racionalidad que en esa historia palpitaba una metáfora sobre las cosas inasibles: el deseo, la dicha, el amor. Es decir, la vida misma.
Y entonces me resultó ineludible pensar en Sísifo empujando su piedra cuesta arriba en medio de grandes fatigas… solo para reiniciar la tarea pocos metros antes de llegar a la cima. O al menos a lo que él creía que era la cima.
Igual que en la historieta.
O mejor dicho: igual que en cada segundo, en cada minuto, en cada día, en cada año de nuestra existencia.
Por eso se queman muñecos de Año Viejo y se brinda en la medianoche del fin del ciclo anual: para regalarnos la ilusión de que el pasado queda atrás y de paso creer que, ahora sí, vamos a alcanzar al Correcaminos de la propia vida.
Asunto imposible de entrada porque perseguidor y perseguido son en realidad la misma criatura. Echamos a volar espejismos para olvidarnos del vacío que, como el desierto, se extiende entre nuestro punto de partida y el de llegada. Entre la nada que nos precede y la que nos sucede.
Como nos lo han explicado tantas veces, desde antes de la escritura los mitos tratan de hacer comprensible el enigma de nuestro tránsito por el mundo. Todos los anhelos, los miedos, las fatigas, las obsesiones y los desencantos se resumen allí. Por eso trascienden el campo del arte y la literatura para devenir espejos, cifras de nuestra aventura personal y colectiva.

España, 1650
Allí está, por ejemplo, el mito del vampiro atravesando siglos y geografías para recordarnos la desesperación del hombre viejo que busca en la piel, en la sangre de las muchachas un último aliento que le permita recorrer el tramo final.
O el más socorrido de todos: Prometeo sediento de infinito, encadenado a la roca de su propia impotencia.
Siglos atrás, los ancianos de la tribu estaban encargados de cuidar y multiplicar esa suerte de galería de espejos en que se mirarían sus sucesores.
Los hijos de esta época disponemos de otros artefactos para contemplar el reflejo propio y el ajeno. Tenemos el cine, la televisión, las revistas, los discos, internet y unos cuantos artificios cada vez más sugestivos.
Pero no debemos confundirnos con el ropaje. En el fondo es lo mismo: millones de seres persiguiendo algo entrevisto en sueños o escuchado en medio de una conversación distraída.
Justo en ese punto se desata una cacería en la que dejamos pedazos del propio pellejo, como señales regadas al azar hasta que solo queda un montoncito de huesos ardiendo en el desierto.
Igual que en la historia de Sísifo y el Correcaminos.















Es notable cómo asuntos supuestamente irrelevantes nos sugieren interrogantes fundamentales. Hace unos días un viejo amigo propuso un cambio de categoría: en vez de homo sapiens, deberíamos hablar de homo interrogantis, porque, decía, para pensar es necesario antes interrogarse, con tres etapas: por qué, porque, porqué. Y eso me hizo recordar dos incidentes que marcaron mi evolución, uno de pantalones cortos y otro de adolescente. El primero, cuando mi padre me hizo notar que acaso el verdadero propósito del cura que pasaba el noticiero No-Do con los dibujos animados, después de misa, no era nuestro esparcimiento sino el adoctrinamiento en el franquismo. El segundo, cuando leí en una antología de ciencia ficción un cuento clásico sobre un científico que había cultivado en una probeta una colectividad de microorganismos pensantes, que sobresalían en ciencias. Su vida era muy breve y en instantes podían desarrollar investigaciones que al científico le llevarían meses en su laboratorio. Los diminutos genios recibían instrucciones de su “dios” (así concebían a su creador) y resolvían para él los problemas más complejos en pocos minutos. No recuerdo el remate del cuento, pero la metáfora de ese dios cínico y egoísta me llevó a preguntarme en qué creía y por qué, o por quién y para qué nos estamos deslomando día tras día.
” Fue durante muchos años, un romance al menos tan persistente como el de Silvester and Twitter”. Así empieza una novela de Thomas Pynchon, mi querido don Lalo.
Como bien se sabe, la exploración de los universos de la cultura popular ha sido una constante en la obra del escritor norteamericano. El rock, el cine, las revistas y la televisión con sus sagas de dibujos animados, son una presencia constante en sus novelas.
En mi caso, siempre me ha inquietado lo que tantos han señalado ya: que los dibujos animados no son sólo ” historietas para niños” , como quisiera el lugar común.
La violencia, los prejuicios, la represión sexual y sus consiguientes neurosis subyacen en esa desopilante secuencia de personajes y situaciones.
En este caso, la relación de amor y odio entre el coyote y El correcaminos es toda una saga sobre los deseos frustrados y, sobre todo, la ineludible carga de derrota que comportan las decisiones humanas.