Los protagonistas de esta novela son hijos legítimos del siglo XXI
En el lenguaje de la música sinfónica ,el arte de la fuga da lugar a una paradoja: se trata de una pieza que avanza todo el tiempo volviendo sobre sí misma. Son las variaciones sobre una nota o un tono preestablecidos los que marcan un salto adelante en el que la pieza se enfrenta consigo misma, como en un infinito juego de espejos.
Quizá sin ser consciente de ello, el narrador de Mi unicornio azul, la novela de Rigoberto Gil Montoya, ganadora del premio de La universidad de Antioquia en su edición 2014 apela al arte de la fuga como soporte narrativo.
Vistas las cosas de esa manera, no resulta casual que el título de la obra haya sido tomado de una canción homónima del cantor cubano Silvio Rodríguez, que en su momento operó a modo de banda sonora de las utopías políticas de varias generaciones de latinoamericanos entre las décadas de 1970 y 1990. “Mi unicornio azul ayer se me perdió”, reza uno de los versos.
Muy pronto descubrimos que el unicornio azul es el nombre de la utopía.
En la novela el punto de fuga, vale decir, la pieza narrativa es un campus que puede ser el de cualquier universidad latinoamericana, desde México hasta la Argentina.
Como muchos lo han advertido, el campus funciona como síntesis de la sociedad toda, con su entrelazamiento de contradicciones, expectativas, ideologías y deseos de los grupos y los individuos.
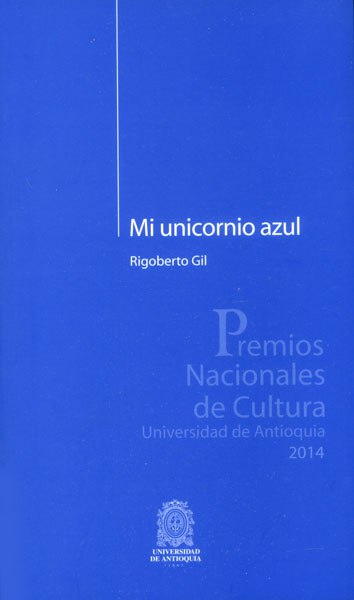
Desde ese foco se tejen y destejen los destinos de los protagonistas de Mi unicornio azul. Un día cualquiera la rutina se ve sacudida por la protesta de grupos de estudiantes y profesores hermanados por la furia y por una antología de consignas que en su constante repetición condensan su visión del mundo.
Hasta allí el episodio puede alimentar una buena crónica acerca de una jornada de protesta estudiantil: el amasijo de jóvenes que esgrimen pancartas, entonan cánticos, recitan frases transmitidas de una generación a otra de inconformes y de vez en cuando enarbolan como estandarte un cigarrillo de marihuana o hacen explotar algún artefacto, es portador de un colorido que hace atractivo por sí solo el relato.
Hasta que uno descorre la primera cortina y descubre que muchos destinos en desbandada se entrecruzan una y otra vez, dejando ver un tapiz cuyas puntadas nos hablan de muchas vidas que escapan antes de que alguien pueda aprehenderlas.
Uno de esos puntos responde al nombre de Juliana. Es una incendiaria y atractiva muchacha que va por el campus como por el mundo. Sus consignas y reclamos no difieren mucho de los de sus padres, salvo que ella es joven y, a diferencia de quienes la precedieron, desconoce el rostro de la derrota. Viéndola fugarse de su propio centro resulta inevitable evocar los versos iniciales del poeta catalán Jaime Gil de Biedma:
“Como todos los jóvenes/ yo vine a llevarme la vida por delante”, escribió el español en un poema titulado Que la vida iba en serio.
Los protagonistas de Mi Unicornio azul están todos convencidos de que la vida, empezando por su ruidosa protesta, va en serio. Como todos los creyentes, carecen de la saludable dosis de sentido del humor necesaria para tomar distancia de los acontecimientos y acceder por ese camino a la percepción de su talante absurdo.

Por fortuna para la novela y sus lectores al narrador le sobra sentido del humor que les falta a los otros. Y lo posee porque se sabe derrotado de antemano. Esa condición, bien lo sabemos, es patrimonio exclusivo de los lúcidos.
Asediado desde todos los costados por los peligros que acechan entre el lenguaje cifrado de los sistemas y las computadoras, el narrador tiene su propio punto de fuga: el cuerpo de Juliana. Lo desea y asedia con la vehemencia de quien sospecha que no hay redención posible más allá de la piel. Imagina y sueña. Imagina y sueña esas humedades que se evaporan en medio del estrépito de una jornada que todos quisieran heroica pero no va más allá de la puesta en escena, cuando no de la impostura de quienes son demasiado cínicos para creer en la validez de lo que hacen.
Un par de décadas atrás todavía podía hablarse de historias de amor enlazadas con las luchas políticas. Vuelve a la memoria la trama de Años de fuga, uno novela que en su momento significó el ajuste de cuentas del escritor Plinio Apuleyo Mendoza con sus propias ilusiones perdidas y con ellas todas las de su generación.
Pero los protagonistas de esta novela son hijos legítimos del siglo XXI y por eso solo persiguen sus propios deseos, una fantasmagoría todavía más inalcanzable que las de años anteriores, pues se desvanece con solo pensarla.
Escuchándolos hablar en esa suerte de coro armado con las secreciones del propio malestar uno entiende porque escapan todo el tiempo: si llegaran a encontrarse con algo concreto… digamos la realidad efímera y consistente a la vez de una revolución, retrocederían despavoridos.
Después de todo, la historia les ha probado con creces que no hay posibilidad más terrible para quien se alimenta de utopías que encontrarse con una revolución entre las manos.

Mientras escapa de su perseguidor, Juliana ensaya el viejo mantra de la las frases hechas, siempre tranquilizador porque parece aprisionar la incierta realidad en un manojo de palabras. No por casualidad los militantes las recitan y repiten con el mismo fervor de quien eleva una plegaria a sus dioses olvidados.
Para curarse de sus terrores Juliana corre hacia el cuerpo y las conjeturas disfrazadas de certezas de su profesor, un viejo zorro de la seducción enamorado de sus propias artes, ya que no de las muchachas que se cruzan en su camino. Si no puede creer en las ideas políticas o en las teorías de la ciencia, mucho menos puede creer en el amor, al fin y al cabo la idea más descabellada de todas.
Como sucede con todas las fugas, las urdidas por el narrador de Mi unicornio azul pueden no tener fin. Para resolverlas nos queda un atajo: interpretarlas como un ajuste de cuentas del escritor- Ya que no del narrador- con su propia generación.
Es así como van sucumbiendo a la lluvia ácida del lenguaje y la ironía los integrantes de cuantas sectas han surcado los caminos del mundo en el último siglo: comunistas, fascistas, feministas, ambientalistas, grupos nueva era, gnósticos, creyentes en la reencarnación, metaleros, emos, punkeros, sindicalistas y una cohorte más numerosa que las legiones infernales del Antiguo y Nuevo Testamento.
Extraviados en una época que, igual que todas, carece de rumbo, se aferran a las ideas fijas como quien encuentra un madero en medio de un naufragio, para descubrir un instante después que el leño no puede con el peso de tanta desesperación.
En una súbita variante de las leyes de la fuga musical, los protagonistas de la novela de Rigoberto Gil emprenden entonces la huida hacia abajo, es decir hacia las profundidades abisales.

En este caso están encarnadas en la exasperación sexual de unos personajes que se buscan con una avidez alimentada de una desazón que es política, porque se sabe portadora de mensajes que de ser acogidos solo podrán conducir a desastres mayores y a la vez existencial porque intuye que tras las urgencias del cuerpo alienta el animal nunca saciado de la decepción.
Hace cosa de tres décadas, un desesperado escribió la siguiente frase en una de esas tabernas vanguardistas a las que acudían los revolucionarios de entonces en busca de un cuerpo para apaciguar los propios terrores mientras al fondo sonaban canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés :
“Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Y cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor”.
Desconocedores de los efectos afrodisíacos de las luchas políticas, y todavía más ignorantes acerca de los poderes incendiarios de las secreciones sexuales, el narrador y los protagonistas de Mi unicornio azul van, igual que nosotros, en una eterna y errática fuga que, si contamos con suerte, nos recompensará con la imagen del propio rostro estropeado por tanta ilusión fallida, reflejada en el fondo de un espejo hecho tan solo de palabras.














