La novela de Barth es una permanente puesta en duda del sentido de la identidad y, por lo tanto, de la realidad.
“Ningún recuerdo es indudable” sentenció Bertrand Russell aludiendo a la frágil condición de la memoria como recurso para dar cuenta de la experiencia.
Siguiendo esa misma línea Henry Burlingame, uno de los protagonistas de El plantador de tabaco, la tercera novela de John Barth, lo dice de esta manera:
“Toda aserción sobre la propia existencia es un acto de fe imposible de verificar”.
Henry es algo así como el mentor y escudero de Ebenezer Cooke, quien desembarca en Maryland como poeta laureado, investido por Lord Baltimore, ungido a su vez por el rey de Inglaterra.
Algo así. Porque la novela de Barth es una permanente puesta en duda del sentido de la identidad y, por lo tanto, de la realidad. Pronto descubrimos que Henry puede ser muchos hombres, dependiendo de los intereses en juego… o de la pura necesidad. A su vez, Baltimore deja de ser Lord y el rey está a punto de perder el trono y la cabeza.
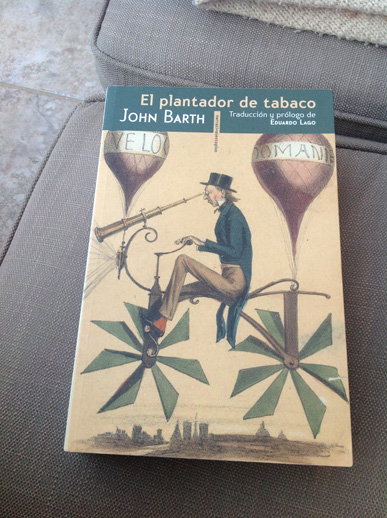
A lo largo de un millar de páginas el narrador nos devuelve a viejos tópicos transitados por la literatura desde hace siglos : la personalidad como impostura, la Historia como disparate, la identidad como un interminable equívoco son el trasunto de esta aventura de marinería, que en cada uno de sus capítulos deviene una y otra vez metáfora del absurdo.
Al contrario de lo que suele creerse, la identidad es variable y ondeante, como dijera el filósofo. Y los protagonistas de El plantador de tabaco dan cuenta de ello a cada paso. A caballo entre la locura de Don Quijote y el cinismo de Swifft la obra de Barth es una travesía delirante entre la Inglaterra y la América de los siglos XVI y XVII. Las turbulencias de la historia se cruzan con el tormento de los destinos individuales para dar paso a una sucesión de malentendidos, que lejos de resolverse en el juicio adelantado al final de la obra desembocan en un mundo donde no hay certezas posibles.
Si Don Quijote rinde tributo a los mitos de la caballería andante, El plantador de tabaco deviene parábola de marineros, pero no a la manera trágica de Melville sino en clave de sainete.
Hombres y mujeres parten de Inglaterra hacia las costas de una Norteamérica donde las siempre artificiosas fronteras entre la civilización y la barbarie no tardan en desdibujarse, dejando una legión de cuerpos y espíritus estropeados.

Al menos así lo intuye Lord Baltimore cuando declara:
“La vida es una batalla que deja cicatrices en todos nosotros, vencedores y vencidos por igual”.
O como lo expresa el viejo capitán Cairn, al mando de su barco lleno de perdularios:
“¿Qué más da que el hombre viva siete años o setenta? Sus años son un parpadeo en medio de la eternidad, e importa una higa cómo los pase (ya sea gobernando barcos, escribiendo poesía, erigiendo ciudades o quemándolas) porque a la postre, cual la mosca efímera, perece al rendir el día”.
Como comparsas de carnaval, los hombres y mujeres de la historia intercambian nombres, rostros y roles. Ya se trate de Andrew Cooke, padre de Ebenezer o de Ana, hermana gemela del poeta, así como de la sucesión de almas en pena que atraviesan el relato (Susan Warren, Coode, Bertrand, Charles, Smith), todos comparten el mismo sentimiento de incertidumbre ante los poderes del cielo y de la tierra. No por casualidad Ebenezer- poeta virgen- ha descubierto que:
“El mejor de entre nosotros tiene por las noches ciertos recuerdos que le hacen sudar de vergüenza”.
Ebenezer pisa el nuevo mundo convencido de su misión: escribir un poema que dé cuenta de las glorias de Maryland y su próspera economía tabacalera.
Después de sortear toda clase de infortunios en un periplo bastante parecido al de Odiseo, entre los que se encuentran dos secuestros por parte de barcos piratas, uno de ellos repleto de putas, este antihéroe acaba casado con la mujer que abandonara durante la travesía, ahora enferma de sífilis y portadora de la clave que habrá de devolverle la heredad perdida en uno de sus muchos raptos de locura.
“Pocos motivos tienen las putas para tener fe en los hombres”, dice Joan, la mujer, en una de las muchas revelaciones que fulminan como rayos a estos personajes.

Con ese panorama, Ebenezer Cooke no puede hacer nada distinto a escribir las miserias de Maryland, una tierra en la que las facciones que se disputan el poder en nombre del rey utilizan la sífilis como arma para acabar con sus enemigos. Al fin y al cabo todos saben que la vida no solo es “un dramaturgo desvergonzado” sino que “no ofrece ningún consuelo para un hombre que acaba de cagarse de miedo”
A Burlingame no le van mejor las cosas. No solo tiene que proteger y orientar a su pupilo sino que debe buscar sus orígenes entre el fango de su sangre india y blanca. Puestos a formular explicaciones simplistas podríamos decir que su mestizaje es a la vez luz y tinieblas, pero el drama es más complejo: cada nuevo descubrimiento es otro paso a la perdición. “La identidad solo existe en la imaginación”, se dice cada vez que pierde un eslabón de la cadena. Entonces recuerda que “los hombres son esclavos de la memoria y por eso es imposible la huida”.
Al final no hay final. No puede haberlo en una novela que todo el tiempo se devora a sí misma para regurgitarse una página después. A modo de plegaria, nos quedan estos versos del poeta –virgen Ebenezer Cooke, sobreviviente a todas las desdichas:
No busques el consuelo de la gloria
La fama es prostituta ahíta de escoria,
Con ella nunca yogues, no seas necio.














