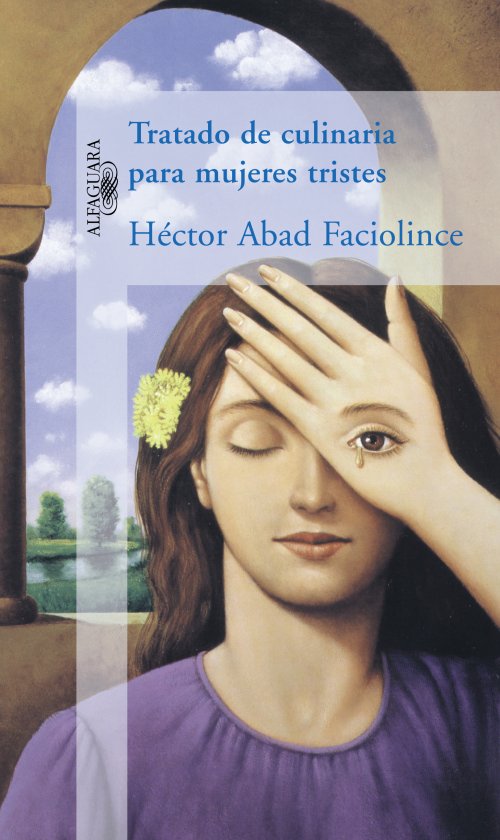Su más reciente novela, La Oculta, es una metáfora del desarraigo, un anhelo inefable de volver a las raíces. Un retrato de los desarraigados por la violencia bipartidista que buscaban a toda costa un pedazo de tierra que les sirviera de asidero.
 Fotografía tomada de semana.com
Fotografía tomada de semana.com
La canción de la tierra.
Rara vez los escritores de poesía y de ficción son conscientes de los caminos transitados en sus procesos creativos.
Y está muy bien que sea así: de esa manera los protagonistas y sus circunstancias fluyen desde las fuentes más profundas hasta alcanzar la superficie, donde se enfrentarán a los únicos que pueden dar cuenta de su existencia: los lectores.
 Fotografía: Vasco Szinetar
Fotografía: Vasco Szinetar
Porque no existe historia escrita sin lector.
En ese tránsito el escritor es apenas un intermediario. Invaluable, sí, pero intermediario al fin y al cabo.
Por eso, a pesar de que el libro físico pudiera parecer algo fijo e inmutable, en últimas es todos los libros que sus lectores imaginan.
Es más: el mismo lector puede modificarlo a su antojo, dependiendo del tiempo y las circunstancias.
Recordé ese detalle cuando el poeta y gestor cultural Giovanny Gómez me invitó a compartir una charla con el escritor Héctor Abad Faciolince, a propósito de su novela La oculta.
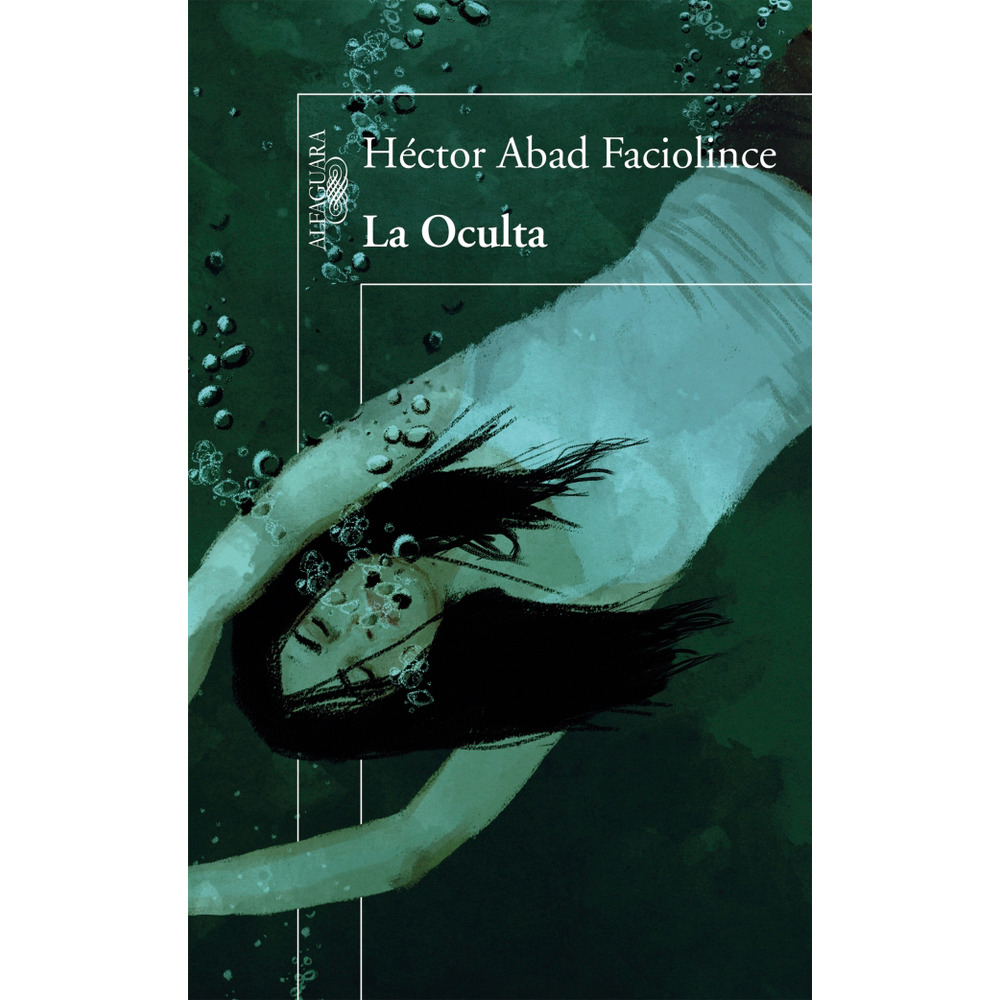
¿Qué es para mí La Oculta?
Bueno, puede ser una parábola sobre la Historia de Colombia. Una finca. La finca imaginada como una suerte de refugio, devenido escenario de violencias tempranas. A ese territorio, por lejano y bien escondido que se encuentre, tarde o temprano llegarán los bárbaros, en el viejo sentido de esa palabra.
Es decir, los fronterizos empujados por su propia codicia y por el atractivo de un pedazo de tierra sin invadir.
 Archivo web
Archivo web
Eso lo aprenden muy bien Pilar, Eva y Antonio Ángel, quienes un día descubren todas las maneras del dolor inscritas en la propia piel, al modo de esos tatuajes que cuentan en imágenes cifradas la aventura de una comunidad.
Pero también es una metáfora del desarraigo. De un anhelo inefable de volver a las raíces.
La nostalgia del solar.
A partir de los años cuarenta del siglo anterior, expulsados por una de nuestras cíclicas carnicerías disfrazadas de pugnas partidistas, miles de colombianos ocuparon la periferia de las capitales.
 Fotografía tomada de El Turbion
Fotografía tomada de El Turbion
Al igual que Bogotá, Cali, Manizales, Pereira y Armenia, Medellín recibió a hombres y mujeres despojados hasta de sí mismos. En sus fábricas y almacenes muchos encontraron la forma de reinventarse la vida.
Otros se quedaron al margen de todo y de todos.
Pero en ambos alentaba la nostalgia del solar. De un pedazo de tierra que les sirviera de asidero.
Unas décadas más tarde sus descendientes convertirían las secuelas del despojo en un anhelo: Tener la propia finca.
“Así sea media cuadra de tierra donde caerse muertos”, decían Martiniano y Ana María, mis abuelos maternos, ellos también desplazados, despojados, humillados y ofendidos durante los tiempos de la violencia liberal conservadora.

Comprar una finca, volver a la tierra, a las raíces, resumía toda posible forma de redención.
En ese trasegar, podríamos decir que La oculta es el reino perdido de la infancia, tan caro a los grandes espíritus románticos.
Quizá para curarse de esos males, muchas casas urbanas conservaron durante años un área interior donde los dueños plantaban mangos, guayabos, naranjos, bananos y todas las variedades posibles de flores y hierbas aromáticas.
Era lo más parecido a la finca que podían tener. Una fracción de paraíso al alcance de la mano.
El solar.
 Fotografía tomada de Boriken
Fotografía tomada de Boriken
Entre dos aguas
Finalmente, La oculta me lleva a pensar en un país con un pie anclado en la modernización y otro en los meandros del feudalismo con sus prejuicios, sus atavismos y su peculiar manera de ordenar el mundo en blanco y negro.
Miles de colombianos pasan el sábado en el centro comercial, es decir, en su particular versión de lo urbano y lo cosmopolita.
Pero el domingo buscan sosiego en el campo, en la finca, en las raíces.
Por supuesto, no son conscientes de ello. Pero lo buscan con ahínco.
Ese viaje les ayuda a emprender la siguiente semana con algo parecido a una esperanza rediviva.
No creo que cuando escribió La oculta, Héctor Abad Faciolince haya sido consciente de esas cosas.
Ni falta que le hace.
 Fotografía tomada de Wikimedia Commons
Fotografía tomada de Wikimedia Commons
Pero en mi condición de lector, ese viaje me remitió a su primer libro, Tratado de culinaria para mujeres tristes.
Era un ejemplar de tapas azules regalado, cómo no, por Juan Carlos Pérez.
Corrían los años noventa del siglo anterior.
Cuando terminé de leer La oculta, sentí que había estado en realidad frente a un nuevo capítulo de ese largo, gozoso y tantas veces tortuoso camino que nos lleva de la cocina familiar a las turbulencias de la historia individual y colectiva.
En ambos casos siempre estamos abandonando el solar o a punto de volver a él.
De esa materia está hecha la buena literatura.