I
La fundación
—Ahí está Buenos Aires —empezó a decir—. Dos millones de almas…
—Dos millones y medio —le corrigió Bernini, autorizado estadista.
—Hablo en números redondos —gruñó Samuel—. Dos millones de almas que sostienen, la mayoría sin saberlo, su terrible pelea sobrenatural. Dos millones de almas batalladoras que ruedan aquí, se levantan allá, sucumben o triunfan, oscilando entre los dos polos metafísicos del universo.
En la página 102 de Adán Buenosayres, la obra cumbre del escritor argentino Leopoldo Marechal, asistimos a este diálogo entre dos de los cientos de personajes que habitan esa novela enorme en su intención de abarcarlo todo: la geografía, las clases sociales, las ideas, los prejuicios, las nostalgias, los sueños, los deseos y las pesadillas de sus personajes, que son a su vez los de la ciudad que los define.
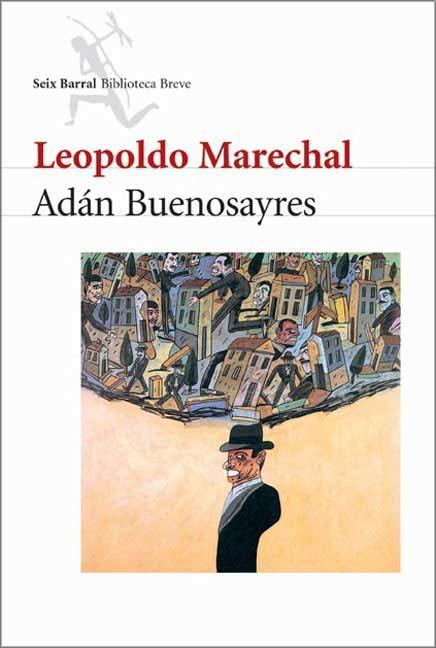
Publicada inicialmente el 30 de agosto de 1948, Adán Buenosayres es, como toda gran obra literaria, una recreación y una premonición. La recreación de un mundo que nace y la premonición del final que le roe las entrañas.
Dividida en siete partes o “libros” , la novela empieza por el final: la muerte y funeral del protagonista, incluido el combate entre ángeles y demonios que se disputan su alma.
En esos libros narrados a veces en tercera persona y en otras a través de la voz del poeta mismo, afloran de vez en cuando algunas claves de su destino, esa palabra que gozara de tanto prestigio en otras épocas.
Un destino asociado siempre a una palabra mágica: Maipú, la remota tierra natal de Adán, su particular Ítaca.
En el entretiempo, asistimos a la eterna confrontación entre el conquistador y el colonizado. Entre el “progreso” y “la barbarie”.
El gaucho Santos Vega, expresión de lo presumiblemente autóctono, y el legionario Juan sin Ropa, emisario de las huestes infernales. Del imperialismo a secas.

He ahí el péndulo que arrastra en una y otra dirección la existencia de los protagonistas.
Y todo siempre en tono de sátira, en la mejor tradición clásica salpicada de situaciones desopilantes.
Siete contertulios, entre los que se cuentan un poeta, un astrólogo, un filósofo y un matemático, emprenden una singular aventura: trascender las fronteras urbanas para adentrarse en la extensión insondable de la pampa habitada por el silencio, esa metáfora del infinito omnipresente en la poesía argentina.
De algún modo, presienten que los citadinos se atrincheran en sus barrios de malevos y aristócratas, temerosos de disolverse en la vastedad de la llanura.
El adentro y el afuera. Los dos polos metafísicos señalados por el filósofo de origen judío Samuel Tesler. La fuerza ascensional que nos atrae hacia lo celeste y la gravedad telúrica que nos arrastra hacia el barro primigenio.
Antes de partir, participaron en una tertulia del barrio Saavedra en la que se pasaba de lo divino a lo humano y otra vez de vuelta con esa facilidad sólo posible en la suprema lucidez o en el fanatismo extremo.
El preludio de ese viaje iniciático al fondo de la noche – o del alma humana, que es lo mismo-ocupa las primeras cien páginas de la novela.

En su propósito de abarcarlo todo, desde su inicio, la novela es un torrente de imágenes, de metáforas, de dichos populares, de aforismos y sentencias pronunciadas por un creciente número de hombres y mujeres que, prosaicos o iluminados, tratan de asirse a las palabras con la esperanza de que ellas los salven de la disolución que es la impronta de esa ciudad fundada primero por Pedro de Mendoza en 1541 y luego por Juan de Garay en 1580, acompañado de 50 paraguayos.
¿Qué sucedió entre una y otra fundación? Que la ciudad fue destruida por sus propios habitantes como una manera de escapar a las constantes amenazas de los indígenas.
Ese dato histórico resulta ser clave para comprender la siempre renovada encrucijada en la que se debaten los porteños. Un puñado de hombres que abandonan sus tierras y cruzan el océano para extraviarse en la nostalgia del que no acaba nunca de echar raíces en la nueva tierra.
Es la desazón que cruza de principio a fin las letras de tango.

Así se comprende que mientras algunos personajes invocan su origen europeo como seña de identidad, otros apelen a la figura del criollo y el compadrito como única manera de sentirse en tierra firme.
II
Los viajeros
Leopoldo Marechal nació en 1900. De modo que creció con un siglo caracterizado en su país por sucesivas oleadas de inmigrantes expulsados de sus lugares de origen por hambrunas, guerras, pestes, totalitarismos o por el simple anhelo de mejorar las condiciones de vida. “ Hacer la América” era el equivalente del sueño americano entronizado después como gran motivación para los habitantes de la periferia.
Vascos, gallegos, andaluces, catalanes, franceses, ingleses, judíos, italianos, rusos, sirios, chinos, japoneses hicieron de Buenos Aires su tierra de promisión.

Por eso en las calles, barrios y esquinas donde transcurre la novela se dan cita apellidos como: Arizmendi, Pereda, Abdalla, Abrameto, Negri, Johansen, Chischolm y varias centenas más que le dan rostro y voz a una ciudad que por eso mismo no tarda en verse inundada de ideologías, credos religiosos, utopías, mitos y toda clase de creencias forjadas sobre la marcha con la urgencia de quien necesita sentir algo firme bajo los pies.
A todos los mueve “la sed de los que están lejos del agua”, como bien lo precisa uno de los personajes.
Así los describe el narrador, trenzados en una de esas batallas cotidianas que constituyen el santo y seña de la ciudad:
Ubicado en la primera línea del redondel, Adán Buenosayres estudió a los combatientes. Allí estaban los iberos de pobladas cejas que, desertando las obras de Ceres, conducen hoy tranvías orquestales; y los que bebieron un día las aguas del torrentoso Miño, varones duchos en el arte de argumentar; y los de la tierra vascuence, que disimulan con boinas azules la dureza natural de sus cráneos; y los andaluces matadores de toros, que abundan en guitarras y peleas; y los ligures fabriles, dados al vino y la canción; y los napolitanos eruditos en los frutos de Pomona, o los que saben empuñar escobas edilicias; y los turcos de bigote renegrido, que venden jabones, aguas de olor y peines destinados a un uso cruel; y los judíos que no aman a Belona, envueltos en sus frazadas multicolores; y los griegos hábiles en estratagemas de Mercurio; y los dálmatas de bien atornillados riñones; y los siriolibaneses, que no rehuyen las trifulcas de Teología; y los nipones tintóreos. Estaban, en fin, todos los que llegaron desde las cuatro lejanías, para que se cumpliese el alto destino de la tierra Que-de-un-puro-metal-saca-su-nombre. Y estudiando aquellas fachas inverosímiles, Adán se preguntaba cuál sería ese destino; y era grande su duda.
Como habrán notado ya, el lenguaje para describir este tipo de escenas es de estirpe homérica. Pero lejos está Marechal de incurrir en anacronismos. Su intención es de índole paródica. Con ese recurso nos ubica en un mundo donde los dioses- si existen- deben conformarse con la contemplación de pequeñas escaramuzas entre vecinos.

Para reforzar el guiño, en uno de esos giros del habla tan frecuentes en la novela, uno de los conversadores exclama: “¡Salve otoño, padre de la cursilería. Mostradme una hoja seca y soltaré automáticamente un lugar común!”
Poeta como es, Adán Buenosayres sustituye en este caso la mirada de los dioses olvidados por los hombres. No por casualidad ha idealizado en sus versos a una muchacha encarnada en un nombre: Solveig Admunsen pero que en realidad no pasa de ser una entre la infinitud de prosaicas muchachas en flor que en el mundo han sido y serán:
El otro cuidado no lo afectaba en su condición de viajero sino en su naturaleza de amante, y el Cuaderno de Tapas Azules que había resuelto llevar a Saavedra lo embarcaba otra vez en laboriosas reflexiones. Porque, al leerlo, ¿se reconocería Solveig Amundsen en la pintura ideal que había trazado él con materiales tan sutiles? ¡Bah! No era eso lo que le interesaba en realidad, sino el conocimiento que mediante aquellas páginas haría Solveig de un Adán Buenosayres prodigiosamente desconocido hasta entonces. «Acaso, al descubrírsele de pronto aquel extraño linaje de amor, ella se le acercaría con los pies amorosos de la materia que busca su forma. Y sería en el invernáculo de su jardín y ante una muerte de rosas otoñales que ya nada les diría, porque…»
Al tiempo que le lanza guiños irónicos a la antigüedad clásica- incluso se refiere el relato como una Argentinopopeya- el narrador hace lo propio con un romanticismo ya tardío. Lo que prima en esas vidas es el pragmatismo puro de quien vive convencido de que en el próximo paso puede estar en juego su destino.
Para muestra va este párrafo:
Había por ahí cierto asaltante llamado Polifemo el de las orejas agudas, cuyo temible oficio era el de aligerar la bolsa de los caminantes gracias a un recurso tan simple y viejo como el hombre: la puñalada sentimental. Es de saber que Polifemo, el saqueador de almas, padecía una ceguera total originada, según los mitólogos, en ciertas demasías de sus antepasados. Pero, ¡guay del viandante que, menospreciando los ojos vacíos de Polifemo, se ilusionara con la posibilidad siquiera remota de sustraerse a su vigilia! Porque, habiéndosele negado a Polifemo todas las galanuras del mundo visible, sus orejas dominaban en cambio los ocho rumbos del universo audible, de modo tal que ni el mismo viento, así calzase los livianos chapines de su hermana la brisa, hubiera pasado junto al cíclope sin ser oído. Adán Buenosayres no habría intentado ese imposible si el artificio del ciego y su rebuscada teatralidad no le repugnasen hasta la indignación. Fácilmente podía eludir el sortilegio barato de aquella figura, con guitarrón y todo; pero estaba seguro de que una moneda suya enriquecería fatalmente los bolsillos de Polifemo, no bien la voz del gigante se la reclamara. Era necesario librarse de la conmoción visceral que le produciría la voz. ¿De qué manera? Evitando aquel grito irresistible. ¿Cómo? Deslizándose junto al ciego sin que lo advirtiera. ¿Mediante qué recurso?

Fiel a su condición de poeta, es decir, de criatura suspendida entre el cielo y la tierra, Adán Buenos Ayres compensa la imposibilidad de lo celeste en “ el cuerpo selvático de Irma”, una muchacha ocupada en oficios domésticos o en la piel trémula de Ruth, empleada de cocina que sueña con ser cantante lírica:
Ruth, la de «La Hormiga de Oro», retiró sus manos del sucio lebrillo donde un agua impura cubría dos platos y una fuente sin lavar aún. Reinaba en la cocina un espantoso caos de utensilios: aquí la olla impúdica exhibía su culo tiznado; más allá el cucharón y la espumadera se cruzaban fieramente como dos sables; en el brasero, la sartén llena de costras hacía un mudo relato de sus frituras pretéritas. Un terrible olor de boga frita en aceite rancio lo saturaba todo: las moscas engolosinadas hervían en el basurero y en las grasientas chorreaduras del mantel de hule. Sólo un puerro barbudo, tres ajíes brillantes y algunas papas terrosas, metidos en un cesto de junco, dignificaban la barbarie del ambiente con el rigor clásico de sus volúmenes y colores. Pero Ruth (justo es decirlo) no anclaba en aquellas vulgaridades terrestres: ¡bien distinto era el mundo en que discurría su intelecto mientras enjugaba sus manos (¡unas manos hechas para acariciar el torso aéreo de los silfos!) y abatía su frente al peso de quién sabe qué hondas cavilaciones!
A diferencia de Don Quijote, nuestro poeta no necesita transfigurarlas. Todo lo contrario: es su condición rastrera la que le permite mantenerse firme en el quicio de su vida.
III
En busca de El hombre
Habíamos dejado a los siete aventureros de Saavedra en los extramuros de la ciudad. Apenas han dado los primeros pazos en la oscuridad cuando tropiezan con el cuerpo de un caballo muerto. Un caballo: el símbolo de la conquista. El medio utilizado para fatigar hasta sus confines la extensión de la pampa y, de paso, exterminar a los aborígenes.
Ese propósito echa anclas en una visión del mundo basada en la idea de que los europeos tenían una misión: la conquista, mientras los nativos tenían un destino: la sumisión.
Porque, como toda gran novela, Adán Buenosayres es también un arte política en tanto desnuda una verdad: todo descubrimiento geográfico marca el comienzo de múltiples saqueos: de cuerpos, de almas y de riquezas materiales. Sólo así se entiende la declaración de principios de Mr Chischolm: “ Sólo Inglaterra sabe colonizar. Es cuestión de estilo. ¡Rule Britania!”.

¿Qué buscan estos hombres empecinados en desafiar la vastedad de la pampa? En la superficie, se dirigen a lo que dieron en llamar “ La casa del muerto”. Pero el lector no tarda en advertir que en realidad buscan nada menos que a un hombre, al Hombre que reúna y defina el ser porteño. El Adán de cuyo barro participan todos los habitantes de la ciudad. La criatura primigenia capaz de ordenar tanta dispersión.
Pero el gaucho Santos Vega, que una vez fue símbolo de identidad, ahora es apenas una caricatura usada para engañar escolares. La razón es sencilla: no puede haber identidad entre tantas identidades. De ahí la fascinación argentina por marginales y orilleros: ellos sí son auténticos. Moverse en los extremos de la vida les confiere esa distinción. Eso explica el tono épico utilizado por el narrador para pasar revista a una pelea de verduleras.
Sin grandes mitos sobre los que asentarse, los buscadores apelan al Río de la Plata como metáfora. Así, uno de ellos exclama: “ El que no ha escuchado la voz del río no comprenderá nunca la tristeza de Buenos Aires ¡Es la tristeza del barro que pide un alma!”.
IV
Al final las aguas convergen
Por esas y otras razones, Adán Buenosayres tiene asegurado su lugar en una lista corta de grandes novelas latinoamericanas. Escrita y publicada muchos años antes de Cien años de soledad, exhibe unos cuantos elementos en común con la obra de García Márquez.
Mientras el escritor colombiano narra en clave mítica el principio y fin de un mundo rural (“ La aldea encantada”, según definición afortunada de Fernando Cruz Kronfly), la novela de Marichal hace lo propio con esa multitudinaria convención de lenguas, pueblos y soledades que desfilan por las páginas de su libro como una procesión de desterrados.
Sobresale además, la omnipresencia del humor y la ironía para hacerles el quite a las tentaciones del trascendentalismo y la solemnidad, tan caras a toda una tradición literaria propia de este lado del mundo.

Por las páginas de una y otra circulan personajes disparatados, situados en la endeble y nunca bien precisada frontera que separa a los cuerdos de los locos. Con todo, cuando las circunstancias lo exigen, no tarda en aflorar en ellos una misteriosa forma de sensatez.
Y está claro, el lenguaje. Un lenguaje que a veces alcanza los topes más elevados del castellano, sin perder la conexión con la belleza del habla popular, heredada del Siglo de Oro español.
Y lo último: en las dos no hay posibilidad alguna de redención. Eso explica que a ambas les venga tan bien el versículo del Apocalipsis citado por un personaje del argentino : “ Y el cielo será retirado como un libro que se arrolla”.















Decía Marechal que “si la Patria es un acto de hoy, es también una criatura del futuro y un itinerario que se traza para enamorar al tiempo“. Está bien, es algo que hay que decir, pero él era argentino, así que en otro lado comenta que “no pudiendo solidarizarme con la realidad que hoy vive el país, estoy solo e inmóvil: soy un argentino en esperanza.” O desesperanza, diría hoy. De Adanbuenosaires han dicho que tiene ecos de este o aquel clásico. Por agregar uno, por qué no evocar a Homero, y decir que el argentino de Marechal es un Aquiles sin Patroclo. Y no hablamos de la presunta relación sexual de los dos héroes, que es lo menos interesante del asunto.
“Un argentino en esperanza”, esa si que es una entidad metafísica, mi querido don Lalo. Tan certera como aquella célebre definición de Borges en su cuento Ulrica: “Ser colombiano es acto de fe”. De modo que no solo en el tango y en el fútbol estamos hermanados.
Y claro, de relaciones ambiguas entre varones están llenas la vida y la literatura. Para una muestra, un escritor colombiano- bastante menor, por cierto- tiene un libro titulado: “Técnicas de masturbación entre Batman y Robin”.
Un abrazo y mil gracias por el diálogo.