Ya lo han dicho otros: una biblioteca es una Torre de Babel habitada por una variedad infinita de criaturas que se comunican entre sí y entonan salmos en todas las lenguas vivas y extinguidas que en el mundo han sido.

Aunque nunca entendí bien eso de “lenguas extinguidas”. Mientras sobreviva una sola palabra escrita en la piedra o en un pedazo de madera milenario, el rescoldo de esa lengua alentará en un corazón, a la espera del soplo que lo reanime.
En esa condición reside el misterio del lenguaje, que la tradición cristiana supo expresar tan bien en la figura de Pentecostés. La presencia de El Paráclito. “El que es invocado”.
El espíritu.
¿Y a quién invocamos si no es a las palabras en los momentos supremos de la vida?
Ya sea en los umbrales de la dicha o del dolor, de la devastación o la esperanza, siempre habrá un vocablo que nos sirva de conjuro.
Un “ Ábrete Sésamo”. Un “ Abra Cadabra”. Un “ Amén”.
Los lectores devotos siempre tenemos libros y autores ya leídos que, por distintas razones, reclaman una y otra vez nuestra atención.
Porque nos revelaron cosas esenciales en las encrucijadas de la vida. Porque nos prodigaron el disfrute de la belleza simple y pura. Porque nos ayudaron a comunicarnos con alguien en un momento decisivo. Porque, gracias a ellos, pudimos comprender aspectos insondables de la existencia.

O porque,en su momento, no los leímos bien o lo hicimos con desgano.
Algo así como esas mujeres a las que en su momento desdeñamos, porque carecíamos de la experiencia y la perspectiva necesaria para percibirlas en toda su dimensión.
Desde que empezó la cuarentena en Colombia, la generosidad de algunos amigos no ha dejado de surtirme con enlaces y archivos que remiten a valiosas obras en el campo del ensayo, de la narrativa, de la filosofía.
Nunca alcanzaré a agradecer del todo sus buenas intenciones. Son almas generosas siempre dispuestas a inyectarle la próxima dosis a un adicto a la lectura.
Pero debo confesarles que en los últimos tres meses sólo he dispuesto de tiempo y atención para lo ya leído.
A media noche me despierta un rumor de hombres y de pueblos. Presto atención y descubro que esos seres responden a nombres como Aliosha, Mr Samler, Heatcliff, Alejandra, Madame Bovary, Aureliano, Li-po o M`gbie.
Pero, sobre todo, siento que me llaman por mi nombre.

De modo que durante estos días he vuelto a esa poesía de Octavio Paz, pura y afilada como el pedernal de los sacrificios aztecas.
He transitado por los callejones de la locura norteamericana, de la mano de un novelista que conoce como nadie sus alcantarillas, sus cadenas de montaje, sus montañas de basura, sus estudios de cine, sus playas, sus autopistas, sus deseos, sus insomnios y, por encima de todo, el aliento fétido de sus poderosos, de George Washington a Donald Trump.
Me refiero, claro, a Thomas Pynchon.
Más atrás en el tiempo y en el mismo país, he atendido las advertencias de otro grande: Thomas Wolfe. En sus cuentos y novelas ya alientan las pesadillas veladas detrás del sueño americano.
Cruzo el océano y me salen al encuentro los hombres y mujeres que habitan las novelas de Heimito von Doderer. Seres poseídos por la clase de lucidez del que sabe que todo está perdido. Al fin y al cabo son hijos de esa Europa de entreguerras que se desmorona, arrasando a su paso con los ideales y valores que la sostuvieron durante varios siglos.
De vuelta, me cruzo con el mismísimo George Orwell y el feroz testimonio de su presencia en la Guerra Civil Española, que segara por igual la vida de soldados y poetas.
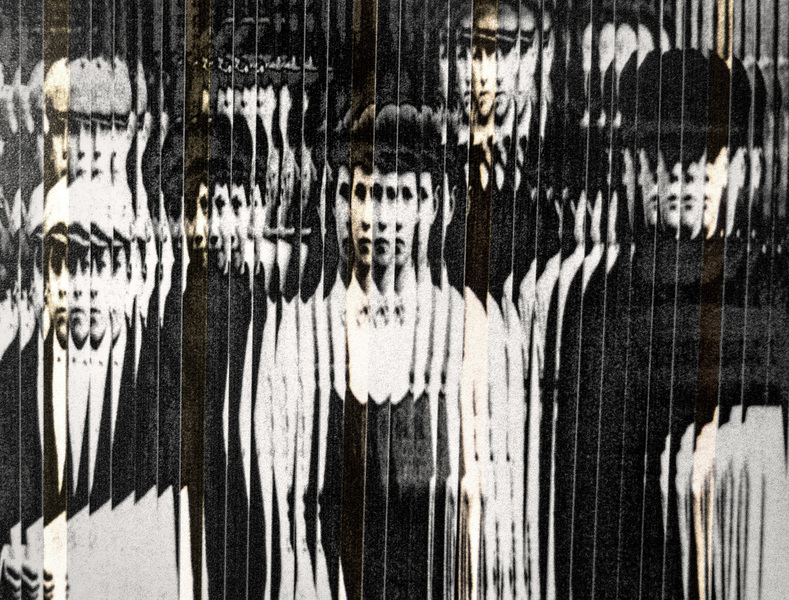
Animado por el autor de 1984, regreso a ese haz de luz que es la generación española del 27, un grupo de poetas que parece haber sido puesto allí para alumbrar al mundo en el tránsito por las tinieblas que se avecinaban.
Cito sólo a algunos de esos hombres –lámpara: Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Eliseo Diego.
Faltan más libros, desde luego. Ningún buen lector ignora que los libros tienen la facultad milagrosa de multiplicarse, igual que en la parábola de los panes y los peces.
Así que la cuarentena puede extenderse: en mi caso, será una forma de alargar el goce perdurable de releer.















En un mundo ideal, habría una pandemia de libros: cada lector contagiaría a otros dos… y así.
Bueno, por lo menos nosotros hace tiempo sucumbimos a ese impagable contagio, mi querido don Lalo.