No voy a discutir aquí lo evidente: que toda sociedad precisa de símbolos para sostenerse en el siempre incierto devenir de su historia. Como que cada 7 de agosto se recuerde a un niño de 12 años llamado Pedro Pascasio Martínez en tanto supuesta figura clave en la independencia de lo que hoy es Colombia frente al dominio del imperio español. O que la Batalla de Boyacá haya sido escogida a modo de punto de quiebre en las luchas por la liberación.
En realidad, lo que sigue en discusión es el concepto mismo de independencia. Un repaso por las promesas, implícitas o no, en esas pugnas sangrientas, deja como saldo una serie de cuentas pendientes, de las que voy a relacionar sólo algunas.

I
La democracia
Lo que los hombres de la Grecia clásica entendían por democracia poca o ninguna relación tiene con las modernas prácticas, derivadas en buena medida del modelo inglés o norteamericano.
En estos últimos casos el concepto está relacionado de forma intrínseca con la propiedad privada, no sólo en el sentido de que, en principio, sólo los propietarios podían elegir o ser elegidos sino en una perspectiva más amplia: aquella en la que los derechos políticos están soportados sobre una base económica real.
Dicho de otra manera, los principios democráticos funcionan solo cuando los ciudadanos tienen acceso al bienestar y la riqueza producidos por el cuerpo social en su conjunto.
De ese modo, se entiende que, luego de exterminar o confinar a los pueblos indígenas en reservas, los primeros colonos británicos en América se convirtieran en pequeños, medianos o grandes propietarios. A la medida de sus esfuerzos- o de su codicia- cada uno de esos pioneros participó desde el comienzo en las riquezas de las tierras recién descubiertas.
Esa fue la clave de la constitución política diseñada por los padres fundadores y replicada con distinto nivel de fortuna en tantos lugares de la tierra. De ahí la solidez que, con todas sus deficiencias, sigue caracterizando el modelo inicial diseñado en los Estados Unidos de América.
No fue ese el caso de los países nacidos después de las guerras de independencia. Lo que surgió al sur del Río Grande fue un fragmentado territorio liderado por caudillos que a la vez eran grandes terratenientes al frente de una masa de peones y esclavos desposeídos de cualquier bien material.
Cuando se empezaron a implantar los primeros modelos “democráticos” en sentido moderno, se apeló a esa masa en condición de electorado ciego y sumiso, sin capacidad alguna de discernimiento, toda vez que estaba sumida en el analfabetismo. Para esas sociedades cobra plena validez la idea del antropólogo Claude Levi- Strauss cuando advirtió que, en principio, la escritura fue inventada para que unos hombres esclavizaran a otros.
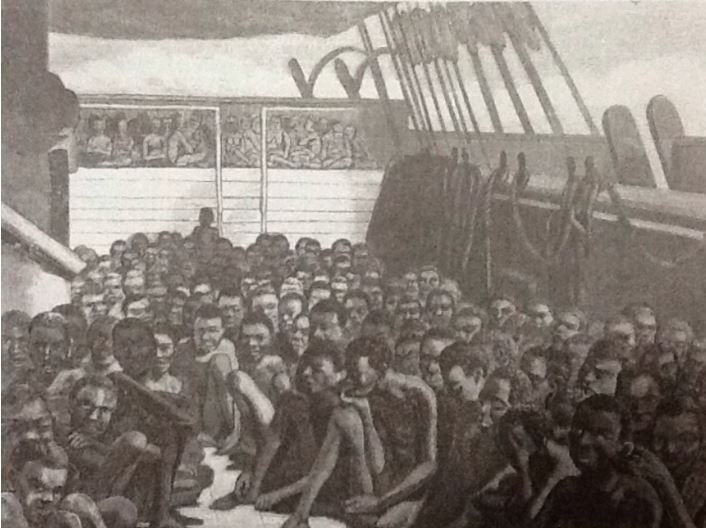
Con innegables conquistas en algunos frentes, en lo básico, América Latina sigue usando la misma fórmula: una élite dueña del poder político y económico, controlando a su antojo a unos electores alienados por el discurso oficial y por los medios de comunicación.
El ejercicio de la ciudadanía- tan caro a la escuela norteamericana y europea- se reduce entre nosotros a un trueque: el elector deposita su voto y recibe a cambio una recompensa expresada en subsidios, contratos y cargos públicos.
De paso, legitima con su elección todas las arbitrariedades ejercitadas por quienes controlan el poder.
La nuestra entonces es un intento fallido, cuando no una caricatura de democracia.
II
Las banderas del hambre
Transcurridas apenas unas semanas desde el comienzo de la emergencia desatada por la propagación de la Covid-19, empezaron a multiplicarse en Colombia miles de trapos rojos colgados en las fachadas de las casas en áreas urbanas sitiadas por lo pobreza y la miseria.
Eran algo así como las banderas del hambre.
¿Qué piden quienes exhiben esas banderas como botellas echadas al mar?: Comida.
Algo tan simple como eso.
Porque la pandemia vino a desnudar en nuestros países la vergüenza que significa no tener pan en la mesa en un continente desbordante de riquezas por todas partes.

Son millones los hambrientos a este lado del mundo. Solo que se las han arreglado para malvivir en las calles practicando esa cotidiana forma del milagro conocida con el nombre de rebusque y rebautizada por los tecnócratas con un eufemismo: “economía informal”.
Pero el virus los sacó de las calles y los gobiernos se vieron obligados a contarlos en su afán de buscar recursos para enfrentar el desastre. Resultaron ser millones, cada uno expresando su particular desesperación.
El concepto de “ Países en vías de desarrollo” quedó así en entredicho. Incluso las clases medias, cuyo crecimiento era tan celebrado en los foros internacionales, empezaron a sentir que el mundo crujía bajo sus pies.
A su vez, los más ricos clamaron por ayuda del Estado, revalidando su vieja filosofía de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. En tiempos de bonanza practican la religión del mercado. Pero cuando asoman las crisis apelan al patrimonio de toda la sociedad.
Al final resultó que seguimos siendo repúblicas bananeras, exportadoras de materias primas y controladas por castas corruptas y violentas.
Bastó un virus letal para dejar al descubierto las miserias del modelo ultraliberal en su versión latinoamericana.
III
Todas las sangres
Las cifras lo expresan con precisión: según datos de la organización Indepaz, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta el 15 de julio de 2020, en Colombia han sido asesinados 971 líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional.
Sólo en 2020 se cuentan 152 muertos, 82 de ellos durante el confinamiento decretado a resultas de la pandemia de la Covid-19.
Pero lo realmente terrible acecha detrás de esos números: el propósito aniquilador de un sector de la sociedad colombiana que, en defensa de sus exclusivos intereses, se niega a cualquier transformación social o económica que beneficie al grueso de una sociedad excluido del acceso a las mínimas formas de bienestar material.
Ni la necesaria redistribución de la riqueza mediante el pago de más impuestos, ni la devolución de tierras arrebatadas a sus dueños durante sucesivas generaciones caben en la visión del mundo de un puñado de poderosos que han hecho del nuestro uno de los países más desiguales de la tierra.

Para esas personas la palabra justicia es sinónimo de comunismo o- peor aún- de “terrorismo”- bestia negra a la que invocan cuando se trata de señalar y convertir en criminales a los opositores, incluso cuando se expresan dentro de las reglas de juego trazadas por el sistema político vigente.
Eso explica los ríos de sangre que no cesan de regar los caminos de pueblos y veredas de Colombia, tanto como las calles de las ciudades.
La de la convivencia pacífica ha sido, hasta ahora, otra esperanza extraviada.
Dos siglos de espera
Desde luego, transcurridos 201 años desde ese 7 de agosto de 1819 son muchas las conquistas que hablan de grandes mejoras en la vida de los individuos y la sociedad. Aspectos tan esenciales como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la infraestructura ofrecen hoy un panorama distinto que nadie en sus cabales puede negar.
Pero reconocerlo no implica dar la espalda a todos esos territorios donde se siguen librando las batallas perdidas de Colombia.















Sin palabras, querido maestro Gustavo. Saludos y gracias por tanta claridad.
Jaime Bedoya Medina
Uno simplemente trata de mantener la lucidez a toda costa en medio de tanta locura, apreciado don Jaime.
Mil gracias por el diálogo.
Gustavo
BUENOS DIAS LIC.GUSTAVO. EN LA YUGU EL ARTICULO SOBRE LA FALSA HIPOCRITA FALAZ INDEPENDENCIA.GRACIAS POR REPORTAR SINTONIA.ABRAZO CON SALSA Y CONTROL,JAVIER.
Muchas gracias a usted, apreciado Javier. A esta “Historia Patria” nuestra le vendría bien el título de una canción poema de Joaquín Sabina: “Más de cien mentiras”.
Un abrazo y muchas gracias por alentar el diálogo.
Gustavo