Vivimos hoy un momento de la historia empecinado en renegar de la memoria.
Los buenos libros son como las formas de las nubes y las piedras: uno ve en ellos lo que desea ver.
Dicho de otra manera, los libros son, entre muchas otras cosas, nuestros miedos y anhelos vueltos palabra escrita. Siguiendo esa ruta cientos de lectores y editores han visto en la breve y definitiva obra de Juan Rulfo la génesis de esa marca de fábrica llamada “Realismo mágico”.
En mi caso, las enseñanzas del autor de Pedro Páramo van mucho más allá. Para empezar, el recurso aquél de “… Muchos años después” retomado por García Márquez en la primera frase de Cien años de soledad es una invitación a devolverle a la memoria su condición esencial: la de clave única para entender el destino individual y colectivo.
Vivimos en un hoy que solo puede explicarse si nos asomamos al ayer. Los recuerdos son así el hilo de Ariadna que nos permite salir del laberinto para encontrar en el mapa del mundo el rostro de lo que somos.
Por eso en los relatos del escritor mexicano, vivos y muertos coexisten en un territorio donde el antes es también el después. Es más, los vivos van por el mundo con generaciones enteras de muertos a cuestas. Son estos quienes les ayudan a recorrer el camino con inquietud pero sin prevención: ellos ya lo transitaron y tuvieron como recompensa final el conocimiento de si mismos.
“Vine a Comala, porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo”, confiesa Juan Preciado al iniciar su relato.
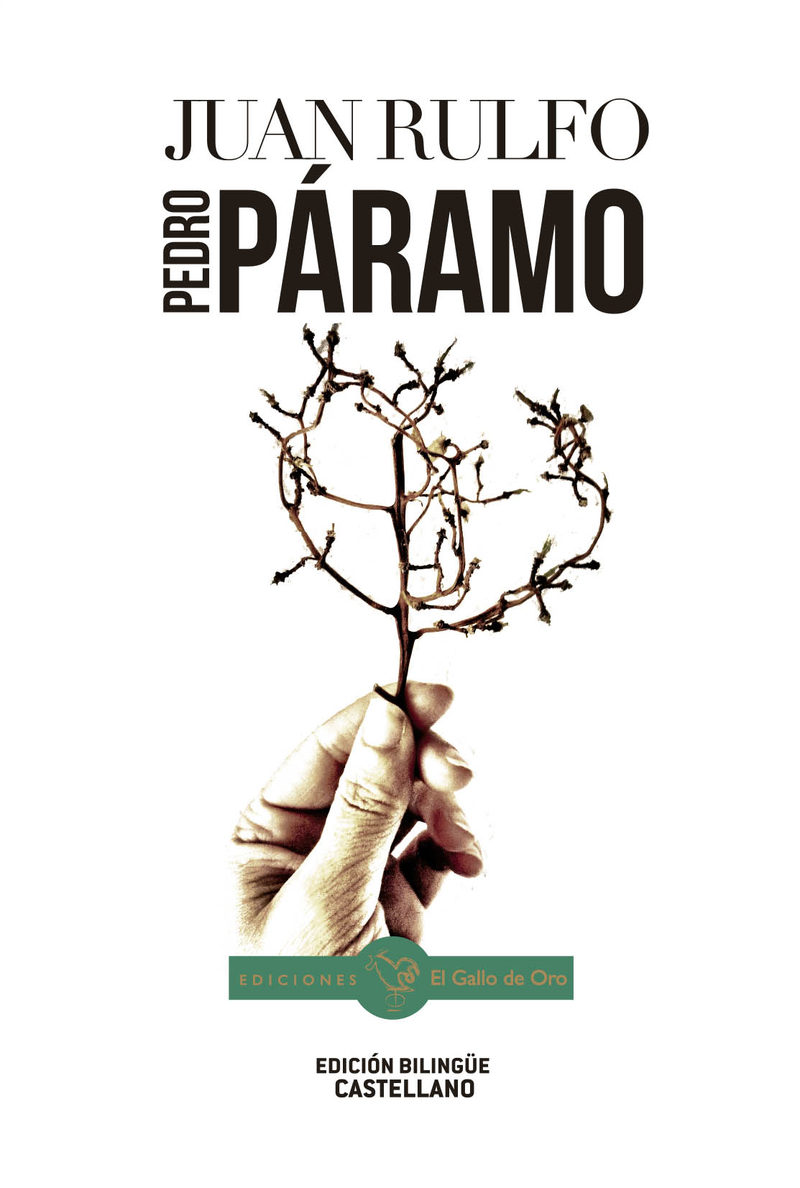
En realidad, ese pensamiento puede expresarse de otra forma: vine a este lugar, porque aquí yace la parte de mí que me hace falta para completarme.
Entendida desde la clave de la memoria, no es casual que la obra de Juan Rulfo surja en un continente sumido en un caótico y tortuoso tránsito hacia la modernidad.
Desde México hasta el cono sur, las viejas sociedades agrarias se sumergían en un ritual baño de sangre en el que las ideas liberales y conservadoras eran la expresión más o menos abstracta de la conocida pugna entre los imperativos de cambio y los temores que invitan a dejar las cosas como están.
“¡Ilustración ¡” pedían unos “¡Viva Cristo rey” replicaban los otros. Entre tanto, tal como lo precisara Karl Marx citado en el título de un bello texto de Marshall Berman, todo lo sólido se disolvía en el aire.
Vivimos hoy un momento de la historia empecinado en renegar de la memoria. De un lado, el hedonismo invita a tomar la flor del día y olvidarse de todo lo demás. Por eso repetimos los mismos actos cientos de veces sin derivar de ellos forma alguna de conocimiento: el principio del placer sin límites exige obrar siempre como si fuera la primera vez.

Hace unos días, un conocido me detuvo en la calle, y como si se tratara de un doctor Kinsey redivivo, me soltó la pregunta sin mediar preludio alguno: ¿Y usted con cuantas mujeres se ha acostado? Hasta esa fecha había concebido el sexo como un asunto de intensidad, de descubrimiento. Pero no: Aquí se trataba de un problema estadístico dirigido a omitir el inalienable regalo de la comunicación personal.
Es decir, ni más ni menos que el puro ejercicio de la desmemoria.
Pero hay todavía más. La velocidad y la inmediatez de las nuevas tecnologías de la comunicación siembran en nosotros la idea de unos acontecimientos que surgen de la nada, se convierten en noticias y desaparecen luego sin dejar rastro para, acto seguido dar lugar a otra serie de eventos.
Vista de esa manera, la existencia es poco menos que una sucesión de espejismos. El ejemplo más claro de ese fenómeno son los millones de ciudadanos que le dan la vuelta al mundo en una hora a través del control remoto del televisor. Al final están enterados de todo aunque no entienden nada.
En mi caso, los relatos de don Juan Rulfo operan a modo de antídoto frente al peligro de la disolución.
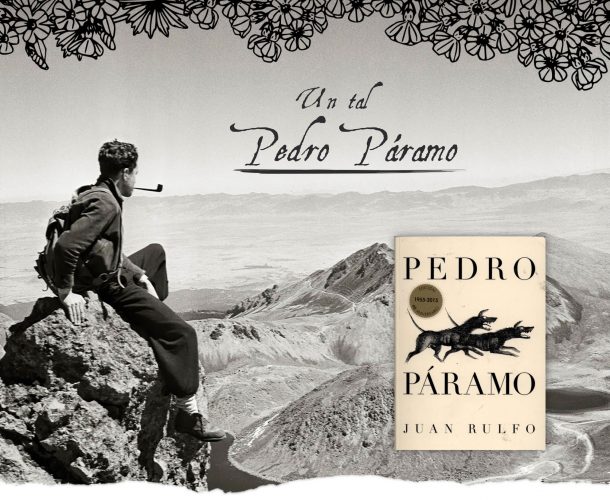
Como la vida misma, sus paisajes y personajes están hechos de tiempo y por lo tanto, la única manera de acceder a ellos es a través de la memoria, los recuerdos.
Esas polifonías de seres dolientes y piedras calcinadas nos recuerdan a cada instante que las criaturas, animadas o inanimadas somos apenas marcas de tiempo. Descifrarlas, o al menos intentarlo, implica hacer un alto en el camino para ponerse a salvo del vértigo que todo lo banaliza.
Esas son, al menos para mí, algunas de las enseñanzas derivadas de la última y siempre nueva relectura de la breve, impagable obra de don Juan.














