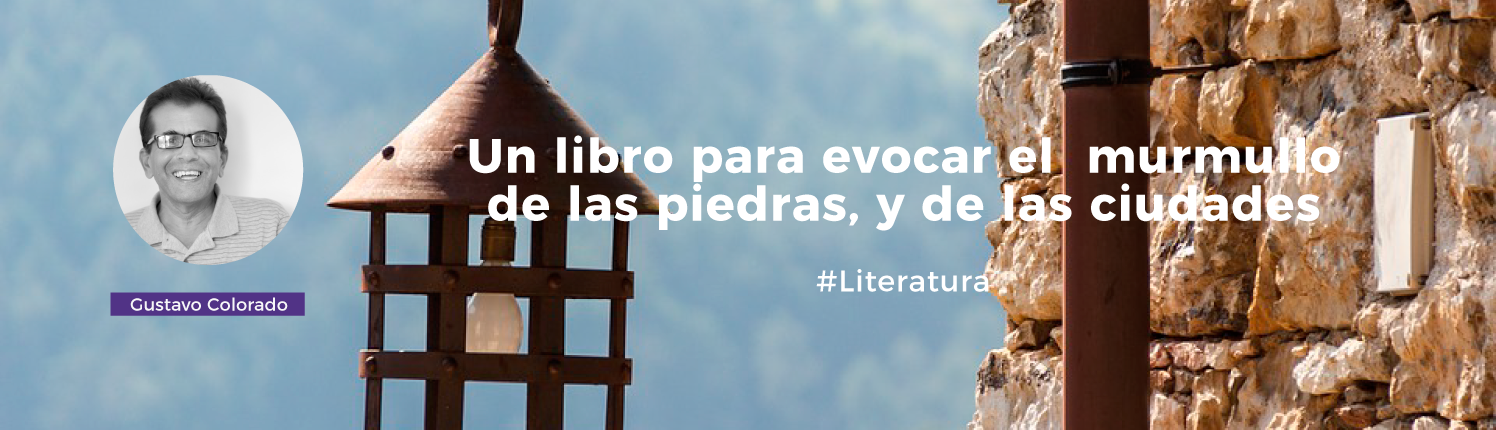
El escritor Joseph Roth, en su obra Las ciudades blancas, se deja llevar por el rumor de calles, muros, castillos y ruinas de ciudades más fijadas en un tiempo que en un lugar.
En un centenar de páginas nos recuerda que ese lugar es mucho más que un entramado de calles y edificios.
Algo muy fino e irrecuperable debió de haberse roto dentro del hombre de ciudad: se queja de falta de tiempo, cuando esto es precisamente lo que sobra. El tiempo lo precede y lo sucede. Y al final siempre se las arregla sin él, que es apenas una de sus contingencias.
El escritor Joseph Roth, uno de los grandes de la Europa de entreguerras, se preguntó muchas veces por las razones de esa sensación de pérdida y extrañeza.
Entonces, como tantos otros, tomó su cayado y sus botas de siete leguas, y salió en busca de esas claves.
Sospechaba que las piedras guardaban la respuesta y que se precisaba de un oído muy fino para comprender su relato.

En este caso, las piedras tenían nombres de ciudades: Lyon, Vienne, Tournon, Aviñón, Les Baux, Nimes, Arles, Tarascón, Becaurie y Marsella, las ciudades blancas soñadas desde la infancia, la única edad en que podemos comprender el milenario lenguaje del universo.
Por eso, la infancia es en sí misma una metáfora.
Pero el camino es largo y tortuoso.

Unas son las ciudades delineadas y edificadas por los humanos para el comercio, el amor, el poder, el sexo y el recreo, y otras muy distintas son las ciudades interiores: las que solo existen en el alma de los seres que las moldean con dosis iguales de dicha y dolor.
Jorge Luis Borges soñó ciudades de espejos como metáforas del infinito.
Ernesto Sábato urdió ciudades de pesadilla con imágenes sustraídas a los laberintos de la noche.
Joyce postuló una eternidad circular donde la ciudad deviene tela de araña: las criaturas luchan con sus diminutas patas contra el asedio de una divinidad hecha de segundos, minutos y horas.

Parado en la difusa frontera entre la memoria y los sueños, el peregrino Roth se deja llevar por el rumor de calles, muros, castillos y ruinas de esas ciudades más fijadas en un tiempo que en un lugar.
Por eso, leyendo en el musgo de una vieja pared, puede decir con certeza: “Entre nosotros, y tal vez en cada uno de nosotros, viven los pueblos desaparecidos de la superficie de la tierra, pero precisamente solo de la superficie.”.
Solo de la superficie. Porque el caminante escarba con la uña en el lomo de la piedra, en la piel de la ciudad, y el pasado se hace memoria viva, relato de los hombres y pueblos que la habitaron y la habitan.

Para emprender esa tarea se necesita mucha paciencia. Y Roth, que bebió hasta las heces el cáliz del dolor durante la gran guerra, aprendió el valor de esa virtud. Camina y mira. Mira y escribe.
En un centenar de páginas nos recuerda que una ciudad es mucho más que un entramado de calles y edificios. En realidad la ciudad es una página en blanco donde quienes la habitan y visitan vierten lo que llevan por dentro. Por eso hay ciudades de la fe y de la apostasía. Ciudades del amor y ciudades de la ira. Ciudades del éxtasis y de la agonía.
Indignado porque los guías turísticos hacen gala de “La seguridad, esa dudosa virtud de los historiadores”, el viajero Roth deposita toda esa confianza en el murmullo de las piedras.

Las silenciosas de Avignón, refugio de los papas, o las tumultuosas de Marsella, cómplices de las cópulas furtivas donde todas las sangres del mundo se mezclan.
Desde hace muchos años la vida me regaló como amigos a una legión de ángeles terrestres que van por el mundo y al regreso me sorprenden con tesoros comprados online en librerías babilónicas o descubiertos con ojo de guaquero en librerías de viejo.
Las ciudades blancas, de Joseph Roth es uno de esas joyas. Y este breve texto es mi manera de agradecerlo














