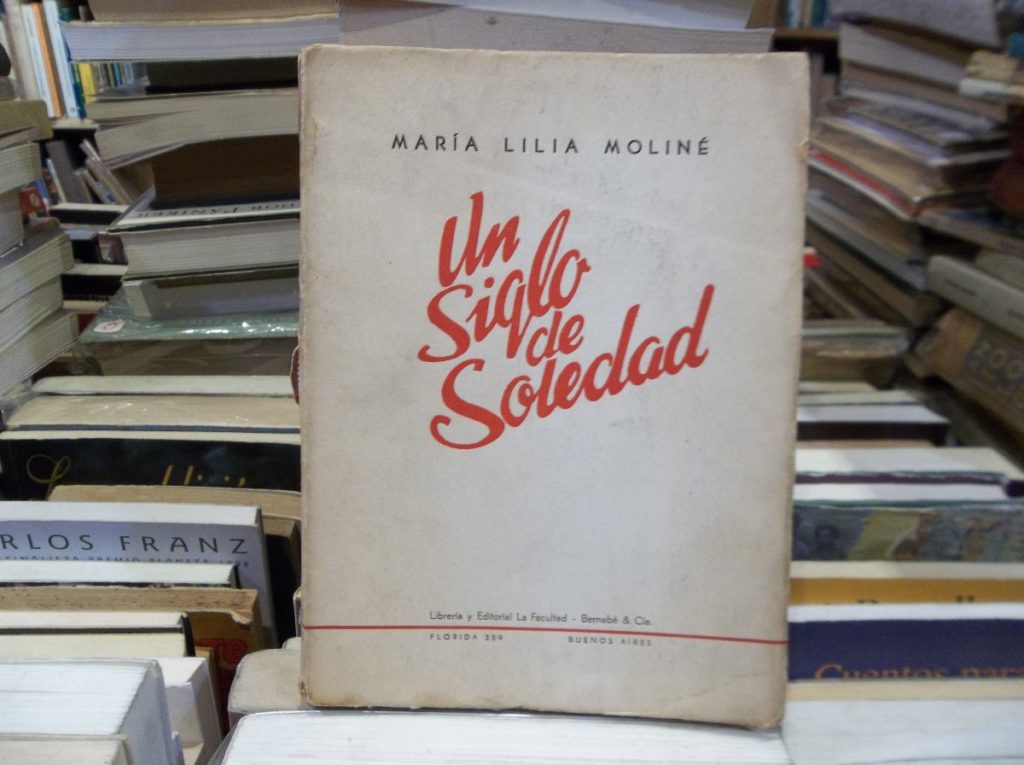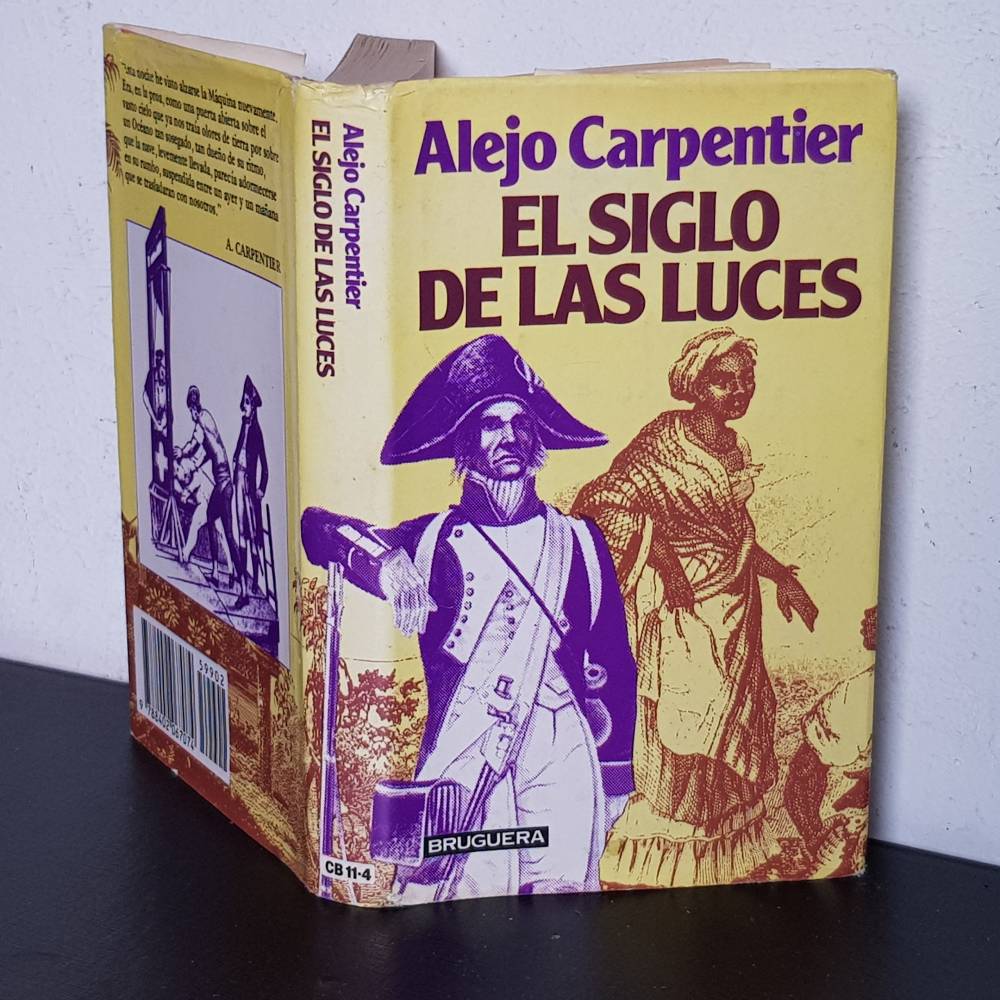Aunque lo parezca, un siglo y cien años no son la misma cosa. El primero da la sensación de cosa hecha, de asunto concluido. Tanto, que se recurre a una etiqueta para definirlo. El siglo de Pericles. El siglo de oro español, el siglo de la reina Victoria o el siglo de la Ilustración. De siglos está hecha la Historia con mayúsculas, con su profusión de acontecimientos magnificados por los expertos en organizar el pasado. En los siglos cada cosa tiene su lugar y nada parece resultado del azar o de los sobresaltos desencadenados por las pasiones humanas. Ese orden, siempre artificioso, es el padre de la creencia en el sentido de la Historia. Cada suceso generaría otro en una cadena de causas y efectos capaz de explicar por si sola las expresiones más sórdidas o sublimes de la aventura humana. Con los siglos no hay, pues, apelación. Su sino es, si se quiere, el de la fatalidad. Y su reino el de las grandes masas y los líderes capaces de conducirlas hacia la utopía o el desastre, que al final resultan ser lo mismo.

Los años en cambio nos remiten a las pequeñas dichas y desventuras de los hombres. No hay en ellos lugar para las grandes gestas. Apenas, sí, para el ensayo recurrente de ese relato inacabado que es toda vida. Si los siglos parecen una amplia autopista hacia alguna tierra de promisión, los años se acercan más a una madeja tejida y destejida por alguien que aguarda su recompensa diaria expresada en asuntos tan simples e irremplazables como un beso, un adiós, una melodía o un plato servido en la mesa. Su territorio es el de los juglares, los contadores de historias, los poetas o los místicos. Los años son las letras, las palabras y las frases de un relato a veces entrañable y en otras doloroso dirigido a preservar nuestras breves historias individuales de la disolución definitiva.
Tomemos dos obras maestras de la literatura latinoamericana. Imaginemos una novela titulada Un siglo de soledad ¿Habría allí lugar para la anónima y por eso mismo ilustrativa saga de la familia Buendía, extraviada en los meandros de la sangre y en los caminos tortuosos de la guerra? Me temo que un siglo no sería suficiente: se precisa del paciente inventario de los años para dar cuenta de ese éxodo hacia una suerte de paraíso vuelto de revés donde todos los actos conducen hacia la desmemoria y la desolación.
Pensemos en cambio en un libro titulado Los cien años de las luces. Algo no encaja. Alejo Carpentier se hubiese extraviado en un laberinto de pequeñas anécdotas sin encontrar la esencia de ese momento de la historia anclado en una fe ciega en la ciencia y la razón como instrumentos capaces de alejar las tinieblas de la ignorancia y la superstición, facilitando de paso la feliz convivencia entre los seres humanos. No importa si al final la medicina resulta peor que el mal.
La elección de títulos como Cien años de soledad o El siglo de las luces no es, pues, aleatoria: responde a la necesidad de ubicar la materia narrada en un contexto capaz de ayudarnos a recordar que la Historia grande está amasada con pequeñas historias sin las cuales ni el más épico de los relatos sería posible.