El exteniente Meltzer, veterano de la Primera Guerra Mundial, tiene un solo anhelo: encontrar una mujer de buenas maneras y piernas largas. Suponiendo que sus deseos se cumplan, le resta otro desafío: conseguir que esas cualidades encajen con su ser dislocado de hombre instalado en una tierra de nadie: el imperio austrohúngaro que se disuelve sin otro asidero que el de sus viejos símbolos.
Mientras avanzamos en la historia descubrimos que esa mezcla de buenas maneras y piernas largas es en realidad la metáfora de su espera.
Meltzer es el protagonista- aunque no resulta claro si su condición de hombre excluido de los acontecimientos públicos y privados permite llamarlo así- de Las escaleras de Strudholf, la novela del escritor austríaco Heimito von Doderer. Emparentado en calidad y propósitos con autores de la dimensión de Marcel Proust, Thomas Mann y Robert Musil, von Doderer convirtió su experiencia como sicólogo, bibliotecario, filósofo y prisionero en las dos guerras mundiales en materia de una compleja urdimbre de personajes y situaciones que se entretejen en las calles de una Viena nostálgica de su pasado y aterrorizada ante la inminencia de su disolución.

Esos destinos se cruzan, algunas veces al azar y en otras con vagos propósitos en Las escaleras de Strudholf, algo así como un símbolo del destino en el sentido clásico de la expresión.
Meltzer es un extranjero, no solo en la acepción geográfica de la palabra. A decir verdad, es un extraño para sí mismo y para quienes lo rodean, empezando por las mujeres de quienes se enamora. Está siempre al margen de todo, aun en las situaciones dramáticas propias de una sociedad en pleno desmoronamiento. Incluso en circunstancias en las que se pone en juego la vida, su papel es más de testigo que de protagonista. Ubicado un tanto en la senda de Edipo, Meltzer es a su modo uno de esos expatriados caros a toda una tradición literaria.
El único que siente cierta piedad por el personaje es el narrador de la novela. “A las personas se les mira solo por fuera”, nos dice. “En el fondo no estamos lo bastante corrompidos para poder discernir instintivamente en cada percepción la esencia de la apariencia o lo interior de lo exterior, de modo que si se nos muestra una fachada, vemos solo la fachada y nada más”.
De ahí la aprensión que suscita Meltzer entre quienes se cruzan en su camino. Todos parecen tener una consistencia sólida, por errática que sea su ruta. Cuando se encuentran, casi siempre sin proponérselo, en las escaleras de Strudholf, adquieren una noción momentánea del peso de la propia vida.
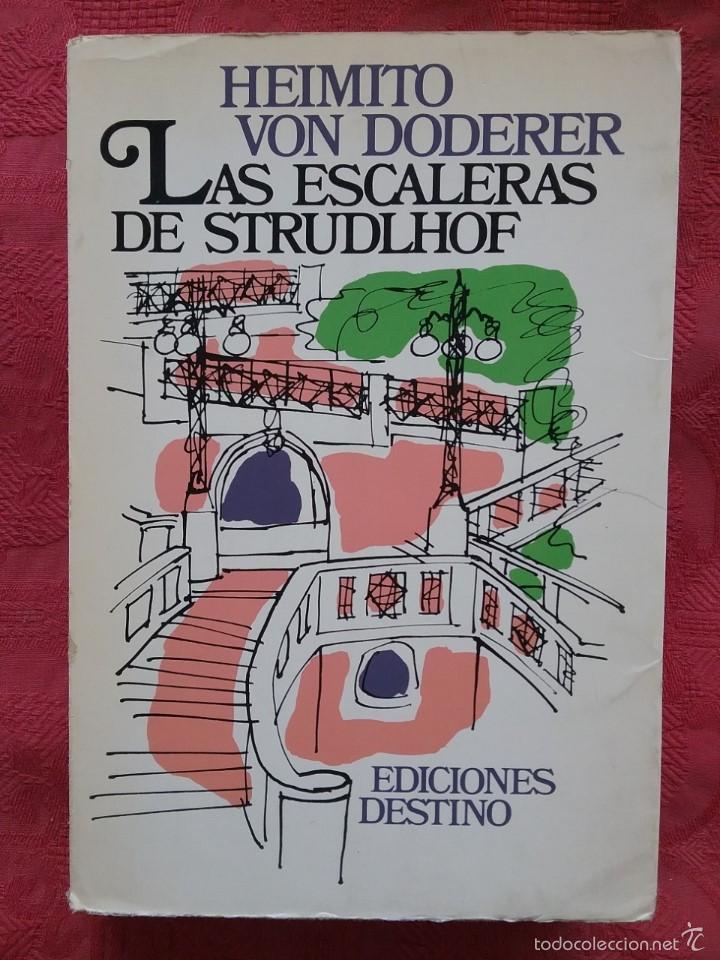
“Las escaleras estaban allí para todos, sin excluir la canalla pretenciosa, pero su construcción había sido destinada a abrir paso al destino, que no siempre avanza con pies de plomo, sino a menudo también a paso ligero y silencioso; no siempre se alcanza a zancadas de gigante, sino también al diminuto paso, al lento ritmo de un diminuto corazón”.
Eso nos dice el narrador en mitad del relato, es decir, del camino de René von Stangeler, la señorita Siebenschein, Editha o de Etelka, eventuales compañeros de viaje del exteniente. Entonces lo comprendemos: el tiempo es una entidad de talante caprichoso. En el momento del goce se nos antoja ingrávido, gaseoso y atravesamos así una parte de la senda de la propia vida con alas en los pies. Ni siquiera sentimos su paso. Pero cuando la desventura toca a la puerta adquiere la gravidez del plomo y nos arrastra con su peso hacia simas de pesadumbre. Experimentamos entonces los segundos y sus fracciones como gotas de dolor que caen en el pozo de nuestra alma.
Es esto último lo que hace de Meltzer un expatriado: su alma es el pozo en el que gotea, inclemente, el fermento descompuesto del espíritu de una época: la del imperio que se desploma sobre su vieja y ahora improbable grandeza.
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AUTOR














