“Hay que beber, hay que beber” susurra el ciclista Jean Bobet. La pantalla es atravesada por la horda de corredores descontrolados que invaden un modesto bistrot de alguna villa perdida en la campiña francesa. Una escena que parece, y tal vez lo sea de verdad, el asalto de una tropa bárbara que arrasa con todo por donde pasa. Cervezas, botellas de champaña que los corredores se enfundan en los bolsillos traseros de sus maillots, vinos suntuosos y también vinos baratos, pedazos de pastel y croissants que se llevan a la boca entre manotadas atosigantes, paletas que irán rotando de mano en mano, de boca en boca por todo el pelotón, helados derretidos, finas botellas de coñac…
Jean Bobet (hermano menor de Louisson Bobet, quien fuera campeón del Tour de Francia tres veces consecutivas entre 1953 y 1954) aclara en seguida que no se trata de una invasión bárbara: “el director de la carrera pagará después”. Jean hace las veces de narrador en la película y su voz en off habla desde adentro del lote con conocimiento de causa sobre temas como el dopaje o las montañas infernales de los Alpes que los corredores tendrán que afrontar durante la competencia. Bobet justifica aquel pillaje feroz que los ciclistas llamaban, con jovialidad o con descaro, “la chasse à la canette”, la cacería de las latas o la cacería de las bebidas, según como uno atine a traducirlo, costumbre instaurada de cada Tour en las etapas calurosas; “un corredor puede perder hasta cuatro litros de líquido” explica. La chasse à la canette fue abolida en 1968, justo después de la muerte en carrera del corredor británico Tom Simpson un año antes por una sobredosis de anfetaminas. Hay que beber –dice Bobet– hay que beber.
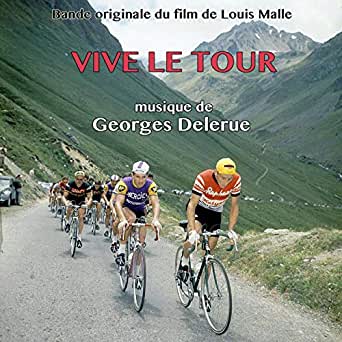
Vive le Tour! fue el documental corto con el que Louis Malle quiso honrar la carrera de bicicletas más importante del mundo, de la que él mismo era un gran aficionado desde la infancia al igual que buena parte de sus compatriotas. Malle hizo parte de aquella nueva ola del cinema francés, una corriente agrupada en torno a la revista Cahiers du cinema, donde confluyeron directores como Jean-Luc Godard, François Truffaut o Alain Resnais.
El propio Malle, que ya era un cineasta consagrado con su película Los amantes de finales de los cincuenta, empuñó la cámara para perseguir al pelotón encima de una motocicleta por campiñas y cuestas de los Alpes y los Pirineos a lo largo de tres semanas, registrando momentos claves de la carrera como el desfallecimiento de varios ciclistas dopados (el dopaje no otorga fuerza sino que “suprime el dolor” convirtiendo al corredor en “una máquina de pedalear”, eso dirá la voz de Jean Bobet), o capturando las aparatosas caídas que cortan al pelotón dejando despojos sangrantes en la mitad de la carretera. Malle se regodea una y otra vez con la muchedumbre que a lado y lado de la vía aguarda el paso de esa serpiente multicolor que apenas será un relámpago impredecible. Porque el ciclismo es fugaz, como un orgasmo masculino: tanta espera y tanto esfuerzo para un instante definitivo bien corto y decepcionante.
La de Malle es una cámara que no se detiene ni un segundo registrando el colorido espectacular y el desenfreno veloz de la carrera. Es la conjunción de todos los colores y de ambos movimientos, el de la cámara y el pelotón, lo que permite al espectador captar el sentido brutal y vertiginoso del ciclismo en su esencia más pura: una fiesta rodante, un carnaval sobre ruedas que, no obstante, va a transitar hacia una tragedia que derrocha sufrimiento y dolor.
Y allí radica el gran acierto de Malle, que logra transformar de un modo casi imperceptible aquello que ha comenzado como un carnaval jocoso y risueño en una carnicería espantosa donde rostros desencajados y gestos de agonía ocupan por completo el primer primerísimo plano de la cámara.

Louis Malle inventó la narración del ciclismo. Esta una gesta para ser contada no sólo con palabras, también con imágenes vertiginosas que superaran el relato monótono de minutos y segundos perdidos o ganados, ese conteo inútil de primeros y segundos y terceros y últimos lugares en la meta, un relato que por décadas llenó las páginas deportivas de los periódicos, con tablas de clasificación iguales a estadísticas inútiles que nada dicen más allá del registro aburrido y notarial. Renunciando a ello, su mirada se fija en los dramas humanos de la competencia. Sigue la caravana obsesionado con el desfallecimiento del corredor que se ha quedado vacío, sin un gramo de fuerzas. Su cámara luego se complace en el alboroto de las monjas y los niños y los ancianos que esperan formando la algarabía de las cunetas. Más tarde logra filmar, como si se tratara de un prodigio inesperado, al tumulto de corredores junto a una fuente que arrojan a un lado las bicicletas para tomar agua, iguales a pájaros exhaustos.
No hay hilo conductor. No hay orden lógico. Todo va impregnado por el caos veloz, tan colorido como espectacular, tan alegre y a la vez tan dramático, pero acaso ¿no es eso una carrera ciclista? Algo así como el reencauche del circo romano y de la guillotina de los jacobinos y del verdugo con su hacha implacable: un espectáculo dónde el pueblo celebra la tortura.
Hay cierta toma en la que un corredor se desploma pedaleando y cae derrumbado, inerte al borde de la carretera (un corredor al que Malle ha seguido con paciencia intuyendo lo que iba a ocurrirle), esa imagen marca el cambio drástico de la competencia, que ya no es carnaval festivo sino infierno para todos.
El epílogo, y acá Louis Malle captó este deporte en toda su dimensión, no puede ser sino una exaltación del dolor absoluto. Jaques Anquetil, Jef Plankaert y Raymond Poulidor son filmados escalando en solitario una cuesta horrorosa que les obliga a retorcerse entre gestos de contorsión y agonía. Es una batalla de tres, pero también es una lucha de cada uno contra sí mismo. El ciclismo, creo que lo he dicho antes, se resume en la batalla a muerte de unos rivales que se destrozan entre sí sin necesidad de tocarse.
Me parece que Louis Malle lo entendió todo. Su cámara enfoca uno por uno los rostros en primerísimos planos muy breves que se alternan con la vista panorámica de la premiación final en París, aún más breve: igual a un relámpago. Ese momento de gloria quedará para los libros, pero es apenas un segundo, un destello fugaz, pues la victoria parece una simple excepción, aquel instante efímero casi sin importancia, mientras lo real y lo auténtico ha sido lo otro, eso que hubo antes y eso que habrá después: el dolor sin límites.














