“(…) Por supuesto, al no existir ya ningún freno ni resistencia y al presentarse una temperatura favorable, la revuelta palaciega pudo empezar o, más bien, proseguir en las zonas más adecuadas; la sangre convertida en hematina ácida en los vasos de la mucosa gástrica destruyó en varios sitios la estructura de la pared estomacal y, en particular, la unidad formada básicamente por pepsina y ácido clorhídrico pudo lanzarse contra los tejidos de los órganos abdominales. Como consecuencia de la actividad del regimiento de criados enzimáticos, se desintegró el glucógeno hepático y se produjo la autólisis del tejido pancreático, autólisis que proyecta una luz implacable sobre aquello que oculta: el hecho de que todo ser vivo lleva inherente, desde el momento de su nacimiento, su propia destrucción”.
Ese lenguaje, clínico y solo en apariencia impersonal, se refiere en realidad a lo más íntimo, a lo inapelable: a la desintegración del propio cuerpo y con ella el retorno a la sustancia primordial de la que estamos hechos los hombres, las plantas y las bestias.
En este caso, el narrador nos lleva a la contemplación de la muerte de la señora Pflaum, una de las protagonistas de la novela Melancolía de la resistencia, del escritor húngaro Lásló Krasznahorkai, autor, entre otras, de las obras Y Seiobo descendió a la tierra y Ha llegado Isaías.

Aunque en la novela de Krasznahorkai la palabra protagonista lleva implícito un contrasentido, porque los personajes de la historia no protagonizan nada.
Todo lo contrario: en realidad son sombras empujadas y arrastradas por los acontecimientos que los definen y les asignan un lugar en la historia de una ciudad que nunca acaba de adquirir un nombre.
A lo largo de cuatrocientas dieciocho páginas es apenas eso: la ciudad y nada más.
Pero es allí donde acontecen los hechos.
¿Cuáles hechos?
Bueno, los que, al arrasarlos, le dan sentido al errático destino de los personajes.
Pero, insisto, palabras como destino, personaje, protagonista, son apenas convenciones para aproximarse a lo inefable.
Porque, peor que despertarse en medio de una pesadilla, es abrir los ojos y encontrarse con la sospecha de que algo ominoso se avecina, ya no en el reino del sueño sino en el de la vigilia: es decir, que despertar no va a salvarnos de nada. Todo lo contrario: nos arrojará, solos y desnudos en el vórtice mismo de los acontecimientos.
Acontecimiento: he aquí otra palabra conflictiva.
Puestos a buscar soluciones fáciles, podríamos decir que Melancolía de la resistencia acontece en uno de los círculos del infierno.
O en todos a la vez. Pero eso no ayuda mucho.
Es mejor acudir a una de las claves del relato: la música. Entonces podemos decir que la novela es algo así como una sonata interpretada al lado de un cadáver que se sabe indefenso ante las acometidas de la disolución y a duras penas opone esa clase de melancólica resistencia que Marguerite Yourcenar definiera en el título de uno de sus libros como “El tratado del inútil combate”.

En eso consiste la novela de László Krasznahorkai: en el relato de unas vidas que se anudan a su pesar alrededor de una ciudad que se deshace a cada minuto mientras la basura se acumula en las calles, formando una segunda corteza, viscosa y nauseabunda, por la que caminan hombres, mujeres y niños que intentan huir de las múltiples formas del mal insinuadas en un antiquísimo símbolo: la llegada de un circo cuyo mayor atractivo es una ballena gigante, que en realidad es la clave de una conspiración.
A esa improbable conspiración intentan dar respuesta- cada uno a su manera-los habitantes de la ciudad.
“¡Habrá que hacer algo!”, gritó uno de ellos, cansado de sus esfuerzos para saludarle, y después de que Eszter consiguiera liberar la mano que trataban de estrechar. Era Mádai, un hombre sordo que acostumbraba a gritar sin piedad al oído de sus víctimas con el fin de intercambiar opiniones, lo cual, repetía, no le importaba en absoluto, y si bien los otros dos coincidieron en esta exhortación, adoptaron posiciones divergentes en torno al qué”.
“Hacer algo”. Eso parece tarea fácil cuando los hombres se enfrentan a una realidad concreta.
Pero cuando se está ante la inminencia del horror poco puede hacerse.
Gyorgy Eszter, por ejemplo, es un reputado profesor de música convertido “por la fuerza de los acontecimientos”, en Inspector de basuras en una ciudad cuyo lema de redención está condensado en la frase “Patio limpio, casa ordenada”, auténtica premonición de todas las formas posibles de totalitarismo, así en la vida doméstica como en la pública.
Su visión del mundo aparece definida con claridad en la página ciento sesenta y tres:
“El mundo, aseguró Eszter, es sólo una fuerza indiferente y un montón de cambios amargos, sus incongruencias se mueven en direcciones contrarias, y es excesivo su ruido, su matraqueo y traqueteo, la campana que toca a rebato para la lucha… y no hay nada más, esto es todo cuanto vemos. Pero los colegas en la existencia terrenal, todos los que han venido a parar a esta barraca azotada por las corrientes de aire imposibles de caldear- incapaces de soportar la expulsión de una supuesta y lejana dulzura- viven en el permanente estado febril de la espera, aguardan algo que desconocen, confían en algo a pesar de todos los indicios en contra, mientras constatan día tras día la absoluta inutilidad de toda espera y toda esperanza”.
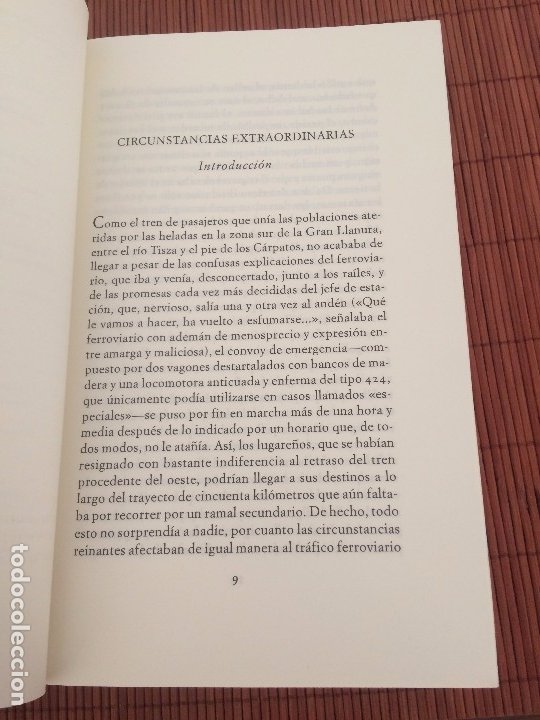
En medio de ese caos irrumpe de repente la lucidez de los niños. En este caso, se trata de los hijos del borracho comisario de policía de la ciudad, quienes al cruzarse con Valuska- una suerte de santo redentor en la vida de Eszter- la noche en que la pesadilla se hace al fin realidad, lo fulminan con una frase que no admite apelación: “A mí me gustaría ser un loco y decirle al rey que su reino anda mal.
Que el reino anda mal. Que el mundo nunca ha cesado de andar mal es una verdad que todos aprendemos al momento de nacer.
Pero lo olvidamos pronto para abandonarnos en brazos de la esperanza, “esa puta de vestido verde” de la que hablara Julio Cortázar.
Para recordárnoslo, László Krasznahorkai ha urdido esta inquietante novela cuyo sentido último aparece resumido en la frase de uno de los personajes: “Vivir como un triunfador constituye en realidad la más amarga de las derrotas”.














