Con motivo del Mes del Idioma, La Cebra que Habla recupera un texto sobre la obra de tres autores de lo que una vez se llamó el Antiguo Caldas.
I
La tierra éramos nosotros.
“Río Quindío, río Quindío” es la voz interna y a la vez remota que a manera de señuelo anima los pasos de los personajes de El río corre hacia atrás, la novela de Benjamín Baena Hoyos, que supone uno de los momentos más destacados de la llamada literatura de la colonización antioqueña.
Escrita en un lenguaje del todo ajeno a los alardes verbales de una época signada por el efectismo y por lo tanto estropeada por la excesiva adjetivación, la historia nos narra la aventura vital de unos hombres y mujeres quienes, al tiempo que disfrutan y padecen la belleza y las asperezas del paisaje, exploran un universo interior surcado de símbolos, de ambiciones y de las grandezas y miserias propios de los seres en trance de hacerse a un territorio.
El tiempo es el de finales del siglo XIX; el espacio una sucesión de ríos y montañas que un día se antojan promesas y al siguiente se convierten en obstáculos insalvables.
Los protagonistas, un puñado de aventureros forjados en el fragor de las guerras civiles y curtidos en las lides de las esperanzas aplazadas. Con ellos, el narrador reconstruye uno de los momentos que en muchos sentidos definieron el perfil mental y moral de una generación de colombianos que hicieron del acto de descuajar montañas y plantar su simiente en el vientre de hembras milenarias un resumen de su propia cosmovisión.
Autor del volumen de poemas titulado Otoño de tu ausencia, Baena Hoyos logra sustraerse a las seducciones del romanticismo tardío propio de su época, para forjar una serie de personajes que por momentos se emparentan con las criaturas de un universo recreado por esa clase de literatura que dejó su impronta en el tránsito del siglo XIX al XX : la del naturalismo que intentaba dar cuenta del carácter épico de unos pueblos todavía anclados en los códigos y valores de un pasado reciente, mientras el mundo se debatía en medio de las transformaciones ocasionadas por la Revolución Industrial en cuyo seno se forjaron pensamientos tan vigorosos como los de Federico Nietzsche y Karl Marx.
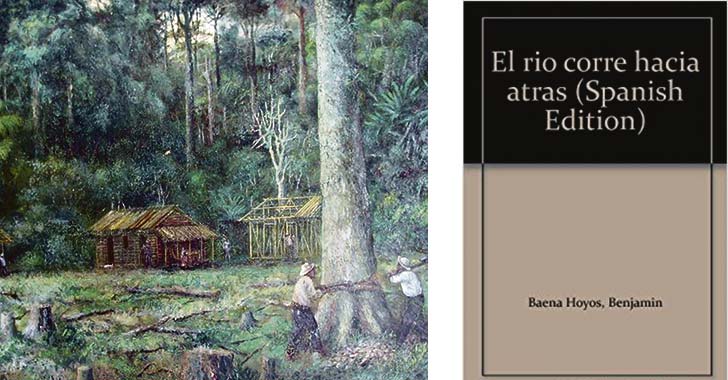
En el caso de El río corre hacia atrás, los arquetipos son los de la tierra hostil y pródiga a la vez. Sobre ella se teje y se desteje el destino de esas mujeres primordiales, estoicas y silenciosas en su tozudez, cuya máxima expresión sería la desmesurada Úrsula Iguarán creada por el genio de García Márquez.
A su lado caminan y libran su propia batalla los hijos de esa tradición católica y conservadora tan ligada a la propiedad rural, que en el caso de los colonizadores no es otra cosa que la expresión de la fe en su capacidad para transformar la naturaleza y apropiarse de sus frutos.
Es por eso que las metáforas sobre la siembra y la cosecha abundan en sus páginas, así se hable de la conquista de una mujer, de las pugnas políticas o del resultado de una riña de gallos. De cualquier manera es el destino lo que se juega en cada uno de esos territorios.
Con todo y los riesgos propios de este tipo de experiencia narrativa, el escritor logra sortear el más peligroso de los escollos: el de convertir a sus personajes en meras caricaturas de una realidad social que las sobrepasa en su complejidad.
Nada de eso: los que habitan la novela de Baena Hoyos son seres humanos ambiguos y contradictorios anclados en la encrucijada de un destino personal y colectivo del que apenas pueden ser dueños a ratos: cuando escuchan la tonada de un tiple, al disfrutar el aroma del sancocho hirviendo en la cocina, cuando acarician el lomo de un perro o al presentir la respiración de la mujer amada en la habitación contigua.

Entre esos grupos humanos enfrascados en una batalla sin tregua por domeñar la naturaleza surgió un sistema de valores que literatos y políticos por igual, no tardaron en convertir en seña de identidad: palabras como pujanza, gesta, titanes, casta y raza devinieron pronto un diccionario sobre el que se acuñó la idea de una hipotética vocación colonizadora y mercantil.
De allí surgió la creencia en una supuesta singularidad de los habitantes de esta zona y sobre todo de la ciudad de Pereira, en lo que corresponde a su habilidad para el comercio, olvidando de paso- acaso porque era conveniente a la hora de forjar el mito- que todos los pueblos avocados a la tarea de conquistar un territorio acaban por desencadenar dinámicas comerciales más relacionadas con la supervivencia que con algo parecido a una suerte de destino manifiesto.
II
Estaba la Pájara pinta…
La década del sesenta del siglo pasado representó para los colombianos afincados en los centros urbanos la posibilidad de asomarse, aunque fuera a través de los visillos, a los cataclismos que transformaban al mundo.
La revolución sexual, las utopías revolucionarias y la carrera por la conquista del espacio afectaron de muchas maneras la forma de ver el mundo de las miles de personas que alimentaban el crecimiento de las grandes ciudades.
Muchas de ellas incluso habían participado en las jornadas de colonización que ampliaron las fronteras agrícolas en distintas direcciones, para acabar alimentando la periferia de las capitales luego de que fueran despojadas de las parcelas que, al hacerse productivas, representaban una tentación irresistible para los dueños del capital.
En el ámbito literario, asistimos a la irrupción del llamado boom latinoamericano, fenómeno ilustrado con profusión de detalles. Entre la nutrida lista de autores de esos días figura Alba Lucía Angel, una escritora nacida en Pereira a quien su condición de andariega ha llevado varias veces a darle la vuelta al mundo.
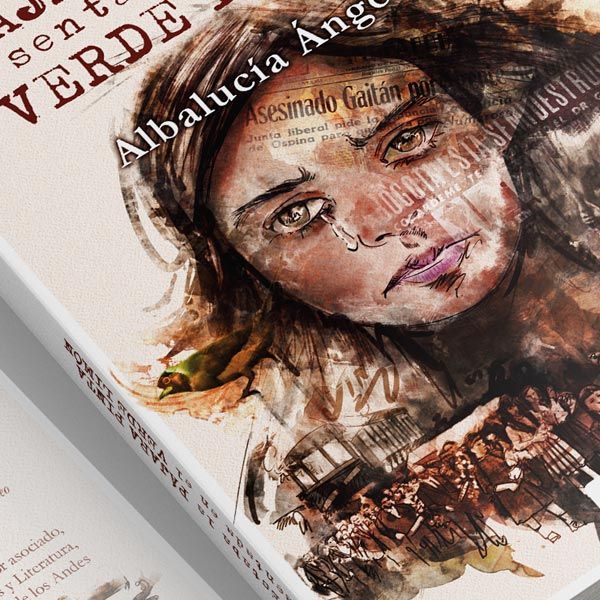
Entre su rica producción narrativa, para el caso que nos ocupa merece especial atención la novela Estaba la pájara pinta Sentada en el verde limón, una historia ambientada en la Colombia y la Pereira de los tiempos de la guerra entre liberales y conservadores.
Más allá de la atrevida propuesta novelística- que algunos no dudaron en calificar de experimental- resulta significativo cómo la autora recrea el mundo, su mundo particular rescatando las palabras y giros lingüísticos propios del universo de su infancia. Esa infancia transcurrida entre familias que, al igual que muchos integrantes de las élites locales de ese entonces, creían haber accedido a la modernidad y se sentían ilustradas porque viajaban a Europa en barcos transoceánicos y regresaban con pianos, lámparas de Murano y vestidos a la usanza de París que marcaban su diferencia con el resto de la población habitada por zambos y mulatos.
Esos privilegios fueron posibles gracias a la acumulación de capital generada por la producción de café, que en el ámbito urbano se tradujo en un conglomerado comercial constituido en esencia por almacenes de telas y tiendas de alimentos.
Pero de repente, esa especie de pequeño paraíso de lujos y exclusiones saltó en pedazos como consecuencia de una violencia partidista que era en realidad la expresión visible de las viejas y siempre renovadas pugnas por el monopolio de la tierra.

De modo que podemos decir que Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón cuando las ínfulas de prosperidad se derrumbaron en medio de las muchas formas que los colombianos hemos acuñado para reimplantar la barbarie. Una vez, más se truncaba el mito de la pujanza y el progreso sin límites: seguíamos siendo buenos salvajes dispuestos a descuartizarnos ante el menor síntoma de desavenencia.
III
Mucho tiempo después.
Décadas después de escrita y publicada El río corre hacia atrás, el ensayista y narrador risaraldense Rigoberto Gil Montoya le apuntará a la invención de otra épica en un paisaje no menos hostil, aunque el escenario ya no serán las montañas si no el cemento y el bullicio urbano.
Los protagonistas bien podrían ser los descendientes d e esos hombres y mujeres que un siglo antes atravesaron los caminos del Quindío buscando un lugar para fundar su propia tierra prometida. La novela en cuestión lleva el título de Perros de Paja, en un explícito reconocimiento a la influencia del cine en su ya rica producción literaria.
Una mujer llega hasta las calles sinuosas del barrio San Judas con la idea de hacer un registro fotográfico de la peripecia vital de sus habitantes que durante todo el tiempo tendrá como contrapunto la referencia a Perros de paja, película dirigida por Sam Pekinpah, considerado por muchos como el sumo sacerdote de la violencia cinematográfica.
Desde ese momento resulta claro que la relación textual no es un simple truco narrativo : de hecho hay demasiados elementos comunes entre la obra del director norteamericano y esos personajes duros y ásperos que cada día se juegan el pellejo en medio de ese laberinto configurado en varios sentidos como una ciudad aparte.
San Judas es, si se quiere, la contracara de ese universo de “ allá arriba” : la otra ciudad que se postula como una réplica de las bondades de la modernidad y la globalización reducidas a la capacidad para el derroche y el consumo.

A este lado del mundo o, mejor dicho “ aquí abajo” malviven los que se quedaron por fuera del pastel y amasan entonces su destino con una mezcla de rabia y frustración que, como en todos los lugares de la periferia, no tardará en encontrar en los reinos de la trampa y el delito la única posibilidad de redención, como si las utopías de igualdad y justicia soñadas por los jóvenes de dos generaciones atrás solo fueran alcanzables por el camino de la transgresión de la ley ,mas no por el de la revolución política, como se soñó alguna vez.
Especialmente atraído por ese tipo de marginalidad y de exclusión que es hija natural de las injusticias sociales y económicas el escritor crea su propia gesta de malandrines que por momentos recuerdan el compendio atrabiliario y barriobajero de las novelas del argentino Roberto Arlt, ese cronista de la otra cara de una Buenos Aires encandilada por el brillo de oropel de una burguesía confeccionada a la medida de la metrópolis.
Sin embargo, la mirada de Gil Montoya va más allá, pues el suyo es un intento por darle categoría estética y existencial a unos tipos humanos apenas reconocidos por las secciones judiciales de los periódicos.
Es por eso que elige el cine y no otro género como punto de inflexión. Después de todo, el llamado arte del siglo XX fue desde un comienzo el escenario natural para la recreación de esas vidas cultivadas en la sombra, que estallan de repente como materialización de las ambiciones y miserias de una sociedad. De Dillinger a Bonnie and Clyde y de Bugsy Siegel a los amos latinos del crimen en la Nueva York contemporánea, el cine sigue alimentando su propia gesta de aventureros y arribistas, auténticos como nadie en la desmesura de sus ambiciones.
Por las 164 páginas de esta novela breve e intensa se pasean, además de esa inquietante muchacha cuyo verdadero nombre solo conoceremos al final, personajes tan duros y tiernos a la vez como Coringa, Cantinflas, Carrroñato y Carecrimen, hijos del asfalto y la necesidad cuyos apodos denuncian la esencia misma de su condición.

Con un manejo de las técnicas narrativas que es por momentos parodia de los formatos periodísticos, el narrador explora los códigos culturales propios de la sociedad de masas, al tiempo que convida a echar una mirada al fondo de esas almas roídas por el desasosiego y poseídas por la certeza de que la muerte siempre acecha a la vuelta de la esquina y bien puede habitar en los ojos de una muchacha que baila como ninguna en las discotecas del centro de la ciudad.
Pero hay más, claro. Porque los personajes de Gil Montoya, al igual que los de Baena Hoyos y Alba Lucía Ángel, van por el mundo en pos de unas quimeras que a ratos se hacen carne viva y palpitante bajo las faldas de una mujer. Debe ser eso lo que los emparienta: la sospecha del amor y la inminencia de la muerte como telón de fondo de unas historias que tienen más en común de lo que puede parecer a primera vista. Al fin y al cabo las tres son un intento de aproximarse al alma de un puñado de hombres en tránsito.














