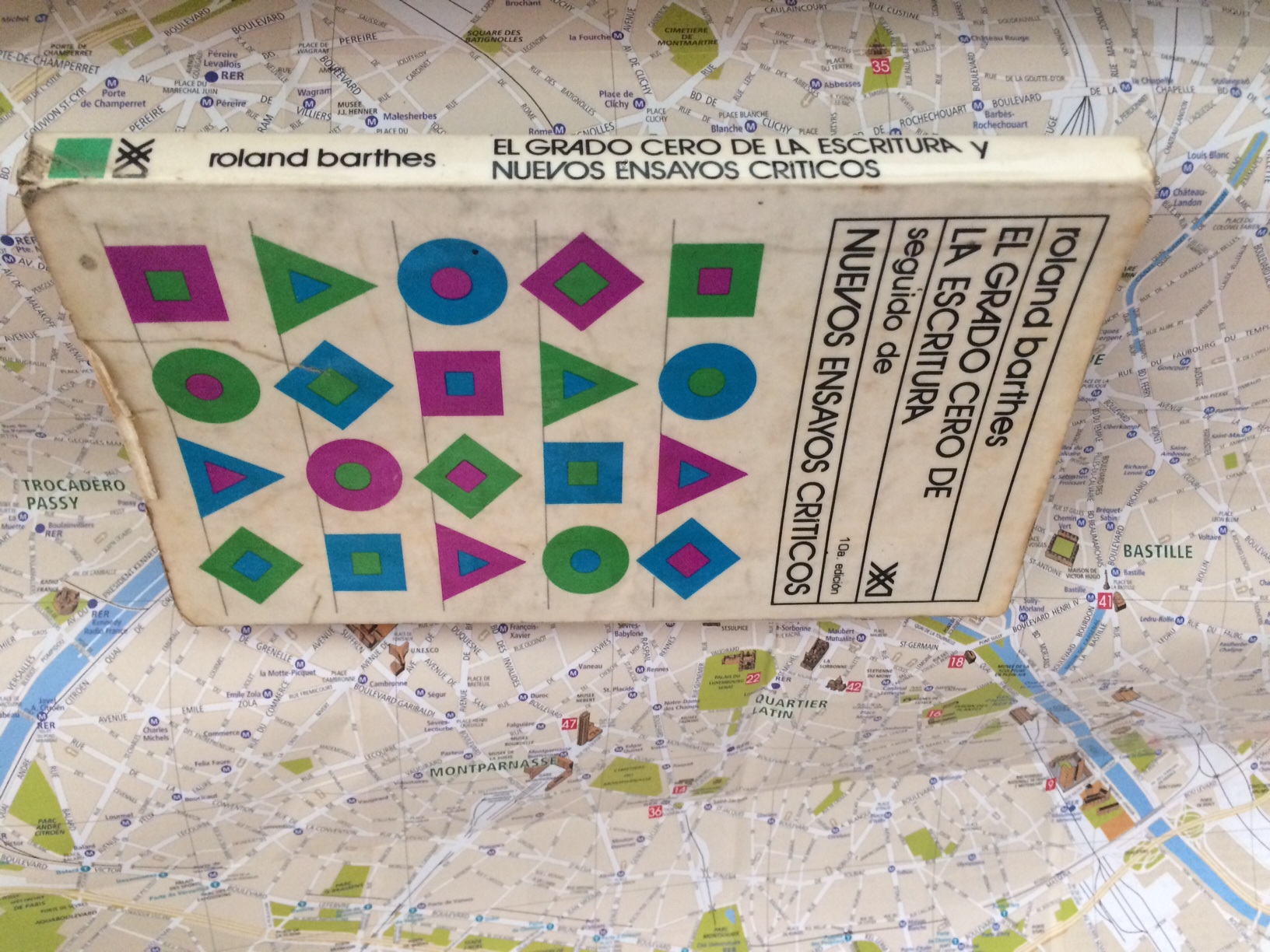París, 25 de febrero de 1980. A sus sesenta y cinco años, familiarizado como estaba en interpretar los signos de la ciudad laberíntica que en una semana del siglo melancólico diseñaron las manos amuralladas del Barón Haussmann, Roland tuvo un leve descuido cuando se disponía a retornar a su piso alto, en las inmediaciones del Quinto Distrito.
Al orientar su mirada hacia un frontispicio, al querer atrapar, al nivel de la vereda, un olor de adolescencia parecido a la vainilla chantilly, obvió una señal de tránsito. Había acabado de abandonar el campus del Collége de France, en uno de cuyos auditorios discurrió largamente sobre los alcances experimentales de cinco talleristas de la escuela Ou Li Po. Estaba satisfecho con sus argumentos, en especial con los que le endilgaba a Marcel Benabou un sitio exclusivo en el altar de los panteistas. Sabía que esa no era una sensación frecuente en sus rutinas académicas. Lo suyo era el inconformismo. Mientras imaginaba en colores una cartografía del deseo para trasmutar en un collage de planos la secreta arquitectura del puente Neuf, Roland sintió que algo muy pesado, similar a un corchete, lo estrellaba contra el pavimento.
No fue grato verlo tirado en el borde de la Rue de Écoles, frente a una de las entradas de La Sorbonne, mientras el conductor de la furgoneta, lelo, descuidado en su atuendo de part time, escarbaba en su nariz granulada, y un clocharde desde un resalto de la Rue de Saint-Jacques, maldecía a gritos su destino de árabe indocumentado. Olía a orines de gato.
Un estudiante serbio, experto en caligrafía china y discípulo del profesor Barthes en un pasado curso de verano, se acercó a los labios del hombre atropellado para intentar comprender lo que regurgitaba. Sacó una libreta, anotó unas frases enigmáticas, factibles para iniciar una tesis doctoral en deconstrucción y se esfumó entre la multitud de jóvenes estudiantes que se preguntaban, vacilantes, qué había pasado en la calle, por qué la algarabía había interrumpido su descanso. Una chica rubia mahometana, abrigada hasta la cabeza con pieles de Borneo, fina y coqueta, lanzó una frase que le brotó de su rica experiencia discursiva:
–Es, a no dudarlo, la muerte del autor.
Una voz sin cuerpo, surgida de la breve multitud que relataría años después este accidente ordinario como una polifonía de conjunciones urbanas, derivadas de un complejo acto comunicativo, propuso en tono recóndito:
–Para él, igual que para nosotros, es el lenguaje, y no el autor, el que habla.
En efecto, tirado sobre la vía teñida por el hollín, no había autor que respondiera a la imputación. Solo podía registrarse, como en la cámara oscura, una escena silente: supuraba el lenguaje de un dolor corporal próximo a la agonía. Era la muerte convertida en estallido sanguíneo. Esta era la esencia de ese texto dérmico extendido en el afuera.
Un hombre de mediana edad, calvo y brusco en sus modales articuló, para quien quisiera escucharlo:
–Vive en el treinta y dos de la rue Madame. Es un escritor, lo conozco. Escribe libros. Esto le tenía que pasar, los escritores son distraídos.
Una voz latina, sin cuerpo, pero molesta, como si se sintiera asaltada en la buena fe, espetó:
–Miente usted, descarada y librescamente. Sospecho que está citando un fragmento de la vida de Morelli, el personaje de Cortázar. No hay juego de rayuela que oculte su falsedad.
Perpleja, la multitud comenzó a dispersarse, a desdibujar su silueta en la urbe como insignificantes guiones, a comprender que la literatura se hace rumor en la colisión, conjura inevitable de las posibles causas. ¿Lograba vislumbrarse el mensaje simulado? ¿Cortázar? Una adolescente, hija de los juegos intertextuales de la era posestructuralista, se alineó con el cuerpo del moribundo y formuló, en un francés de escuela, que ese destino, que ese hombre que estaba tirado allí emulaba la fatalidad de Morelli, ese viejo escritor que Oliveira y sus amigos del Club de la Serpiente fueron a visitar al Hospital Necker de la Rue de Sévres.
Veinte minutos después de aquel infausto suceso lingüístico, el hombre fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Pitié-Salpêtrière. Entró como N.N. Sin embargo, una enfermera croata, en un acto de solidaridad histórica, prefirió registrarlo con el nombre de Danko. Le recordaba a su tío anarquista, escribió después en su diario. Lo reanimaron, le tomaron radiografías, lo estabilizaron y fue llevado a un cuarto cómodo. Allí permanecería durante un mes, ensimismado, con una cara mustia que nadie supo cómo mejorar. Ninguna de las enfermeras sabía quién era el atropellado Danko. No obstante, una auxiliar de cuidados intensivos recordaría, años después, haber leído en un periódico esta misteriosa frase que guardó en su memoria: “Barthes vio la señal a tiempo, pero no alcanzó a interpretar el signo”.
Al cabo de los días esta misma mujer, de nacionalidad argelina, notó que el sujeto estaba deprimido –más de lo habitual– que invocaba un nombre sonoro, quizá el de su madre y que ayudaba poco en su recuperación.
Un martes, a eso de las nueve de la mañana, mientras una lluvia gruesa bajaba por los tejados, mezclada con la mierda de los gatos; mientras una teja de asbesto, en otra calle, en otro alero, era desprendida por el viento para matar, según lo supo Bachelard en su experticia de los nodos espaciales, a “un transeúnte en la calle”, a un “peatón tardío”, el médico de turno advirtió que algo no estaba bien en la semiosis de esa cama blanca. Se acercó al hombre, lo olió como se huele un paréntesis; lo miró de reojo, desconfiado, como si se tratara de un famélico punto y coma inmigrante. Lo auscultó, a la manera como se examina una nota al pie. Desnudó su tórax, de la misma forma en que desnudamos el uso artificial de los puntos suspensivos. Al fin lo volteó con precaución, como se voltea la página deteriorada de un incunable y anunció, con ímpetu estructuralista, a la enfermera que deseaba llegar a su cama:
–Es una lástima. Este individuo no tiene signos vitales.