Si ese niño no hubiera llegado a ser el célebre revolucionario «Che», los padres podrían haberse llevado el secreto a la tumba.
Texto extraído de: Arcadia
Por: Jon Lee Anderson
Una juventud inquieta
I
El horóscopo era desconcertante. Si el famoso guerrillero revolucionario Ernesto «Che» Guevara había nacido el 14 de junio de 1928 como constaba en su certificado de nacimiento, era un geminiano… y para colmo un sujeto más bien mediocre. La astróloga, amiga de la madre del Che, revisó sus cálculos en busca de un error, pero los resultados no variaron. Se trataba de una personalidad mediocre, sumisa, que había llevado una vida sosegada. Entonces, una de dos: o tenía razón o era una astróloga totalmente incompetente.
Al ver ese horóscopo deprimente, la madre del Che rió. Entonces reveló un secreto que había guardado celosamente durante tres décadas. Su célebre hijo había nacido un mes antes, el 14 de mayo. No era de Géminis sino de Tauro: una personalidad audaz y obstinada.
Explicó que la mentira había sido necesaria porque el día de su boda con el padre del Che estaba en el tercer mes de embarazo. Fue por eso por lo que inmediatamente después de la boda, la pareja se alejó de Buenos Aires en busca de la remota selva de Misiones. Allí, mientras su esposo se instalaba como emprendedor dueño de una plantación de yerba mate, ella vivió los meses de embarazo lejos de los ojos escrutadores de la sociedad porteña. Poco antes del alumbramiento, viajaron río abajo por el Paraná hasta la ciudad de Rosario. Allí dio a luz y un médico amigo falsificó la fecha en el certificado de nacimiento: la atrasó un mes para proteger a la pareja del escándalo.
Cuando el bebé cumplió un mes, avisaron a sus familias. Dijeron que habían tratado de llegar a Buenos Aires, pero que el trabajo de parto se inició prematuramente cuando llegaron a Rosario. Después de todo, un bebé sietemesino no es nada fuera de lo común. Si los familiares y amigos sospecharon de la historia y la fecha oficial, en todo caso las aceptaron discretamente, y durante años nadie la puso en tela de juicio.
Si ese niño no hubiera llegado a ser el célebre revolucionario «Che», los padres podrían haberse llevado el secreto a la tumba. Es una de las pocas personalidades públicas de los tiempos modernos cuyos certificados de nacimiento y defunción son falsos. Con todo, parece singularmente apropiado que Guevara, quien dedicó la mayor parte de su vida adulta a las actividades clandestinas y murió a causa de una conspiración secreta, iniciara su vida con un subterfugio.

II
En 1927, cuando Ernesto Guevara Lynch la conoció, Celia de la Serna acababa de terminar los estudios secundarios en el Sagrado Corazón, un colegio católico para niñas de la alta sociedad. Era una veinteañera espectacular, de nariz aguileña, oscura cabellera rizada y ojos café. Celia era instruida pero ingenua, devota pero crítica. En otras palabras, estaba lista para una aventura amorosa.
Celia de la Serna era una auténtica argentina de sangre azul y pura cepa española. Uno de sus antepasados fue virrey del Perú colonial; otro, un famoso general del ejército argentino. Su abuelo paterno había sido un terrateniente rico y su propio padre un célebre profesor de derecho, diputado y embajador. Murió con su esposa cuando Celia era niña, quien junto con sus seis hermanos quedó bajo la tutela de una tía devota. Pero a pesar de la muerte inesperada de sus padres, la familia conservó las propiedades con sus correspondientes rentas, por lo cual Celia recibiría una buena herencia al cumplir los veintiún años, la mayoría de edad legal.
A los veintisiete años, Ernesto Guevara Lynch era un hombre más bien alto y apuesto, de mandíbula y mentón enérgicos. Sus gafas para el astigmatismo le daban un aire falsamente tímido, pues poseía una personalidad sociable y extrovertida, un genio vivo y una imaginación excesivamente frondosa. También poseía dos apellidos argentinos de buena cepa: era bisnieto de uno de los hombres más ricos de Sudamérica y su árbol genealógico incluía nobles tanto españoles como irlandeses. Pero con los años, la familia había perdido la mayor parte de su fortuna.
Durante la tiranía de Rosas en el siglo XIX, los herederos de los ricos clanes Guevara y Lynch huyeron de la Argentina para buscar oro en California. Cuando regresaron del exilio, sus hijos nacidos en Estados Unidos, Roberto Guevara Castro y Ana Isabel Lynch, estaban casados. Ernesto era el sexto de sus once hijos. Eran una familia acomodada, pero ya no poseían tierras ni títulos. Mientras él trabajaba de topógrafo, Ana Isabel criaba a los niños en Buenos Aires. Pasaban los veranos en una casa de campo, un resto de la propiedad familiar heredado por ella. A fin de preparar a su hijo para una vida de trabajo, Roberto Guevara lo envió a una escuela estatal. «La única aristocracia en la que creo es la del talento», le dijo.
Pero Ernesto aún pertenecía por derecho de nacimiento a la sociedad argentina. Al crecer había escuchado los relatos de su madre sobre la vida de frontera en California y los aterradores cuentos de su padre sobre malones indios y muertes violentas en los altos Andes. El pasado ilustre y aventurero de su familia era un legado demasiado fuerte para desecharlo. Tenía diecinueve años cuando murió su padre, y aunque estudió ingeniería y arquitectura en la universidad, abandonó antes de recibirse. Quería vivir sus propias aventuras, hacer su propia fortuna y utilizó la modesta herencia de su padre para alcanzar ese objetivo.

Cuando conoció a Celia, Ernesto había invertido casi todo su dinero en el Astillero San Isidro, la empresa constructora de yates de un pariente rico. Trabajó ahí como supervisor, pero al poco tiempo perdió interés. Un amigo lo entusiasmó con un proyecto nuevo: podía hacer fortuna cultivando yerba mate, la estimulante infusión vernácula que millones de argentinos beben religiosamente.
La tierra era barata en la provincia yerbatera de Misiones, mil ochocientos kilómetros al norte de Buenos Aires por el río Paraná, en la frontera boreal de la Argentina con Paraguay y Brasil. Colonizada inicialmente por misioneros jesuitas y sus indígenas guaraníes conversos en el siglo XVI, anexada cincuenta años antes por la Argentina, Misiones empezaba a desarrollarse como tierra de cultivo. Especuladores de bienes raíces, aventureros ricos e inmigrantes europeos pobres acudían a la provincia. Guevara Lynch fue a explorarla y se contagió de la «fiebre yerbatera». Su dinero estaba invertido en el astillero, pero esperaba que la herencia de Celia le permitiese comprar tierra suficiente para una plantación de yerba mate y luego hacerse rico con el rentable «oro verde».
A nadie sorprendió que la familia de Celia estrechara filas contra el pretendiente. Celia aún no había cumplido veintiún años y por ley necesitaba el consentimiento de su familia para casarse o cobrar su herencia. La pidió y se la negaron. Desesperados, porque para entonces estaba embarazada, ella y Ernesto fingieron una fuga de amantes para forzar a la familia a dar el consentimiento. Se ocultó en la casa de una hermana mayor. El ardid resultó eficaz. La familia aprobó el matrimonio, pero Celia debió recurrir a la justicia para cobrar su herencia. Un juez le otorgó una parte de su herencia, que incluía la propiedad de una estancia agrícola-ganadera en la provincia mediterránea de Córdoba y algunos bonos convertibles de su cuenta en fideicomiso: lo suficiente para comprar un yerbatal en Misiones
El 10 de diciembre de 1927, Celia y Ernesto se casaron en una ceremonia privada en la casa de su hermana mayor casada, Edelmira Moore de la Serna. El diario La Prensa de Buenos Aires lo consignó en su columna «El día social».
A continuación huyeron de Buenos Aires a la selva misionera con su secreto común. «Juntos decidimos nuestra vida», escribiría Guevara Lynch en unas memorias publicadas años más tarde. «Quedaron atrás los martirios, las mojigaterías y la apretada cerca de parientes y amigos que querían impedir nuestro matrimonio.»
III

En 1832, el naturalista británico Charles Darwin, testigo de las atrocidades cometidas contra los indígenas argentinos nativos por el caudillo gaucho Juan Manuel de Rosas, había vaticinado: «El país quedará en manos de los salvajes gauchos blancos en lugar de los indios de piel cobriza. Los primeros son un poco superiores en educación, pero inferiores en todas las virtudes morales.»
Pero a la vez que corría la sangre, la Argentina generaba su propio panteón de héroes con espíritu cívico, desde el general José de San Martín, libertador del país en la guerra de independencia contra España, hasta el aguerrido periodista, educador y presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien finalmente arrastró a la Argentina a la era moderna como república unificada. En 1845 Sarmiento publicó Facundo, civilización y barbarie, un fuerte toque de atención a sus compatriotas para que siguieran el camino del hombre civilizado en lugar de la brutalidad del argentino de frontera arquetípico, el gaucho.
Con todo, el mismo Sarmiento había gobernado el país con autoridad de dictador, y después de su muerte el culto argentino del hombre fuerte, el caudillo, no desapareció. El caudillismo sería un rasgo de la política hasta muy entrado el siglo siguiente, en tanto el gobierno oscilaba entre caudillos y demócratas en una desconcertante danza cíclica. En efecto, como si reflejara los agudos contrastes de la gran tierra conquistada por ellos, el temperamento argentino mostraba un dualismo irreconciliable, aparentemente anclado en un estado de tensión perpetua entre el salvajismo y la ilustración. Apasionados, caprichosos y racistas, los argentinos eran a la vez generosos, ocurrentes y hospitalarios y poseían un fuerte sentido del orgullo nacional. La paradoja dio lugar a una cultura floreciente, expresada en obras literarias clásicas como el poema épico gaucho Martín Fierro, de José Hernández, y Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.
En la década de 1870 el país había adquirido estabilidad. Y una vez consolidada la conquista de las pampas del sur tras una campaña auspiciada por el gobierno para exterminar a la población indígena, se abrieron vastas extensiones de tierra a la colonización. Se tendieron cercos en la pampa para delimitar tierras de labranza y pastoreo; aparecieron ciudades e industrias; se construyeron puertos y ferrocarriles. A fines de siglo la población se triplicó; más de un millón de inmigrantes llegaron de Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, Rusia y el Oriente Próximo a la rica tierra austral de promisión… y el flujo continuaba
En apenas un siglo, la ciudad de Buenos Aires, triste guarnición colonial sobre el vasto estuario del Río de la Plata, adquirió la naturaleza explosiva y apasionada del crisol de razas, expresada en la nueva y sensual cultura del tango; su cantor de ojos oscuros Carlos Gardel prestaba su voz sugestiva a un orgullo nacional en expansión. Hablaba su propio dialecto callejero, el lunfardo, un argot argentino rico en dobles sentidos nacido del quechua, el italiano y el español gaucho.
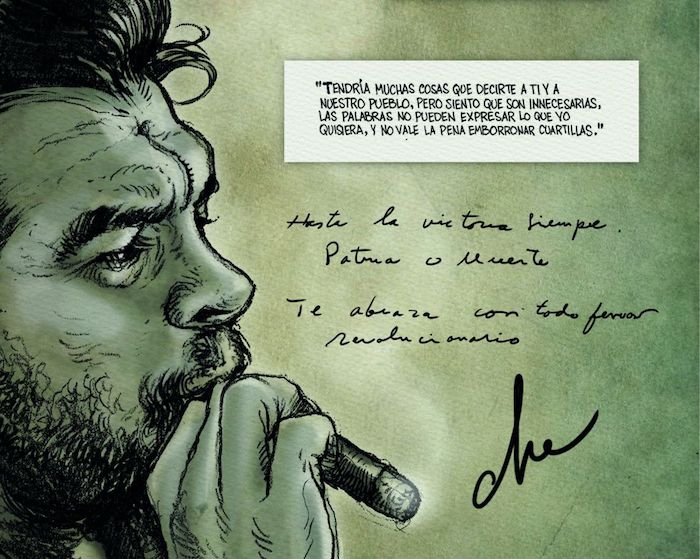
En los ajetreados muelles del puerto, los barcos cargaban carne, cereales y cueros para llevarlos a Europa; otros descargaban Studebakers norteamericanos, fonógrafos y la última moda de París. La ciudad se jactaba de poseer un teatro lírico, una Bolsa y una buena universidad; manzanas de imponentes edificios públicos de estilo neoclásico, mansiones privadas, parques ornamentales con árboles inmensos y campos de polo, amplios bulevares adornados con estatuas heroicas y fuentes con chorros de agua.
Los tranvías traqueteaban a los barquinazos por las calles adoquinadas flanqueadas por elegantes confiterías y whiskerías de puertas de bronce y letreros dorados sobre ventanas de vidrio tallado. Entre los espejos y mármoles de su interior, altivos camareros de chaqueta blanca y pelo engominado vigilaban la sala y se abatían sobre las mesas en un destello, como águilas acechantes.
Pero mientras los porteños, como se llamaban a sí mismos los habitantes de Buenos Aires, buscaban sus modelos culturales en Europa, buena parte del interior vegetaba en el atraso decimonónico. En el norte, los caudillos provincianos regían con mano déspota vastos algodonales y cañaverales. Los casos de lepra, malaria y aun de peste bubónica eran frecuentes entre sus trabajadores. En las provincias andinas, los indígenas de lengua quechua y aymara, llamados coyas, vivían en condiciones de pobreza extrema.
Faltaban dos décadas para el otorgamiento del voto a las mujeres y aún mucho más para la legalización del divorcio. La justicia patronal y la servidumbre por contrato formaban parte de la vida cotidiana en las regiones alejadas de los centros urbanos.
El sistema político argentino, lejos de seguir la evolución social, se había estancado. Durante dos décadas los partidos Conservador y Radical habían regido los destinos del país. El entonces presidente radical Hipólito Yrigoyen, envejecido y excéntrico, era una figura inescrutable que rara vez hablaba o se presentaba en público. Los obreros tenían pocos derechos, sus huelgas solían ser reprimidas a balazos y bastonazos. Los criminales cumplían sus condenas en la helada desolación de la Patagonia austral, adonde se los transportaba en barcos. Pero la inmigración y el siglo XX traían ideas políticas nuevas. Feministas, socialistas, anarquistas y también fascistas empezaban a hacerse oír. En la Argentina de 1927, el cambio político y social era inevitable, pero estaba demorado.














