Uno de los recuerdos más cliché de mi vida son los cineclubes a los que asistíamos después de clases. Recuerdo que ponían cine independiente o que hubiera sido producido por fuera de Estados Unidos. Por esos años pude asistir a verdaderas joyas, pero otras veces a bodrios insufribles. Lo que pasa es que uno no se atrevía a decirlo. Antes de la proyección, un joven de pelo largo y saco de cuello tortuga negro y roído, nos presentaba la semblanza del director o de su película y nos explicaba por qué debíamos considerar al individuo o a su obra, como geniales.
Cuando nos introducían un director iraní o latinoamericano opuesto al régimen de su país, todos en el recinto mirábamos la película con: el previo fervor, como describía Borges. Nuestra apreciación ya condicionada por la recomendación experta o el posible rechazo de nuestro círculo intelectual más cercano, nos obligaba a buscar, hasta en las fallas del largometraje, errores deliberados de un genio del séptimo arte o significados ocultos sobre los que indagábamos en nuestras conversaciones posteriores a la proyección.
Lo cierto es que el común denominador de aquellas cintas era su trama lenta hasta extremos nunca vistos, su argumento melancólico y su mensaje desesperanzador. Por aquel entonces, estar triste (o parecerlo) era bien visto. No gozaban del mismo prestigio los compañeros de curso que disfrutaban los productos que la cultura de masas ofrecía, seres vulgares (y felices) que solo iban a las salas de teatro comerciales (mainstream, por aquellos días) a disfrutar del último producto prefabricado por Hollywood.
Hoy recuerdo a una amiga, que se atrevió a decir una herejía: “que el Ciudadano Kane no le había gustado”, lo que le generó el rechazo de sus amigos que llegaron incluso a cuestionar su inteligencia. Posterior al linchamiento, le pregunte por qué no le impresionó la que para muchos críticos (quizás al lado del El acorazado Potemkin) era la película más relevante del cine. Me dijo que la vio sin tener esa información a mano, que sencillamente la trama no la atrapó. Ese razonamiento en apariencia elemental, mirado en perspectiva, me parece un acto valiente y de independencia intelectual, pues aquella joven se atrevió a valorar la obra a partir de sus propias coordenadas, no sucumbió ante la presión social de su círculo próximo y cuestionó la preferencia tribal (y supersticiosa) de su grupo.
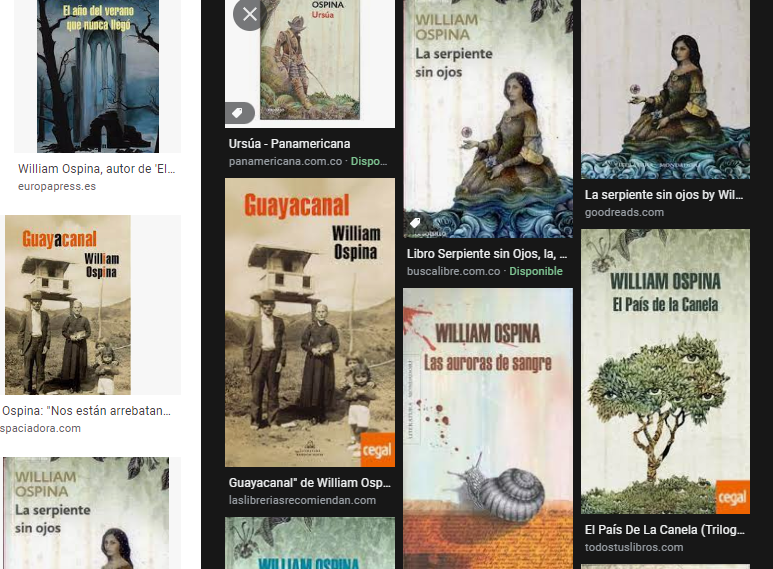

Así como deberíamos preguntarnos acerca de nuestros criterios para valorar una película o un libro, también sería pertinente hacerlo en el campo de la política. Durante la campaña presidencial se ha caído en el extremo infantil (y sectario) de evaluar a las personas y a sus obras, dependiendo de por quién van a votar. Tal vez el caso más representativo de este fenómeno es el del escritor William Ospina, que desde antes de la segunda vuelta apoyó al candidato Rodolfo Hernández. De repente, todos sus libros, que evidencian gran lucidez, una comprensión profunda de Colombia y de los que muchos “progresistas” eran lectores entusiastas, se convirtieron en anatema. Lo contrario sucede con varios políticos de pasado cuestionable, cuyo único mérito ha sido pasar de un partido a otro de acuerdo con las circunstancias, pero que gozarán de la amnistía moral que garantiza anunciar el apoyo a un caudillo con complejo de Adán.
En aras de la ecuanimidad, hay que aceptar que hay personas muy valiosas que se han depurado por una u otra opción presidencial. Por ende, la valoración de sus méritos y en algunos casos de la obra de toda su vida no debería estar sujeta a esta decisión. Esto es tan ingenuo e infantil como decir desde la izquierda, que no se lee a Borges porque era de derecha, privándonos así de la maestría de sus cuentos y poemas; o que un uribista afirme que Maradona era un mal jugador de fútbol, porque (¡ese sí!) era castro-chavista. Si hay algo por lo que debería pelear cualquiera que se diga izquierda democrática, es por derrotar tales supersticiones.















