“Hace veinte años llegué a las llanuras con los ojos bien abiertos, atento a cualquier elemento del paisaje que pareciera insinuar algún significado complejo más allá de las apariencias”, declara de entrada el narrador de Las llanuras, un clásico de la literatura australiana escrito por Gerald Murnane, autor, entre otros, de los libros A Lifetime on Clouds y Barley Patch.

Gerald Murnane es un gran aficionado a las carreras de caballos y nunca ha viajado en avión.
El dato puede parecer meramente anecdótico, pero, puestos a pensar, da algunas claves para aproximarnos a la esencia de este inquietante y breve relato que en sólo ciento cuarenta y siete páginas nos devuelve al corazón de las grandes metáforas de ese devenir en el tiempo y el espacio que llamamos nuestra vida.
Los jinetes, los caballos y los aviones suponen un intento de conjurar y equilibrar la siempre inconstante relación entre el tiempo y el espacio.
Eso suponiendo que el tiempo y el espacio existan como entes reales y no como simples convenciones de la mente.
No por casualidad el autor de Las llanuras nos advierte sobre la necesidad de un significado complejo más allá de las apariencias.
Si somos apariencia, si aparecemos ante los otros y ante nosotros mismos, eso debería tener algún significado.
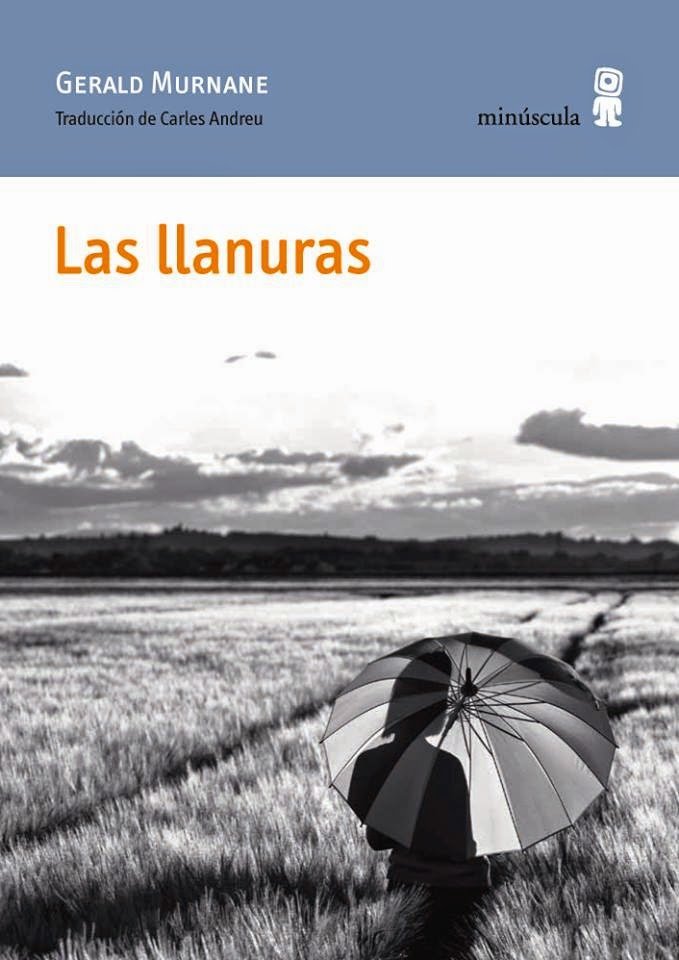
A esa búsqueda han consagrado su vida los poetas y pensadores de todos los tiempos.
Gerald Murnane vuelve a intentarlo en este perturbador relato que regresa a la vieja idea de las montañas, los ríos, los mares y las llanuras como metáforas que intentan desvelar el más inefable de todos los misterios: el de la existencia que fluye, y por eso mismo no se deja aprehender.
¿Cómo hablar de una historia y una identidad individual y colectiva si somos apenas chispas minúsculas que brillan y se desvanecen en la noche infinita del tiempo?
El narrador de Las llanuras es un joven realizador de cine que se propone, cámara en mano, llegar a lo más hondo del misterio de los hombres y mujeres habitantes de esas tierras, acostumbrados a enfrentarse cada mañana y cada noche a lo inabarcable.
A lo mejor por eso estos terratenientes beben tanto y veneran el trabajo de los artistas: esos individuos empeñados en la tarea desesperada de encontrar significados en las apariencias.
He ahí el profundo sentido de la heráldica como soporte de una improbable identidad. En este caso la identidad de los habitantes de las llanuras, enfrentados siempre a los hombres de las costas y del interior.
Eso es lo que intuye el narrador, sentado en la sala de espera de un hotel, donde aguarda el momento de su cita con los terratenientes:
“Algunos de aquellos que esperaban a los grandes terratenientes en el bar del hotel me contaron que sus esperanzas se concentraban en intentar convencer a un hacendado en concreto de que el arte heráldico de su familia derivaba de una serie demasiado limitada de disciplinas. Uno de los aspirantes pretendía mostrar los resultados de sus investigaciones entomológicas y argumentar que los destellos metálicos y los prolongados rituales de una avispa que vivía en un hábitat restringido podrían corresponderse con algo que todavía no había encontrado expresión en el arte de una familia a cuyo mecenazgo aspiraba”.
La cópula de una pareja de insectos como expresión del anhelo de libertad de estas familias encerradas en mansiones llenas de libros en los que intentaban descifrar los arcanos de un mundo siempre haciéndose y deshaciéndose ante sus ojos.
¿Qué sentido tenían el amor convencional y los complicados mecanismos de la institución matrimonial frente al frenesí sexual de los conejos apareándose una y otra vez en la llanura?
Por lo visto, los humanos habían equivocado una vez más el camino.
Y en el caso de los habitantes de las llanuras buscaban reencontrar el rumbo en las páginas de los manuscritos, en las figuras de animales, en los personajes de la mitología que florecían en sus escudos o en los destellos de ámbar del whisky que escanciaban en sus formidables vasos.
Por eso se admiran ante la presencia de ese realizador de cine que pretende revelar con sus cámaras aquello que son pero que no está en el paisaje, porque en realidad alienta del fondo de cada uno: lo que llaman el alma.
Una tarea imposible, desde luego.
Porque los ríos, las montañas, los mares y las llanuras están antes y después de los hombres, pero nunca en los hombres.

Esa imposibilidad es la que empuja a los terratenientes a patrocinar el trabajo de los artistas: todos aspiran que acontezca el milagro. Algo que explique el sentido del amor, del deseo, de los recuerdos, esas múltiples formas del espejismo que es toda vida.
En su recorrido, el autor nos da algunas pistas sobre su búsqueda inútil:
“Dormí desde la primera hora de la noche hasta justo antes de que saliera el sol. Me levanté, salí al balcón y contemplé el amanecer sobre las llanuras. Me sorprendió descubrir que apenas unos minutos antes del alba, incluso en medio de aquel paisaje, todavía me embargaba la esperanza de que ocurriera algo distinto a la habitual salida del sol. Y aquella mañana más que nunca se me hizo raro verme a mí mismo como el personaje de una película, y las calles y los jardines que se extendían a mis pies, portentosos ya de por sí, como un decorado cargado de redoblada importancia”.
La existencia como un decorado cuyos códigos estamos obligados a descifrar. O al menos debemos intentarlo.
Y para eso tenemos que comprender lo más difícil: que los verdaderos viajes son mentales y por eso debemos buscar el paisaje dentro de nosotros mismos, no afuera.
ÚLTIMA ENTRADA DEL AUTOR














