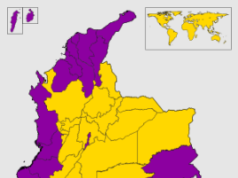Durante los días de revuelta ella tomó el nombre temporal de “Plaza de la Revolución”, apelación que después se cambiaría por “Plaza de La Concordia”, tal vez como una especie de epílogo a los días escabrosos
La plaza más grande de Francia, después de la de Quinconces en Bordeaux, es la de La Concordia en París. Pero, ¿qué quiere decir la palabra concordia y qué tiene que ver con la historia de este lugar? Si se busca en un diccionario corriente, concordia quiere decir acuerdo entre personas o cosas. Su significado lleva implícitos los conceptos de armonía, acuerdo, conformidad, pacto o arreglo. Y es así que la historia de este lugar está en la génesis misma del Estado nacional francés, pues siendo concebida como una plaza real, al estilo de otras que existían en el país antes de la Revolución Francesa, ella se convirtió en punto de reunión por excelencia durante el período revolucionario y posteriormente en teatro de ejecuciones, pues allí, precisamente, fue donde estuvo instalado durante aquellos días turbulentos el aparato con el que se ajustaron las cuentas al medioevo y con el que la sociedad occidental se instaló en la modernidad a golpes de guillotina. El terrible dispositivo de ejecución estuvo en esta plaza, antes real, durante los días de revuelta cuando ella tomó el nombre temporal de “Plaza de la Revolución”, apelación que después se cambiaría por “Plaza de La Concordia”, tal vez como una especie de epílogo a los días escabrosos, y como una manifestación física del surgimiento de los estados nacionales, a partir de la instauración del contrato social. Pero, dejando atrás aquellos días, sobre los que tanto se ha dicho, valdría la pena preguntarnos: ¿qué de aquel significativo pasado se puede encontrar hoy en esta plaza, intensamente frecuentada por paseantes y surcada por vehículos, ruta obligada entre el Louvre y las Tullerías, y los Campos de Mars y la Torre Eiffel? No mucho, en mi opinión. En su centro puede contemplarse emplazado el obelisco egipcio, pieza de arte antiguo que perteneció al antiguo templo de Luxor y que fue ofrecido a Francia como regalo por el valí egipcio Mehmet Alí en 1830. A su llegada a París, en 1834, se decidió su ubicación en este espacio cargado de rememoraciones turbulentas, elección que obedecía al deseo de desarraigar estos recuerdos de la mente de los franceses y desestimular cualquier asociación que impulsara a una nueva ocupación de la plaza con fines políticos. Es posible que ese objetivo, determinación explícita tomada por Luis Felipe I de Francia, se siga cumpliendo cabalmente hasta nuestros días, ya que en la actualidad su presencia no estimula ninguna asociación con los días de la revolución, y más bien el pedestal parece hundirse en su solitaria existencia entre el monóxido de carbono exhalado de manera indiferente por los miles de vehículos que transitan sus contornos cada día. De la legión de turistas que diariamente se cruzan por allí no cabe esperar ninguna expectativa de asociación o meditación profunda sobre estos asuntos. No se enteran de lo que sucedió en esta explanada, ni de las implicaciones que éstos hechos del pasado tuvieron sobre nuestros días: herencia que ha dado forma a las generaciones occidentales durante más de tres siglos, y que aún estructura completamente nuestra existencia cotidiana. Más allá del intento, hasta ahora exitoso, de borrar las asociaciones al pasado revolucionario que dio origen a esta nación y desnaturalizar el carácter mismo de la plaza, y de la alienación de los visitantes que día a día colman los diferentes espacios históricos de la capital francesa, me interesa comprender, desde el punto de vista de las dinámicas contemporáneas que recorren la capital francesa, por qué este sitio de tanta trascendencia histórica no ha sido seleccionado por el movimiento social que por estos días desestabiliza al Estado francés, el de los Gilets Jaunes, como centro de sus protestas sabatinas en la capital. En el ejercicio de una lógica que podríamos denominar “ilustrada”, esta escogencia habría sido evidente. Más aun, tomando en consideración que muchos de los que manifiestan en sus perfiles de Facebook dicen pertenecer a este grupo de protesta social -la cual sigue activa a la fecha, 23 de marzo de 2019-, han apelado a la guillotina y a lo que ella significó en la remoción de las viejas estructuras políticas y sociales, y han comparado, inevitablemente, la situación de bancarrota de la monarquía francesa de entonces con la ruina de las clases medias y bajas de la Francia contemporánea. Asimismo, la opulencia indiferente de la monarquía en cabeza de Luis XVI es equiparable, según ellos, a los excesos de los ricos asentados principalmente en París y del gobierno de Macron al que acusan de ser su representante. Estas, junto a otras alusiones constantes a un pasado revolucionario, superan la intención metafórica, y abren el debate sobre lo que ellos consideran el desastre económico y social de la actualidad, causas que se hallan en el centro de sus reclamaciones, que han derivado en expresiones de violencia y en el intento por instigar una lucha de clases en el seno de La República. Me llama la atención, igualmente, el lugar escogido por los líderes de este movimiento para hacer rugir su furia cada sábado en París: Los Campos Elíseos, que no tienen, desde el punto de vista social y político, la connotación que podría tener La Plaza de La Concordia. Lo anterior remite con mucha fuerza a la idea de que los Elíseos son un símbolo contemporáneo que, como ayer aquella plaza real, encarna mejor las contradicciones que aquejan a la sociedad francesa del siglo XXI, y, en general, a las diversas sociedades a lo largo y ancho de todo el orbe, asentadas en la figura de los estados nacionales, cuya solidez se tambalea fuertemente en tiempos de la globalización. Como antaño lo fue el Rey, hoy son aquellos con mayor poder adquisitivo, los almacenes de lujo, el capital financiero internacional, quienes obran como contradictores de una masa enojada y empobrecida, que reclama colérica por una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, entre ese pasado que dio inicio a una República de corte capitalista y liberal, y lo que sucede actualmente, existe una diferencia radical: a diferencia de la revuelta social transformada en la revolución de 1784, los Chalecos Amarillos no buscan implantar un nuevo sistema económico, político o social, ya que carecen por completo de una reflexión que permita siquiera plantearse este objetivo. Francia se enfrenta por estos días a un movimiento social que dista de la estructura ideológica que acompañó a la instauración de la República en los días de la Revolución, cuyos líderes más destacados y reconocibles fueron Maximilien Robespierre y Danton, quienes recibieron, además, impulso de las ideas de los principales exponentes de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Montesquieu y varios otros; así como de las lecturas frecuentes de La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. Tampoco se relacionan, aunque se ha recurrido constantemente a esta evocación, con la revuelta desencadenada en el mítico mayo francés de 1968, protesta social de vanguardia impulsado por las cavilaciones de Guy Debord, cuyos participantes buscaban sentar las bases de una nueva organización social, partiendo de la iluminación vertida por ellos sobre las características más prominentes del sistema imperante. En los tiempos de la Revolución francesa, que tanto gustan referir activistas y simpatizantes de los Gilets Jaunes, participaron en la establecida Asamblea Nacional dos fuerzas claramente diferenciadas pero bien apuntaladas conceptualmente: Los Girondinos (diputados representantes en su mayoría de la región de Gironda, cuya capital es Bordeaux, miembros de la burguesía ascendente y de posición moderada), y los Jacobinos, de tendencia radical, liderados por Robespierre y sustentados por las clases trabajadoras de París. Con ideas y propósitos diferentes, y situados en posiciones que pronto se tornaron antagónicas, ninguna de estas facciones carecía de formación o estructura intelectual, y la mayoría de sus representantes lo eran a su vez de las clases acaudaladas surgidas con la emergencia de la burguesía y el capitalismo. La situación presentada en mayo del 68 fue todavía más apegada a una génesis de carácter intelectual. El movimiento, que concluyó en las manifestaciones masivas que pugnaban por liberalizar la sociedad francesa de entonces, estaba no sólo sostenido, sino nutrido directamente por las apreciaciones, con un marcado carácter marxista, de Debord y el grupo de los “Situacionistas”, pensadores franceses que orbitaban alrededor del autor del esclarecido y profético libro “La Sociedad del Espectáculo”. Como ayer, lo que mueve a quienes hoy protestan es la ambición de verse incluidos en la repartición de los inmensos beneficios que produce el sistema económico, del cual se sienten parte esencial como fuerza trabajadora, al tiempo que cada día ven limitados sus derechos y son gravados con mayores cargas impositivas, lo que obliga a una cantidad importante de la población a sobrevivir de las ayudas del presupuesto público, sometidos como están a la presión permanente por cubrir adecuadamente los gastos y alcanzar a llegar indemnes al final de cada mes. Pero, contrariamente a lo que sucedió en tiempos de la revolución, o en el mítico mayo del 68, el movimiento de Los Campos Elíseos es una anarquía, una masa plana sin representantes ni ideas visibles. No tiene líderes ni organización de ningún tipo, responde a publicaciones en las redes sociales, y aunque cuenta con algunas figuras más destacadas que otras por su presencia e influencia en estas redes, ninguna de ellas puede reclamar legítimamente una vocería. Al no ser una protesta que pretenda “cambiar el mundo”, entonces más bien de lo que se trata es de buscar una conciliación viable entre los intereses de las diversas capas sociales del país. Pero, si esta es una salida posible, ella se ve impedida de manera casi irreversible por la incapacidad de estas cabezas visibles para debatir exitosamente con los burócratas, hombres y mujeres formados en las mejores universidades, y menos con el actual Presidente, Emmanuel Macron, miembro distinguido de la alta sociedad francesa y antiguo discípulo de Paul Ricouer. No es mi intención intelectualizar la discusión, o subestimar el poder de las masas cuando éstas toman el camino de la protesta, como una reacción instintiva que se parece más a un acto de legítima defensa que a una tentativa por alcanzar nobles objetivos. Sin embargo, me resulta evidente que, para actuar en virtud de la pretensión de reformas a un estado social de derecho, se requiere una mínima formación sino intelectual por lo menos técnica, en cuestiones elementales como los presupuestos del Estado, el gasto público, el producto interno bruto, el sistema tributario, etc. Discutir por fuera de estos márgenes, y hacerlo apelando exclusivamente a un activismo que, además, se ha mezclado en exceso con una violencia ciega y destructiva, impide totalmente el diálogo, y de esta manera resulta imposible arribar a ningún tipo de concordia. Son dos mundos inconmensurables, el del Presidente, representante de una élite ilustrada, y el de los empobrecidos franceses ataviados cada sábado con sus chalecos amarillos, mayoritariamente asentados en las zonas rurales, consumidores asiduos de contenidos en las redes sociales, entre los cuales no florecen propuestas o ideas transformadoras, y quienes ni siquiera se toman el trabajo de consultar la historia en Wikipedia. Si de alguna estructura se pudiera hablar en relación a este movimiento, ella sería la que le aportan las plataformas digitales de Facebook y Youtube, no sólo lugar de citación a cada una de sus acciones sino epicentro de los contenidos más repudiables, los cuales se comparten masivamente por estos medios y en cuyas mentiras, divulgadas impunemente, creen muchos de los que hacen parte de este fenómeno social: grandes complots globales para reemplazar a la población caucásica por migrantes de origen árabe y/o africano, anhelo de un nacionalismo que se torna contradictorio con los intereses económicos en la era de la globalización, afirmación de la nacionalidad como escudo y protección contra toda miseria, entre otros. Conceptos todos que apelan directa o indirectamente a una primacía de larga data de la nación francesa, pero que dejan por fuera de manera imperdonable el debate sobre un Estado que ha sido durante siglos explotador y colonialista, y que ahora, carente de aquellas antiguas rentas, parece prisionero de una especie de culpabilidad que lo lleva a una total parálisis, a una expectación abrumada en relación a fenómenos como la desindustralización de su aparato económico, el incremento del desempleo, o la migración masiva, resultados todos de la imposición de un sistema global del cual han sido creadores e impulsores. El listado de temas a considerar para intentar una mejor comprensión de las dificultades económicas, sociales y políticas que hoy atraviesan a la nación francesa, podría aumentarse, pero su enumeración carece de importancia de cara a los que protestan, pues ninguna de aquellas reflexiones tiene un verdadero asidero en las mentes de la mayoría de franceses que se declaran Chalecos Amarillos o que participan activamente del movimiento. Lo que los concita es un fuerte sentido de supervivencia, una mirada exclusivamente situada en la inmediatez: el impuesto a la riqueza, los impuestos sobre los combustibles, los gravámenes sobre las pensiones, la tasa de habitación, etc., todas ellas medidas coyunturales que intentan dar respuesta a un endeudamiento excesivo del Estado y a un conjunto de malos indicadores económicos cuyo malestar se ha engendrado seguramente muchos años atrás. En contraste, el Presidente se ha reunido el martes anterior con sesenta y cuatro intelectuales de entre los más destacados de este país, en un intento por descifrar las claves del movimiento de Chalecos Amarillos, y encontrar quizás las luces que le permitan conjurarlo de una vez por todas. De acuerdo a algunos titulares de prensa, como el de un artículo publicado en El País de España que reseñó la reunión, la idea “más brillante” obtenida de este ejercicio fue la de haber otorgado un sospechoso nombre al fenómeno y a su posible estudio: la “chalecoamarillología”. Una estulticia debida seguramente a la necesidad de un titular de prensa llamativo para un evento poco taquillero, en estos días de ansiosa búsqueda de contenidos con alto potencial “viral”, pero que oculta, esperemos que así sea, lo que verdaderamente se pudo alcanzar en aras de un mediano esclarecimiento de la situación. Así como muchos intelectuales declinaron la invitación, pues tienen una posición política que los distancia del actual gobierno, la lista de participantes estuvo encabezada por mentes tan lúcidas como la de Borys Cyrulnik, conocido ampliamente debido a sus estudios sobre los traumas y su superación, y más concretamente por haber acuñado el término de resiliencia. Esta reunión, aunque presionada por los eventos de último momento, había estado contemplada desde que se lanzó la convocatoria a lo que el gobierno denominó El Gran Debate Nacional. El pasado diciembre, después de los desmanes vividos en París el día sábado primero de aquel mes, el Presidente se dirigió a la nación en una alocución pública. En ella convocaba a los franceses a la suscripción de un nuevo “contrato social”, lo cual sirvió también como antesala a la implementación del Gran Debate Nacional: una masiva citación de política participativa que, durante los meses de febrero y marzo, permitió que se llevaran a cabo más de diez mil reuniones por todo el país, para debatir, previa lectura de una especie de “estado del arte”, cuatro aspectos esenciales del gobierno francés: la transición ecológica, las rentas fiscales y los gastos del gobierno, la democracia y la ciudadanía, así como la organización del Estado y los servicios públicos. El objetivo del gobierno era apelar a los ciudadanos de manera directa, recabando sus inquietudes y buscando una salida para las mismas, en el marco de una discusión fundamentada a partir de las cifras y la situación real de la nación, y, de paso, mermar el apoyo popular al movimiento de los Chalecos Amarillos, en la intención de encontrar una salida a esta gran crisis. Pero, justamente, cuando parecía que el Presidente había ganado la mano y que su carta del gran debate iba a sacarlo airoso de estos atolladeros, el sábado posterior al cierre de la convocatoria, concretamente el pasado 16 de marzo, arremetieron los Chalecos Amarillos y volvieron a sembrar el terror en “la avenida más hermosa del mundo”, Los Elíseos, destruyendo almacenes, saqueando las mercancías, prendiendo fuego a bancos y restaurantes, incluso aquellos en cuyo interior se encontraban personas, entre otros actos vandálicos. Este monumental desorden, este pillaje, opacó de lejos cualquier resultado que el Gran Debate Nacional hubiera podido obtener, y el martes siguiente tuvimos la imagen de un Presidente más desconcertado que victorioso, buscando en algunas de las cabezas más pensantes de su país posibles respuestas, o por lo menos cierta claridad que pudiera guiar su actuar en adelante. Es obligado esperar para saber lo que vendrá, máxime conociendo que, forzosamente, las dinámicas desenvueltas hasta ahora van a cambiar sustancialmente. Se ha abierto la posibilidad a mayor represión policial, se ha ordenado la judicialización de quienes realicen destrozos desplazando equipos procesales directamente a las zonas donde se llevan a cabo las manifestaciones, y entre otras medidas se va a prohibir el uso de los Campos Elíseos como escenario de protestas, así como el de algunas de las plazas principales de las ciudades de Toulouse y Bordeaux Ante los hechos, tan inciertos como cambiantes, cabe preguntarse: ¿será este el momento para la toma de La Plaza de la Concordia por parte de este y otros movimientos sociales que se expresan activamente hoy en Francia? O, retomando la definición recogida en los primeros párrafos de este escrito, ¿se llegará a un posible arreglo? Lo único cierto hasta ahora es que de la Nación occidental por excelencia ha huido temporalmente la luz y desaparecido la armonía, ambas reemplazadas, esperemos que temporalmente, por la incertidumbre. Se ha instalado en ella una larga y profunda noche, en la que se consumen lentamente las horas mientras sus habitantes se llenan de un vago terror a una violencia hasta hace poco totalmente desconocida, al tiempo que son esporádicamente alumbrados por los fuegos esparcidos sobre el combustible, siempre activo, del odio de clases.