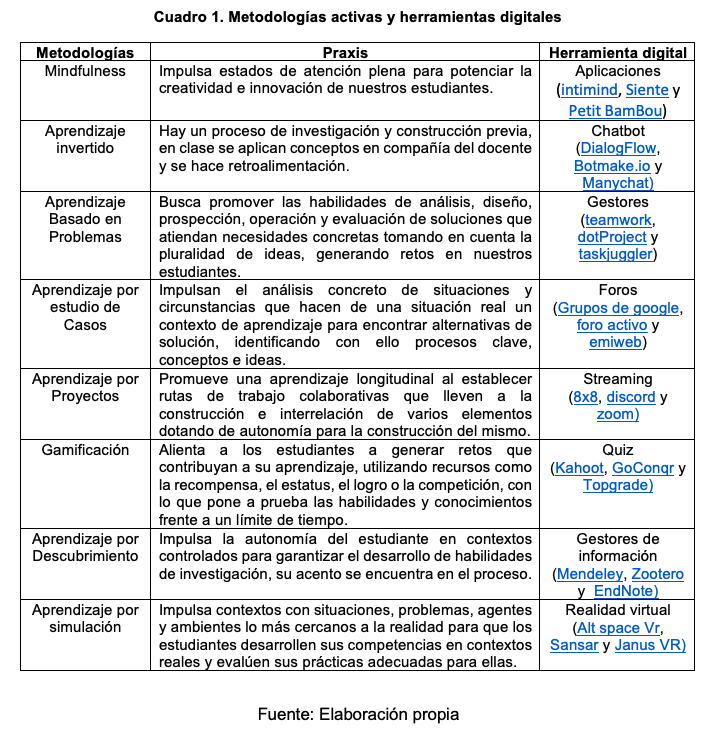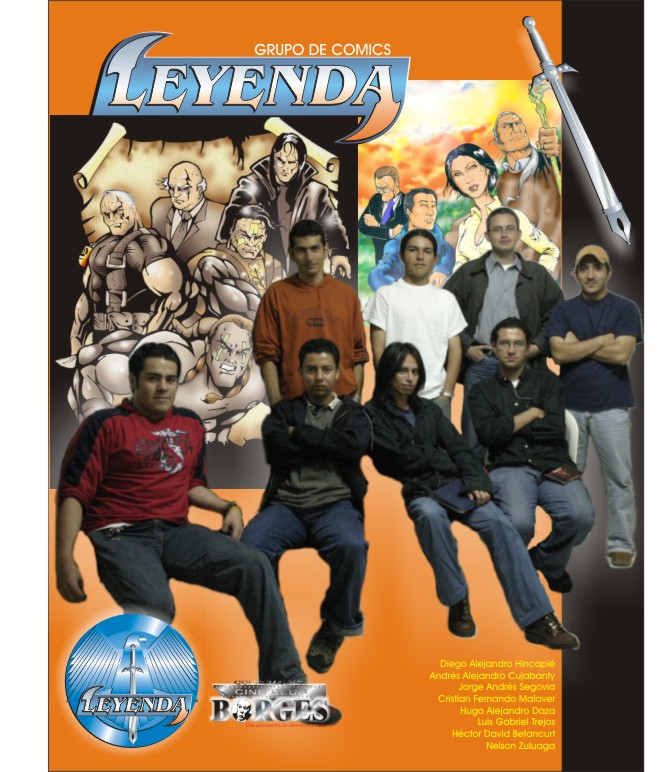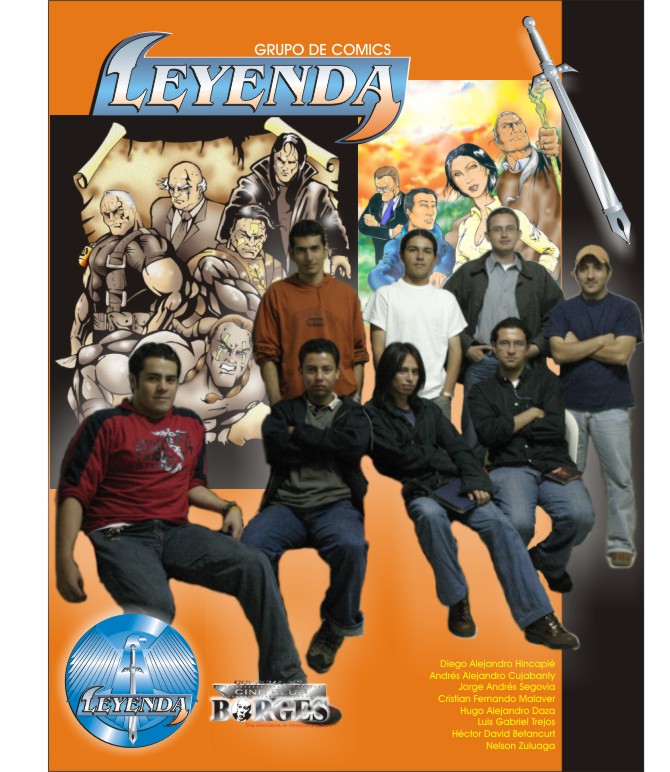Especial Día Internacional de los Bosques |
Las variedades del bosque suelen ser como las del viento, diversas en tonalidades y figuras, en sensaciones visuales y audibles, delicadas o recias al tacto, aunque ese roce solo consista en la contemplación de una silueta distante, por lejanía o por elevación.
Las apariencias de la materia se agrupan en los bosques o las selvas, dando lugar a una estética que puede leerse de maneras diferentes. Una posibilidad es la observación a la distancia, en donde el conjunto gana igualdad y continuidad, y entonces se puede tener una cierta sensación del todo, como un atisbo a las intenciones de Dios. Otro modo de compenetrarse con este conglomerado de especies diversas que componen los bosques es adentrarse en ellos, penetrarlos, ojalá delicadamente para recrearse en una suerte de seducción mutua.

Cada espesura tiene su atractivo, alzándose, soberana y definitiva, por encima de nuestra humanidad e imponiéndonos sus lógicas, ya sea en la observación ensimismada o cuando estamos simplemente abandonados al imperio de su comparecencia, adentrados en el enigma de su ser impenetrable.
Entonces, nos sobreviene la sorpresa del encuentro: un ave, un fruto, una flor, presencias que se entremezclan con el tupido follaje, que rompen con su luz la monotonía del color uniforme y pesado que deriva de la concentración de masas de diversos contornos y tamaños.
Nuestros bosques son húmedos, estamos en el trópico. Exhalan vapores, aromas, gotean, escurren.
Y la delicia de estos pequeños descubrimientos nos aporta bienestar. Las resonancias en la plenitud del bosque son mágicas, allí se entremezclan los susurros de los soplos que arriban y estallan al contacto de cada hoja o tallo; el escurrir del agua por diversos rincones, el revolotear de aves e insectos, los cantos de las hadas extraviadas, el brillo de los cocuyos cuando entra la oscuridad más plena, si es que tenemos el arrojo de permanecer en sus adentros hasta que la noche lo arropa con su manto negro.
Porque es bien evidente que el monte cambia, y el entorno pleno de claridad y suaves cadencias del día, se transforma en sombras proyectadas sobre miedos profundos que nos habitan, ruidos que salen de las fauces de animales extraños, ya sean reales o imaginados, y la eventualidad de poder deslizarse en cualquier instante, de perder el equilibrio, de ir a parar al fondo del universo sin poder asirse de ninguna rama que preste auxilio en el momento de nuestro hipotético pero temido descenso a los infiernos.

Por eso los bosques de noche se aprecian mejor en los rumores que las brisas crean cuando arriban a su superficie y las mecen, ecos que nos llegan cuando estamos silenciosos y cobijados por la seguridad del hogar. A quien sepa y quiera escuchar, el bosque puede hablarle. Descifrar sus lenguajes aporta una suerte de iniciación en un mundo primero, de sonidos iniciales que remiten a un estado intermedio entre el animal y el hombre.
Tal vez plena de estas ideas antes enunciadas, me encontraba en días pasados recorriendo la vía que de Salento conduce a Toche, lo que se denomina el antiguo Camino Nacional. Por esa vereda se llega a un paraje en donde se puede apreciar un conjunto tupido de palmas de cera.
Situada a la distancia precisa entre la observación y el arrojo, vinieron a poblar mi mente pequeñas abstracciones, una suerte de visiones para las que, el secreto, es quedarse mirando detenidamente el grupo hasta que éste pierde su especificidad y se vuelve un encadenamiento de formas, una sola figura integral.
Así, pude ver cómo llovía fuertemente sobre las palmeras, aunque no estaba cayendo ninguna gota. Fue una forma de experiencia mística, una revelación. Y las descargas se proyectaban verticales, como un trazo de plumilla hecho por una mano habilidosa. Chocando violentamente contra la reunión de estas plantas, incluso parecían llegar a desplazarlas.

Luego, me vino a la mente la idea de hacer sobresalir los frutos rojos, en un ejercicio que podría asimilarse a encenderlos a ellos y apagar a los demás componentes del paisaje, y dejarse llevar por su periodicidad que se torna en una especie de armonía, de nota musical que se va repitiendo sobre la partitura del tendido verde.
Y entonces, una melodía fue surgiendo, y esos seres vegetales cobraron movimiento, llegando a representar, ante mis ojos, una danza.

Luego quise concentrarme solo en los penachos erguidos que coronan los copos de las especies más prominentes. Al mirarlos en su altura, destacada a intervalos constantes sobre el follaje, arribé, en esa especie de delirio consciente, a descifrar la cadencia de su alternancia sobre la superficie. Y su rítmica objetividad, combinada con la distribución aleatoria que empezaba a constatar en el tipo de observación que estaba realizando, me remetía a una cierta matriz esencial, un compendio del origen de la vida, de su sutil y frágil existencia, y, al tiempo, de la fortaleza en la que se asienta toda esperanza humana.
Este ejercicio, lo sospecho, puede repetirse con cualquier zona boscosa. La contemplación de la sucesión de las hojas amplias y blancas que pueblan el verdor de los bosques subtropicales, por ejemplo, puede ser un método adicional para prefigurarse nuevas conformaciones, de abrirse a la recepción de distintos mensajes.

Así, apelando a la imaginación, podemos hacernos conscientes de la vitalidad frágil de los bosques, de su imprescindible presencia en la vida terrestre, y apreciar otras dimensiones de las arboledas que nos rodean.
#lacebraenimagenes
De Santa Rosa a Pereira pasando por La Florida
Séctor La Carbonera por el camino que lleva a Toche-Tolima, detrás del Valle del Cocora