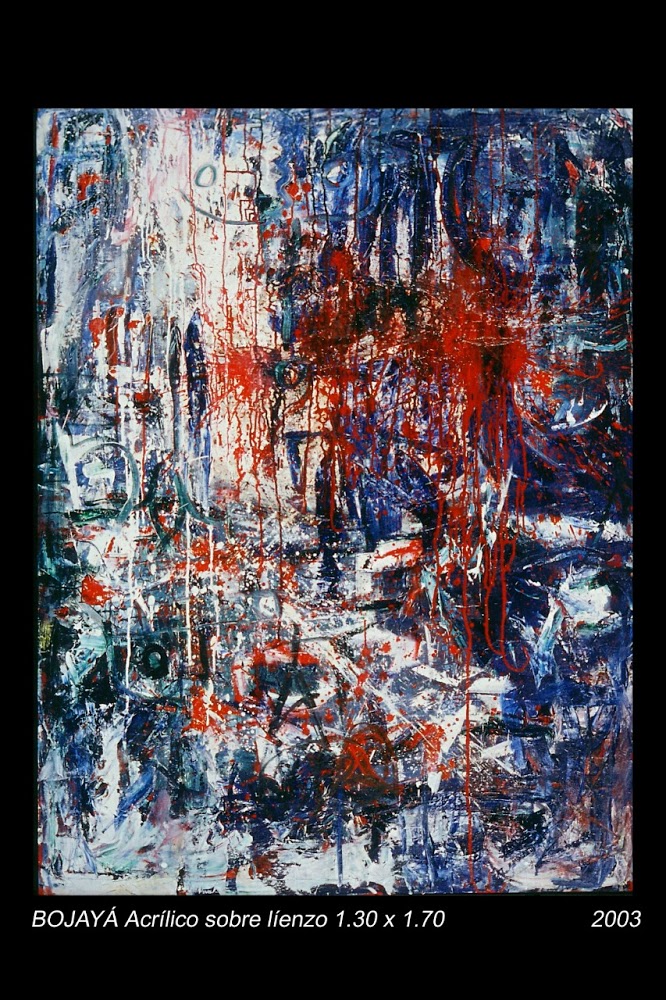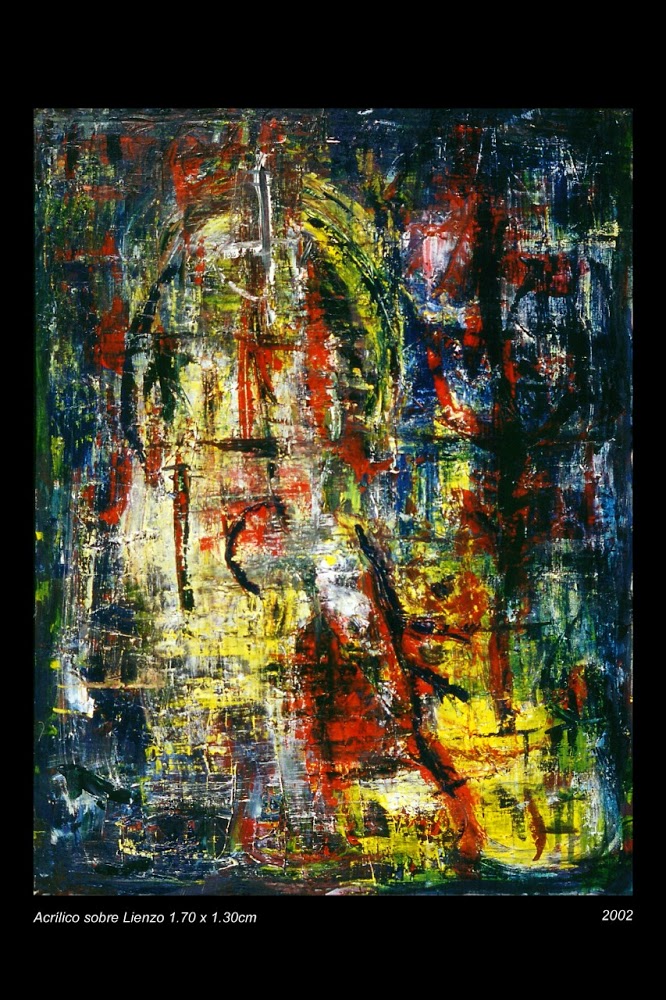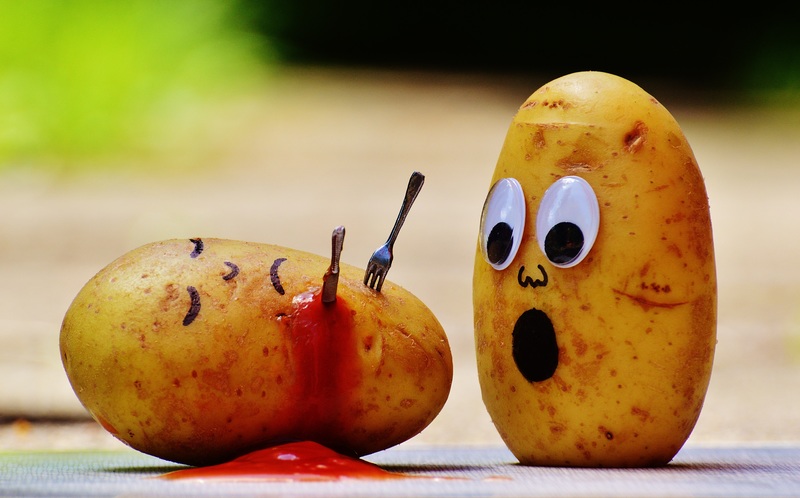Por, Martha Alzate |
He escrito ya en extenso sobre La Guajira como paisaje, como etnia, lenguaje y componentes mitológicos.
Pero, en la práctica, desde una visión menos idealizada, ¿qué es La Guajira?
Para responderme esa cuestión debo recurrir, otra vez, a la naturaleza porque esta región de Colombia está marcada por la presencia inobjetable del desierto, y del mar, que es, a su manera, otra extensión hostil.

Aunque cada uno, desierto, y mar, entregan sus frutos para que los locales puedan sobrellevar la escasez propia de las zonas yermas. La pesca es importante para aquellos habitantes de las áreas costeras, y en las arenas, aún en su profunda vastedad deshabitada, crecen los cactus que son base de muchas de las prácticas ancestrales que manejan estas comunidades, asociadas sobre todo a la cría de chivos.
Entonces se podría decir que La Guajira es tierra seca veteada por cactus y juguetones cabritos que pueblan el espacio con sus balidos; y que la estética que predomina está configurada por esa mezcla, y resulta particularmente bella en su simpleza. Esos matorrales espinosos que mezclan diferentes plantas adaptadas a las duras condiciones de sequía, en combinación con el horizonte ocre de las arenas, y de suerte, el verde azuloso del mar, aportan una condición que gratifica los sentidos y deja una impronta.
Pero La Guajira también se juega su ser esporádico, escaso, en la dispersión de sus habitantes. Se pasa de la baja y la media Guajira, con sus poblaciones más representativas, Dibulla, Uribia, Rioacha, Manaure, que son relativamente urbanizadas y que tienen asentamientos importantes, al límite entre la Media y la Alta Guajira: El Cabo de la Vela.
Y luego a un vacío radical.
A partir de ahí la difusión empieza a ser el signo más distintivo en el territorio. Las carreteras desaparecen y de repente quienes se desplazan se ven lanzados a la inmensidad, en donde es preciso encontrar el camino recurriendo a una suerte de instinto de ubicación con la que vienen dotados los lugareños. Y también se esfuman los poblados, y lo que se empieza a experimentar son una especie de apariciones. De la nada, sobre los vehículos se posan estos habitantes del desierto, que salen de improviso, primero los niños, después las mujeres, y escasamente los hombres.
De repente los autos se ven interceptados por improvisados retenes a los que es obligado atender. Pero, ¿cómo desenvolverse apropiadamente en un entorno en el cual el visitante desconoce las reglas implícitas, las convenciones no dichas, los rituales, y hasta el idioma?
En este borroso panorama, en donde perderse sería lo evidente, la única manera de acertar es estar guiado por un habitante local.
No sólo se trata de esas repentinas interacciones, a las que ellos, los conductores y guías oriundos de la zona, saben responder con una precisión asombrosa. Aquí donan una libra de café, allí un billete dos mil pesos, más allá un porrón de agua, por aquí galletas, en este otro retén, bocadillos, o tal vez lapiceros o cuadernos. Todo esto preparado de antemano y sufragado por los visitantes: un tributo impuesto al turismo, establecido sin leyes ni decretos, pero efectivo.

También se requiere la pericia en el encuentro permanente de la ruta acertada. Sin ellos, el foráneo estaría inevitablemente extraviado, aun cuando estuviera rodeado de aparatos de geolocalización, porque la señal escasea y no es seguro que en todo momento se pueda acudir a la ayuda tecnológica, mientras que la necesidad de descifrar los caminos es permanente, ininterrumpida: se requiere de la escogencia constante, de la decisión precisa a cada paso.
Así, en medio de la incredulidad y el asombro generalizado, se va desenvolviendo el viaje hacia la punta más norte de este país de encanto, donde la magia todavía se experimenta en apariciones y desapariciones: así como sobresalen de los espesos matorrales pueden desaparecer velozmente estos “beduinos de las américas”, seres misteriosos encerrados en la soberanía de sus costumbres y su lengua, autonomía paupérrima y a punto de extinguirse, pero mando, al fin y al cabo, resistencia.
De todo ello, lo más deplorable son los niños que han sido entrenados desde su nacimiento para pedir, portadores de un lamento que es más bien una formación para mendigos.

Esta última imagen no se ajusta bien a los semblantes de los pobladores de edad adulta: curtidos, duros, hostiles, forjados de arrugas por las implacables fuerzas existenciales a las que han sido sometidos. Los infantes, aún desprovistos de esos surcos profundos y terrosos que marcan los rostros de sus mayores, exhiben sonrisas con dentaduras aún completas, y en sus pupilas puede adivinarse el truco, el engaño, la pilatuna que más tarde se tornará en amargo pillaje.
“Déme una monedita, déme un billetico”, se les oye cantar en tono ficticiamente cariñoso y premeditadamente inocente. Y a un descuido de su interlocutor, acuden en montonera, rodeando a su objetivo y forzándolo a despojarse de lo que tenga a disposición.
Son, tal vez, viejos trucos humanos, añejas estrategias de sobrevivencia que uno puede toparse también en mundos muy distintos, como sucede con los gitanos en las ciudades de Europa. Es esa miserabilización de su pueblo, esa auto degradación que los condena a una situación de indignidad que en el caso de los guajiros no se compadece con la extensión de su territorio, ni con la historia de su cultura.
Puede ser la falta de agua, la ausencia del régimen de lluvias, base de su supervivencia, que lleva cerca de una década completamente subvertido, y que los ha sumido aún más en la pobreza, obligándolos a adoptar costumbres ajenas a sus tradiciones.
No lo sé.
Sólo recuerdo las miradas expectantes, las sonrisas adiestradas, las manos extendidas, y el ritmo de las invocaciones, una entonación destinada a conmover, a remover en lo profundo de ese ser ajeno y accidental un remordimiento, de activar una sensación de culpabilidad.
Hay una mezcla en esta interacción de un viejo binomio poderoso, instalado en la profundidad del ser humano: el miedo y la gratitud.
Arrojados en la vastedad de lo desconocido, los foráneos se tornan vulnerables en poder de un guía que habla una lengua extraña y puede comunicarse efectivamente con los que, si bien situados en el exterior de los vehículos, trazan una línea de continuidad con su único interlocutor con quien comparten la misma raíz: con él se entienden y se comunican. Los ajenos a estos territorios sentimos miedo. Temor de esas inmensidades desiertas, de los seños fruncidos y de aire contrariado, pánico interior de pensarnos abandonados de repente en el corazón de las tinieblas.
El otro polo de esta contradicción no es menos motivante a la donación voluntaria o limosna. Es la gratitud que arriba, es el sentimiento que proviene de la comparación obligada que surge al echar una mirada a las condiciones de vida de estos seres humanos, a sus escasas covachas hechas de troncos y hojas escuetas, a sus dientes inexistentes o careados, a la sed que les traspasa hasta brotarles por la cara, a sus humanidades enjutas de huesos sobresalientes. Entonces, el atribulado visitante recuerda que está allí de paseo, que su estancia en esos lugares enigmáticos y amenazantes es temporal, y hace un rápido pero efectivo viaje mental a las comodidades de su propio hogar, a las seguridades de su propio entorno.

Ambos estímulos son movilizados a voluntad por esta puesta en escena que tal vez no tiene mucho de reflexión consciente pero que procede de un saber ancestral, tribal, y que ha sido efectiva por milenios para poner sobre aviso o ahuyentar a los diferentes, cuya lengua no se conoce, esos otros de facciones desconocidas cuya presencia perturba. En eso, los residentes de la Alta Guajira han ganado una experticia a la que pueden recurrir en sus existencias llenas de limitaciones, marcadas por la dureza de la carencia, la escasez y la miseria.
#LaCebraenImágenes


ÚLTIMA ENTRADA RELACIONADA
https://lacebraquehabla.com/las-dunas-como-puertas-entre-dos-mundos/