Este especial de inicio de navidad nos lo brinda Martha Alzate, contándonos de sus recuerdos decembrinos de infancia e invitándonos a seguir prendiendo esas luces de colores en la casa y en nuestros corazones.
Una escena viene a mi mente cuando evoco esos años de infancia en los que la navidad era el momento más esperado del año: mi padre y yo abrazados, mirando la iluminación navideña, constituida por escasos bombillos de colores, instalados en la verja del balcón de mi casa.

¿Qué envolvía aquel gesto simple que se grabó en mi vida como un momento inolvidable?
¿Qué hay en las luces de colores que evocan viejas añoranzas? ¿Qué de esas pequeñas luciérnagas eléctricas nos lleva a la rememoración del fuego como entidad trascendente en la conformación de lo humano?
No lo sé, pero la navidad ha sido desde siempre sinónimo de calor de hogar, de alegría, de tiempo compartido en familia, de afecto.
La navidad es una de las tradiciones más arraigadas y universales que existen, aunque cada día se deslice un poco más hacia una especie de rito asociado a ese nuevo dios que viene a ser el mercado y su correlato el consumo.
Compartimos con amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso con más intensidad que el resto del año, pero lo hacemos alrededor de algo, y generalmente con una excesiva carga hacia el gasto.
Ese algo está constituido por no muchos componentes: comida, música, bebidas alcohólicas, decoración navideña, iluminación y regalos.
Es la fórmula que puebla los días navideños, y cuya resaca se siente duro en enero cuando empiezan a llegar las cuentas, mezclando tradiciones viejas y otras recién incorporadas.

El pesebre, la noche de las velitas, la novena de aguinaldos, los buñuelos y la natilla, esta última en vía de extinción como otros platos que hoy se han tornado anacrónicos (el mondongo, la mazamorra, el tamal, entre otros), hacen parte de un repertorio que hoy parece estar fuera del tiempo.

El árbol, la decoración exhaustiva de la casa con todo tipo de ositos y galletas de navidad, las luces que se instalan en cada casa hasta el encandilamiento de los atribulados vecinos, los alumbrados en las ciudades, entre otros, son gestos más recientes.
Ahora, eso de ponerle orejas de renos a los vehículos, y una corona navideña en la puerta de cada vivienda, los inflables con papás Noel en compañía de los semovientes que impulsan el trineo, el infinito número de aditamentos que se proveen en abundancia en los almacenes especializados o en cualquier tienda de barrio, eso ya es otra cosa, y hace parte de un movimiento de homogeneidad planetaria que amenaza con arruinarlo todo.
En contraste, para dar una medida que relativice estas épocas de orgía consumista, vale la pena recordar algunas cosas no muy lejanas en el tiempo.
Cuando éramos niños no teníamos árbol de navidad. Por esa razón seguíamos a los hermanos mayores a una expedición muy particular. Machete en mano nos adentrábamos en la pinera más cercana, a cortar un espécimen de talla mediana. Y cargábamos con él hasta nuestra casa con el propósito de incrustarlo entre piedras acumuladas en un balde cualquiera (el nuestro, lo recuerdo bien, era zapote), para luego proceder a llenarlo de esferas navideñas.
Eran hermosas épocas en las que no existía el comparendo ambiental.
Cuando la “cacería” no llegaba a buen término por cualquier motivo, entonces la familia usaba lo que llamaban un chamizo, y éste, dispuesto de igual forma, reemplazaba el follaje ausente en las ramas secas por un nutrido recubrimiento de algodones.

Así, siempre caíamos parados: si no teníamos pino verde a lo colombiano, teníamos árbol sin hojas y con nieve, muy europeos nosotros.
Cuando tuve edad recuerdo haber tomado la batuta de la decoración navideña del hogar, la cual empezó a incluir pequeñas piezas de mi inventiva, que hacía en paño lency aprovechando para desplegar las dotes manuales adquiridas en el colegio.

Mi padre separó una tarde completa y se ausentó del trabajo para ir conmigo a las ferreterías del centro de la ciudad a comprar luces de colores, un destornillador probador de bombillos, y una batería. Con esas herramientas yo no solo disponía la iluminación, sino que reparaba cualquier eventualidad.
Para el pesebre usábamos unas ovejas más grandes que las casas, y hasta unos gallos gigantescos a juzgar por la escala de los pastores. La mamá de mi amiga de cuadra, incluso, disponía pequeños recipientes en los que ponía granos de arroz, de maíz, de lentejas o fríjoles: todo un mercado vivo para animar la recreación del antiguo Belén.

Mis tardes se iban en añoranzas, enderezando las figuras del pesebre que inevitablemente se derrumbaban una y otra vez, reparando luces, observando su brillo mágico arropada por el beneficio de la oscuridad.
La cena, así la del veinticuatro como la del treinta y uno, la hacía mi madre y también se me invitó a hacer parte la preparación en cuanto pude ser de utilidad.
Era algo majestuoso para los austeros años que precedieron a esta disponibilidad infinita de recursos característicos del tiempo de la globalización: pernil de cerdo al horno, arroz dulce con uvas pasas, ensalada rusa, y de postre flan de caramelo.
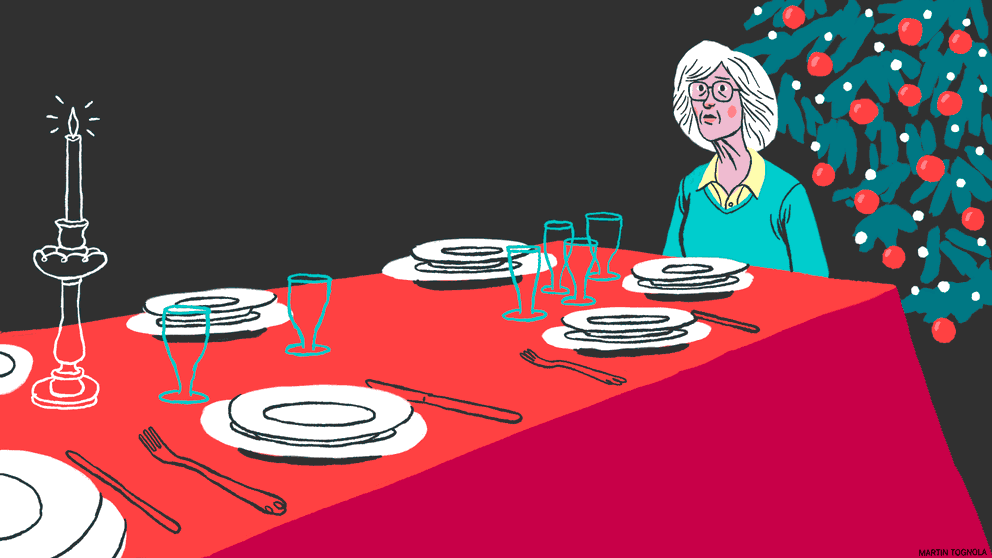
Todo elaborado en la propia cocina, puro “hecho en casa”.
Aprendí a preparar natilla, aunque de caja, la misma que intento repetir todos los años a pesar de que la población de comensales esté entrando peligrosamente en edad avanzada sin ninguna esperanza de relevo generacional.
Siento pena por las nuevas generaciones, que no tienen tiempo de disponer un nacimiento, de hacer ellos mismos el árbol, que hoy es plástico y que, además, al igual que la decoración se sienten obligados a cambiar cada año. Los veo tan ocupados en sus teléfonos móviles, sin prestar la más mínima atención a lo que hacemos los más viejos, repudiando los platos tradicionales, esperando la orden de comida chatarra hecha a través de la plataforma Uber Eats.

Los buñuelos sí les gustan, porque de mantener esta preparación al orden del día se han encargado las panaderías. Y competir con ellas es difícil en control de calidad de esta fritura, porque claro, ellos cuentan con freidoras eléctricas que mantienen la temperatura controlada, es decir, han descifrado y a la vez mutilado la magia que antes constituía una suerte de ciencia oculta.
Así pasan ahora las navidades. Son los días en los que el alumbrado público es una suerte de competición nacional en la que se juegan la popularidad alcaldes que no tienen una agenda más nutrida; aunque justo es decir que aunque la tuviesen: el descrédito de hacer un mal alumbrado es un costo que ningún mandatario quiere asumir por más vacías que se encuentren las arcas municipales.

En mi memoria sigue vivo el recuerdo de esos alumbrados hechos por sectores, que hoy se conservan aún en algunos barrios populares. Un espectáculo de trabajo comunitario y de calidez ciudadana, que hoy a muchos nos lo ha robado el encierro en condominios privados, entre más elegantes más vacíos de vida en el espacio público.

Asistimos a la entronización de una vida sosa, insípida e higiénica. Para decirlo en castizo, la gente ya no se unta, mucho menos los jóvenes, y la navidad se reduce entonces a los objetos prefabricados que se disponen mecánicamente, vacíos de su contenido simbólico.

Acompañando todo de una verdadera avalancha de trago y regalos, y de música estridente que se esparce inmisericorde por todos los rincones, imponiéndose hasta avasallarlo todo en función del tamaño de cada billetera.
Mientras tanto, en mi cocina, yo gozo haciendo menjurjes. Engordo, cómo no, comiéndome la natilla entera, raspando la olla del arroz con leche, o llenándome la barriga con los buñuelos que yo misma hago.

Yendo y viniendo a hurtadillas una y otra vez, siguiendo el camino que desde mis recuerdos conduce al fogón o a la nevera, guardo la esperanza de que algo de ese espíritu navideño se impregne en mis hijos, para que recorran su propio camino en las navidades futuras, en busca de los días felices en que su mamá les hacía buñuelos.

Texto de Martha Alzate,
Directora de La cebra que habla
—
Contenido relacionado con la navidad y sus tradiciones #recomendado
(Clic a cada título o imagen para ir al contenido)
El árbol de navidad y la tradición de un culto milenario
La tradición del pesebre


















