Hoy en la sección de Antojos, fragmentos del libro Polvo en las Maletas de Ernesto Mächler Tobar. Un libro de crónicas que recorren más de treinta años. Inician con el seguimiento del fantasma de un célebre suicidio literario y termina con el viaje al país vasco en donde ese Hemingway del principio va a enterrar a su admirado Pío Baroja.
Fragmento Polvo en las maletas
Cayo Hueso, Florida
Para Brando Fonseca, después del vendaval
I. Back to Hemingways’s Key West
Entre el murmullo de los pescadores en el Sloppy Joe’s Bar he buscado su vozarrón ausente al caer de la tarde.
No he escuchado el rascarse de la barba canosa como una cerilla que busca encenderse, ni ha captado mi atención el brillar de unos anteojos limpios en la penumbra. Cada pescador relata su hazaña de la jornada, cada uno ha sacado más y más peces, todos ellos se han demorado menos haciéndolo. Luego, se encantan estrechando las grandes manos de Papá, manos callosas de luchar con el sedal quemante, y con las que después de escribir en las mañanas peleaba contra los negros de ébano y sonrisa de marfil en las playas de Bimini. Entre la transpiración de esos pescadores fatigados he buscado su sudor, descubriendo que aunque ninguna de esas sales es la suya, todas le fueron queridas, como amada fue la sonrisa de las prostitutas que bajo los paracaídas y ventiladores del bar ofrecen pasión y alivio por pocos dólares y un par de cervezas. Saludándolos a todos ví el vacío que me causaba su amistoso abrazo como de oso, enérgico y seco. Pocos pescadores rudos quedan ya. Ahora son jóvenes tratando de sentirlo, llenándose de humo verde o de paraísos de colores en polvo blanco, para dormir después en los muelles o encogidos en viejos sacos.
Entonces me he puesto a beber cerveza tras cerveza caminando hacia atrás en la noche del Sloppy; cerveza tras cerveza para volver tambaleante por la calle llena de vida marinera a su casa.
Ahí están los gatos enroscados como caracoles viejos al sol, perezosamente echados sobre las sillas o en los escaños de las escaleras, a la sombra de los árboles, en la frescura del enlozado. Ansiando una mano cariñosa que les rasque la espalda mientras llega el hambre. Salen de todos lados y en todos lados duermen, gatos quietos esperando desde entonces el retorno de Papá. ¿Qué más hacer?
Invitándonos a pescar, el viento trae soplando el olor del mar con sus pulmones de nubes para despeinar palmeras, susurrando entre el verdor del follaje cuentos de piratas, dejando caer, como plumas al descuido, pelos de gato arrancados a los cojines y pequeñas hojas en la tranquila superficie de la piscina, que celosa guarda su frescura para el cansado y sudoroso atleta que jamás volvió a remover con su fortaleza las aguas.
En el comedor, la antigua botella de licor continúa cerrada con candado impidiendo que los esclavos se la beban; los gruesos platos no tintinean en el viejo aparador, la mesa desnuda es poco invitante en su sobriedad, y las sillas con el cuero ajado se empolvan sin ofrecerle asiento a nadie. En el pequeño comedor de los niños aún se sienten sus risas despreocupadas; a pesar de sus rudos juegos no han logrado ensuciar el blanco de la mesa, ni romper con sus carreras el antiguo jarrón chino. La cocina, tan grande como cuando se arregló especialmente para él, creció para quedarse sola dejando enfriar sus hornillos y calentar su nevera. No se ha vuelto a oler y oír el freir del pescado que nada en aceite como para soñar que aún está vivo, ni el craquear del hielo al caer en el vaso de whiskey. Solo están los platos llenos de leche esperando calmar la sed de los gatos.
El pesado sofá en madera desea en el hall de entrada un visitante que quiera reposar, o que le apoyen al retornar la caña de pesca o una escopeta. Desde el cuadro colgado en la pared, Pauline está inmutable y eternamente descendiendo la escalinata para salir al patio. Al inclinarme un poco, puedo oírle a la escalera chirridos de madera bajo el peso de las gruesas botas de Ernest que sube a buscar un libro, o corre a mostrarles a Gregorio y Patrick la aguja del pez que acaba de pescar. Dos talladas vitrinas abren su corazón permitiendo ver la Gran Croce di Guerra y otras medallas de mérito guerrero, el casco, muchas fotografías familiares, libros y recibos de impuestos amarillándose desde entonces por dejarse leer al sol. Muy sonriente todo lo mira él desde la pared, detrás de los inmensos peces espadas, arrodillado al lado de un melenudo león, enroscado en los cuernos de un kudú o visto a través de los ojos de Strater.
La chimenea silencia su lenguaje de fantasmas y gnomos, quieta su ígnea garganta. Hace calor en Key West y él no ha vuelto del Sloppy. Sin embargo, muy al descuido, como a escondidas, está secando sin llenar de hollín las gruesas botas que volvieron húmedas del puerto donde aún están pesando su merlín. Bajo el cuerpo del escritor no se dobla la anchísima cama vacía. Ninguna de las piñas jamaicanas en las mesas de noche se ha vuelto a encender para iluminarlos al calor de la manta. El viento continúa llamándolo afuera. Los alargados ojos fríos de cerámica del gato de Picasso siguen buscando las noches de amor que el viejo gozó; y esperándolo en las de vigilia están las dos sillas de labor españolas, ayudando un parto que fuera de sus libros jamás tendrá ya lugar. El espacioso corredor que rodea la casa solo aloja gatos que escuchan las olas del mar a lo lejos, desconfiados, metidos bajo las sillas porque los niños corren jugando a las escondidas.
Subiendo las escaleras de hierro oxidado que conducen a su estudio sobre la casita de huéspedes, he escuchado de nuevo el teclear de su máquina. Me he detenido un momento a ver la moneda que significativamente enterró al borde de la piscina. Su máquina continúa tecleando; sé que es así desde el amanecer hasta el mediodía. Está todo oscuro excepto su estudio que deja escapar por la puerta abierta un tranquilo haz de luz. Me detengo de nuevo para alzar un gato y acariciarlo mientras termino de subir las escaleras. Entonces he sentido su presencia cerca, tan cerca que se me va el aire al recibir su abrazo de oso erizando la piel. No veo en la oscuridad, pero reconozco el sonido familiar que hace cuando se rasca la barba. He volteado a ver su sonriente y confiado rostro y he escuchado una sorda detonación de escopeta. Entonces su máquina ha dejado de teclear.
No me creen. Dicen que estoy ebrio. Puede ser, pero también ellos han escuchado el estampido. Su máquina ha dejado de teclear, la dura silla ya no puede mantenerlo más despierto. Los libros de Mark Twain y los otros esperan con cansado lomo una hojeada que les sacuda el polvo, todos en silencio, en el mismo silencio con el que respetaron el trabajo del viejo. Su apaleado morral aún está en la silla de descanso, vacío como un bostezo. Las cabezas de antílopes se enderezan ante el sonido macabro y conocido, los toreros en miniatura descuidan un momento la embestida del toro para escuchar aterrados el final del eco. El silencio ahora que Papá no está es infinitamente duro de roer.
Torné a buscarlo y… Dicen que estoy ebrio.
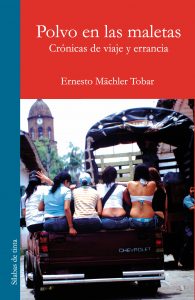
Polvo en las maletas
Ernesto Mächler Tobar
Sílaba Editores
Páginas: 186
2013
Contenido relacionado #recomendando














