Canto rodado de Mario Escobar “… un relato de formación, de fundación de la sensibilidad individual de un muchacho que llegaría a ser escritor, una novela de educación, un bildungsroman, como lo llaman los alemanes, y que comprende, desde luego, no solo lecturas y estudios sino la experiencia total del mundo.”
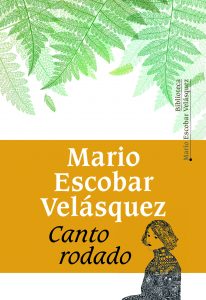
Canto Rodado
Mario Escobar Velásquez
Sílaba Editores
2017
I
Días solos, y abundantes, pasaba el hombre del rostro enérgico en la finca, tascando la soledad. Leía bastante, pero a la postre leer cansa si se tiene como único divertimiento, y si las labores de la finca son meramente directivas y no demasiadas.
Entonces era que la soledad mordía, duramente y malamente. La soledad no es estar cercano o alejado de otras gentes, sino carecer de afinidades. Veinte días de esos, y entonces quería regresar a la ciudad. Pero allí era otra soledad, más ruidosa y más afanosa y más agitada, pero casi la misma. Soledad con teléfonos, y compartida. Otra soledad, que mordía terriblemente igual. Entonces tornaba a la finca. Iba siendo una lanzadera, de acá para allá en un vaivén que erosionaba, acorralado en dos corrales.
Bien sabía qué era lo que necesitaba: como en otros tiempos, amar a alguien. Amarla intensa y desaforadamente, buscando afinidades hasta agotarlas y disfrutando de esos trozos de uno mismo que van en la otra. De los trozos de ella que van en uno.
Pero eso no es fácil, eso de encontrar a quien amar. Y menos, con sus años a cuestas. Y menos si él mismo no podía amar sino a quien tuviera el cuerpo grácil y los años mozos y la mente hermosa. Detestaba los cuerpos que se iban llenando de grasas y de pesanteces. Que iban dejando sin más la agilidad por ahí tirada. Cuyas pieles iban engrosando y perdiendo tirantez y tersuras. Detestaba las mentes pesadas como obeliscos, aunque fueran sobre cuerpos bellos. Porque hacía mucho que había aprendido que la hermosura es un equilibrio.
Era, claro, pedir demasiado. “Deberán verme, —pensaba— ágil de cuerpo, pero de cuerpo viejo. Interesante de saberes y conversaciones, pero arrugado ya un poco, ajado, pelicano. Deberán verme la boca amarga de todos los jugos de lo vivido, cansado sin remedio del oficio de vivir”.
“Tampoco soy muy obsecuente —pensaba—. Tampoco frecuento reuniones, ni estoy en cenáculos. Me parece ridículo, en mis declinaciones, ir con afanes de hormiga para acá y para allá, con ojos de perro apaleado, con cara de soledades trabajosas inquiriendo con la mirada a toda chica interesante: ‘¿Quiere dejarse amar?’. ‘¿Puede, quizá, amarme un poco?’. ¡No! Si hay que derrumbarse debe uno tragarse sus crujidos. Todos, desde el crujidito primero hasta el crujidazo mayor”.
En la finca había escogido con mucho cuidado el lugar de edificación de su casa. Quería, a más del paisaje, la cercanía del río y estar —al tiempo— sin cuidado de sus avenidas. La suya era una región no muy colonizada, pletórica de selvas en donde la precipitación pluvial era de las más altas del mundo, y en donde el río inundaba todo, por unos días, dos o tres veces al año. Por ello vivir en una parte baja era un problema, no sólo por el barro que suscitaba sino también porque ir con el agua a los tobillos era desesperante.

El asunto era que no había partes altas: todo era llano y uniforme, hasta donde la vista daba. Era una tierra de aluvión, formada por el río en milenios, en donde no se hallaba nunca una piedra, nunca. Una tierra que había ido formándose con las tierras disueltas que el río traía de las colinas lejanas.
Después de recorrer su finca infructuosamente, por los terrenos despejados, sin hallar lo que deseaba, tuvo un día una idea magnífica y se fue en busca del más conspicuo cazador de la región. De él se decía que conocía cada árbol, y cada yerba, y a él le preguntó si en sus tierras hallaría lo que necesitaba.
—Claro que sí —le dijo el otro—. Es un zarzal de todos los diablos, pero a eso le puede la rula. Y está bien cerca del río.
Fueron a verlo y era el sitio soñado. Se alzaba poco más de un metro sobre el terreno circundante con no más de mil quinientos metros cuadrados suficientes a sus propósitos. Recorriendo el emplazamiento, entre zarzas de espinas bien agudas, lo halló libre de árboles, salvo una ceiba enorme a uno de sus extremos. Hizo limpiar el terreno, casi lindante con la selva, y despejar de selva el frente hasta que se llegó al potrero más próximo: así la vista se hundiría, profunda.

El cazador le dijo, cuando el terreno estuvo limpio y al frente se hubo sembrado la hierba que continuaría el pastizal:
—Tendrá que tumbar la ceiba. Es viejísima, y al menor ventarrón le aplasta la casa.
Se fue a examinarla, dolido. Hubiera querido hacer de ella el árbol enorme a que vinieran los pájaros, el árbol enorme de ramas inmensas mirando a las cuales uno supiera un poco de centurias. Pero era verdad: estaba al cabo de la vida y se pudría, como un canceroso enorme. La cáscara se le caía a colgajos como la piel de un insolado, y en las raíces enormes que iban serpeando por la tierra hasta un perímetro de gigante el cuchillo se hundía con facilidad, saturada de agua y de hongos esa carne vegetal. Era cierto: cualquier vientecillo la tumbaría y su peso, desplomado, haría temblar la tierra.
Con tristeza ordenó que la derribaran.
Pero dos noches después, y sola, se vino al suelo, arrancando raíces. Nadie sintió los cataclismos que debió causar a su alrededor. Nadie oyó sus estruendos. Había estado teniéndose en pie, erguida sobre sí misma aun después de muerta. Tal vez los zarzales le aminoraban el viento, tal vez la selva derribada a su frente le había protegido. Lo cierto es que el primer vientecillo que llegó le metió el hombro y ella no pudo afirmársele. Debe haberse ido riendo, el vientecillo, cantando que había derribado al árbol monstruoso.
En la región el agua es casi superficial. En invierno brota a llenar cualquier huequecillo de no más de cincuenta centímetros, con facilidad suma. Y en verano, que es el tiempo menos caluroso porque no están las nubes como cobijas, el aire húmedo de la selva se condensa y los troncos gotean y las hojas se humedecen. Por esta razón los árboles no envían sus raíces a lo hondo, y rara vez alcanzan más de los dos metros de profundidad, aun los más inmensos. En cambio se radiculan, extendidas sobre la superficie como patas de araña, profusas. Y esas fueron las razones de la ceiba para, muerta, no seguir de pie como lo hacen los árboles de los riscos cuando mueren y han tenido raíces hondas que se clavaron en busca del agua escasa.

Para construir la casa hubo que trozar el tronco inmenso, y retirarlo a pedazos. Como la raíz era enorme y complicada se la dejó, llena de trabazones y de nudos, y de mogotes de tierra apretada, y cercana se alzó la casa hasta los dos pises. Una casa de ver hasta lejos, de tablones rústicos y techo de zinc en el cual armaba una zarabanda de ruidos el agua de la lluvia y en donde rechinaba el sol el día entero. Una casa enferma de ventanas, y parca de puertas.
Se había construido en verano, y cuando las lluvias vinieron a lavar la raíz de sus terrazones descubrieron, abrazada por raicillas, la piedra. Para sacarla hubo que cortar algunas. Era evidente que el árbol había crecido sobre ella, algunas centenas de años atrás. Medía cuarenta y cinco centímetros de largo por veinticinco de ancho, y su grueso diez, y era cóncava en una de sus caras y pulida por el uso. Era una piedra de moler maíz, traída quién sabe de dónde, y cuándo, ahuecada por otras piedras a modo de cincel, y pulida por la “mano”, o sea la piedra, otra, que se adaptaba a su concavidad y molía el maíz cocido. Miles y miles de pasones de la mano sobre la superficie de la piedra le habían dado la textura de un seno de doncella, pleno.
Como se sabe, el maíz es originario de América. De los nativos aprendieron los españoles su uso. Hasta hace unos 80 años, cuando se inventó el molino de hierro, circular, la piedra era imprescindible entre quienes comían maíz porque era imposible amasarlo sin molerlo. No había otro sistema.
Al desprender la piedra de sus raíces, el hombre entendió el promontorio sobre el cual había edificado su casa: había sido un asentamiento de indios. Allí debió vivir una tribu pequeña, y su permanencia por años y años con el constante acarreo de materiales, alimentos, etc., y sus desechos, hicieron la pequeña colina. Entendió también los otros promontorios, más pequeños pero bien notorios en todo el entorno de la casa: eran tumbas. Los indios depositaban el cadáver sobre la tierra y robando de los alrededores tierra cernida lo cubrían con algo más de un metro. Con los años se aplanaron un poco, pero si se tenía el ojo educado era posible detectarlas.

Lavó con mucho cuidado su molino, hasta dejarlo sin asomo de tierra y lo llevó a su habitación, muy orgulloso de él. Le era lícito, o casi, pensar que debió quedar en donde nació la ceiba merced a alguna tragedia que no podía imaginar. No iría su poseedor a desprenderse de ella por mero abandono. Era un objeto precioso, una herramienta indispensable para la vida de su dueño de entonces y difícil de reemplazar. Debió tener un alto precio.
El hombre tenía un alma sensible. Muy mucho, y no es que ello le agradara. Un alma sensible significa dolores de más, propios y ajenos. Un alma muy mucho sensible significa que lo bello duele hasta el paroxismo, y que los demás no la entienden. Un alma muy mucho sensible significa agregar soledad a las soledades porque es distinta a las demás. Entre el dueño de esa alma y los dueños y dueñas de otras almas no tan sensibles hay diferencias de lenguaje y de tiempos y de modos: esas sensibilidades tan agudas separan, no por culpa del sensible, precisamente; no por culpa de los otros, exactamente. Separan porque son diferentes. Están templadas en claves distintas, y si ahora se habla aquí de ello es porque el lector entienda lo que sigue.
No supo cuántas noches después de poner la piedra en su habitación ocurrió aquello. Debieron ser bastantes: más de un mes de noches. Lo cierto es que en una de ellas, de luna muy clara que se entraba por las ventanas sin dejar muchos sitios oscuros, y estando dormido con la cara contra la pared de tabla en el suelo donde dormía bajo el mosquitero, se despertó de súbito y alerta, despierto del todo en un segundo.

No se movió: no era de los que se movían sin saber qué los había despertado. No había sentido latir los perros ni alborotar las gallinetas. Supuso que el motivo de alarma venía de afuera porque la casa era de madera, toda, y si alguien hubiera subido las escaleras hubiera sentido los crujidos. Así es que mandó sus oídos hacia afuera, alargándolos desusadamente en el percibir, pero los oídos tornaron sin haber detectado nada.
Se dio entonces vuelta, lentamente, con la pistola en la mano. Dormía con ella al lado, como si fuera la esposa más amada. Y con ella se alzó, y como una víbora tiende la cabeza para picar, así de rápido tendió la pistola hacia el sitio en donde estaba la piedra a tiempo que montaba el gatillo superior y enfilaba el cañón. Porque en ese lugar, y al lado de la piedra, estaba una india.
No era de los que disparan sin estar seguros de la agresión, y la india no se había movido. Estaba con su piedra, baja la vista. No es que él hubiera temido herirla, porque de inmediato supo que no la tocarían las balas. Pero tal vez se hubiera roto el hechizo. Bajó con suavidad el gatillo y puso a un lado la pistola. Se tomó las dos almohadas y se las puso a la espalda, y sentado se recostó sobre ellas. Y se dijo: “Esto debe ser lo que llaman un Espanto”. Recordó haber leído que quienes creen estar dormidos se pellizcan, y así lo hizo. Mas por cumplir con el ritual que por dudar de sí mismo. Se sabía despierto, plenamente despierto y en posesión de sus facultades, y no tenía miedo sino asombro. Un agradecido asombro sin límites.
La india era joven, y tenía desnudos los pechos. En realidad solo llevaba una tela burda, corta hasta más arriba de las corvas, que le ceñía las nalgas. Esos pechos mostraban que habían amamantado cuando menos a uno. Sin dejar de ser rotundos y hermosos la areola alrededor de los pezones era crecida, y estos mismos eran largos.

Transcurría el tiempo, y él no supo cuánto, embelesado con la india. Estaba casi tan claro como afuera y la claridad la delineaba bien hasta los grandes pies toscos hechos a caminar desnudos sobre el barro. De pronto ella alzó la cabeza, y dijo:
—Se llama Itípak.
Él no supo si se refería a la especie de falda, a la piedra, o si a ella misma. Le dijo:
—¿Qué haces aquí?
De inmediato no contestó. Pareció no oírlo. Después empezó a narrar como para sí misma una larga historia triste de cosechas anegadas, de inundaciones terribles, de hijitos muertos, de enfermedades sin curación, de canoas perdidas, idas con las aguas, irrecuperables, y del largo y trabajoso apremio de recuperarlas. De nubes, de mosquitos, de techos de palma que gotean, de hambrunas, de noches solas con el indio perdido, de vecinos codiciosos y agresivos. Dijo también, más poco, de la paz de las cosechas buenas, de la dicha de los veranos largos y de sus pescas abundosas. Dijo de cosas de otros días: cosas hermosas y cosas tristes. Cosas que acaecían aún como el hombre lo sabía bien: cosas de hoy como nacimientos y muertes, porque ese es el universo humano, y entre el nacimiento y la muerte está la vida que es una pelea dura y una derrota sentenciada. Dijo de cosas que el hombre conocía, porque el dolor habla el mismo idioma, un esperanto muy claro. Dijo que estaba sola hacía tanto, y que él estaba solo también hacía mucho, y que ella lo había observado. Dijo que en la casa no había cosas de mujer, y que el hombre se iba a veces sin que ella supiera para dónde. Dijo que la soledad no era buena porque enfriaba por dentro, y que el día sin voces era un día muy largo, y que el jergón solitario era como un desierto y que los miedos a solas eran más miedos. El hombre sabía de eso, bien sabido, y asentía. No era sabio en muchas cosas, pero en esas sí.

Ella sacó de un atadijo que tenía a su lado un rollito de tabaco, que apareció prendido, y se lo instaló en una de las ventanas de la nariz. Así fumaba mientras se miraba las uñas de los pies, callada, y el hombre sentía el humo acre que le mordía la nariz.
Apartó con lentitud el mosquitero y la vio muy clara: clarísima, y atrás de ella no se veía la madera y sí el humillo azul. Ahora dudaba de que fuera una aparición, y saltó de súbito extendidas las manos. Pero ella había vuelto la espalda y atravesado la madera. Él la pudo ver caminando afuera hacia el río, nítida a la luz de la luna, y en su espalda se veía rota la flecha y seca la sangre. Caminó y caminó hasta que no la vio más.
Abajo, la perra lo había detectado en la ventana y le hablaba en su idioma perruno, con pequeños latidos hondos en la garganta, de toda su adoración. Hacía años, bastantes, que no fumaba, y en toda la casa no había un cigarrillo. Pero lo hubiera fumado, gustoso. Necesitaba sentir en la garganta alguna cosa áspera y ácida que le quitara las ganas de sollozar, y se maldijo por sus sensibilidades que añadían a las penas propias, que no faltaban numerosas, estas penas añejas de otras gentecitas que habían vivido antes por acá.
Era también una tristeza por él mismo. Dentro de mil años todo estaría: el río, callado y grasoso, río taciturno de tierras bajas; estaría el promontorio, algo más alto con sus aportes, y verde la hierba creciendo. Pero su corazón estaría hecho polvo, y desperdigada la cal de sus huesos, y nadie tendría memoria suya. Porque las cosas inertes perduran, y sólo el hombre es transitorio. Era, claro, una contradicción: si el estar vivo era tan duro, poco importaría el morir. Pero él no se había hecho y era contradictorio. Y se imaginó el lugar como debió ser centurias antes: dos o cuatro bohíos, algunas muchas matas de maíz, selva y agua a prorrata, el humo de las chozas alzándose al cielo, delgado y hermoso. Y mujeres atareadas moliendo el maíz, por presiones, sobre la piedra.
Eso había pasado, y ahora estaban la casa y él. ¿Qué habría en otros mil años? ¿De sus propias angustias vagaría algo, entonces, más fuerte que el tiempo y que la muerte? No podía imaginarlo, pero sí que le gustaría quedarse adherido a ese paisaje, y atravesar maderas graduado de visión. Cualquiera cosa le agradaría, menos vivir mucho.
Fue evidente, pronto, que llegaba con la luna llena. Venía de visita, siempre al mismo punto, junto a la piedra. Con su atadijo de no sé qué y su tabaco de fumar por la nariz, insólitamente. Era maciza y sólida de ver, distinta a los fantasmas pálidos, desnudos los pechos de buen ver, la tela cubriendo apenas las nalgas, grandes los pies, y era una visita que él esperaba y que acababa siempre en salto. Era tan real que siempre quiso asirla. En las noches oscuras percibía a veces su presencia que rondaba, muy fuerte, pero no la detectaba en las sombras y la linterna eléctrica no la mostraba. Y cuando la luna llena lo encontraba en la ciudad se sabía a sí mismo desasosegado e inquieto, pensando en la india sola que echaría de menos su presencia.

Meses después, cuando se hacía en el altiplano reducido en donde estaba su casa un cercado pequeño para resguardar del ganado su huerta, el recatón sonó áspero contra la piedra cuando se abría uno de los huecos para los estacones. Ordenó parar y él mismo se fue, con la rula y con cautelas máximas a escarbar hasta que tuvo en las manos una preciosa hacha de piedra. Estaba a unos 20 centímetros de la superficie, y eso era mucho, y por lo escaso que sabía de arqueología denotaba siglos de yacer. La lavó con amor y minucias, y sufrió hondamente porque el hierro al delatarla había abierto en su filo un pequeño boquete. Se dijo que eso resumía la Conquista: hierro contra piedra, pólvora y plomo contra virotes, lanzas contra macanas, caballos contra pies desnudos. Quiso hallar la pequeña esquirla para restituirla así fuera pegándola, pero aunque cribó con cuidados la tierra extraída y esculcó el hueco como si fuera un bolsillo, no la halló. El mayordomo dijo que esa era una piedra de las que nacían de los rayos, y que se hallaban allí en donde el dardo de fuego se hundía. Él le dijo que era un arma de los indios, y cada uno se fue a sus labores propias burlándose por dentro de las ignorancias del otro. En puridad, cada versión era fantástica.
Se puso muy contento. El hacha era una maravilla de artesanía, y su tamaño desusado declaraba que quien la blandió, siglos atrás, no era ningún alfeñique. Algo conocía él de esas hachas. En la ciudad tenía varias, que había recolectado en la costa norte, y esta nueva duplicaba las dimensiones y triplicaba el peso. Es así como la colocó encima de una tabla, sobre la piedra, y esperó con impaciencia la noche de luna llena. Sabía que el molino era un puente y supuso que el hacha sería otro y que su dueño acudiría como había acudido la dueña del molino, y se prometía que le gustaría ese ejemplar de hombre capaz de blandir hachas de tales pesos.
Pero sólo acudió la india. Cuando despertó, sacudido por su presencia, la vio en pies ante la tabla y al pie de la piedra, con el hacha en la mano. La acariciaba despacio, y examinaba con una atención triste el pequeño boquete que el recatón había abierto. Lo miró, como preguntando las causas, y se sentó en el suelo extendiendo sus grandes pies de pato, hechos a caminar desnudos la selva llena de espinas, a bandearse bien sobre el pantano.
Se estaban horas silenciosas mirándose y sintiéndose. Ya ella había dicho lo que tenía que decir: cosechas malas, esfuerzos perdidos, inundaciones, chicos muertecitos, indio que no vuelve, vecinos malos, techos ídem, mosquitos peores. Porque las penas iteran, fatigando sin fatigarse. No había otros temas: esos tenían en común, y nada más. Con ella supo darse cuenta de cuán abstracto era su propio mundo, el de él, y cuán concreto el de ella. Porque él había apenas mascullado de sus años mayores, de la esposa cansada, de chicos vueltos hombres y chicas vueltas mujeres. Y de esos fríos adentro, a los cuales no podía acomodarse. Pero ella no podía entender nada más que eso, y volvía el silencio, y ella otra vez sacaba de su atadijo de no sé qué el rollito de tabaco que aparecía encendido y se lo colocaba en la nariz, fumando. Hacia él venía el humo y le hurgaba la nariz con dedos de mal oler. Esa noche sacó así mismo un puñado de semillas de achiote, que es una planta que da unos granos menudos y bermejos. Molidos dan color a los alimentos, y con ellos se pintaban antes los indios para sus ceremonias religiosas y sus guerras, o para indicar sus estados de soltería.
Como la india no tenía la “mano” de piedra, usó el hacha para pulverizar el achiote. Era una labor minuciosa porque el hacha no se prestaba mucho a ello, pero la cumplía sin afanes, por la parte contraria al filo, como un ama de casa entregada a lo suyo. Había venido con su especie de falda lavada, y ella misma aparecía muy bañada y fresca. Era una incitación, ahora como en sus últimas visitas. Algo de coquetería traía, y él se rió pensando si no serían imaginaciones suyas, si todo no sería un sueño. Ahora mantenía apartado el mosquitero mientras ella estaba, y ella miraba con calma esperando el salto de él a tomarla. Cuando ocurrió se escabulló, como siempre, y la veía afuera, yéndose. Le veía la espalda bronceada y felina, las nalgas no cabiendo en el pedazo de tela, incitantes, y ahora la espalda aparecía limpia, sin rastros del virote de la otra vez, sin herida y sin sangre, seca la pequeña cicatriz.

Se paró de pronto, a la luz lunar y se volvió, la luna chorreándole por todo el cuerpo y abrillantándola, erguidos los senos y llenos. Parecía esperarlo y daba leves golpecitos de impaciencia con los pies en el sendero, leves e impacientes, con imperio. Él pensó que siempre las mujeres sabían dominar, bien conocedoras de la fortaleza de su atracción, pero que las mujeres de ahora disimulan su fuerza. La india no la disimulaba y era insólito y gracioso.
De pronto caminó hacia un lado de la huerta, y señaló hacia abajo en un gesto muy claro que indicaba que él debería cavar allí. Luego se buscó un palito, y lo clavó como señal. Casi amanecía ahora, y la selva cercana bullía de la inquietud de todo amanecer que consiste en chirridos, trinos, gorjeos, movimientos. Ella echó a andar hacia el río, meneando exageradamente las caderas en un meneo muy sensual, y él se sintió troglodita y antediluviano y tuvo unas erecciones de salvaje. Casi al desaparecer ella hizo una seña de “hasta luego” con la mano, y se perdió donde siempre. A poco el sol estaba regando rosados pálidos y amarillos hondos por todas partes, y a occidente el cielo palidecía del negro al gris, como si lo estuvieran lavando.
Se acostó, agitado, sin dormir, y permaneció tendido largo rato, aún sintiendo abajo el trajín de quienes vivían en el primer piso. Empezó a dudar de sí mismo y de su cordura, y a pensar en malas influencias de objetos, como una piedra de moler maíz que con seguridad fue hecha y utilizada mil años atrás. Se levantó y recogió el mosquitero, y andaba en esas cuando como un escalofrío por la espalda vio el hacha en el suelo, junto al molino, las dos piedras teñidas de rojo como si les atardeciera.
Solamente con la siesta del mediodía recordó las señas que la india le hiciera de cavar en un punto determinado, y el palito vertical que pusiera como señal. Casi no lo deja reposar el impulso que tuvo de levantarse e irse a mirar, pero se dijo que esas cosas serían sueños, divertidos pero sueños. Pero nada más levantarse caminó hacia el lugar. Sintió que el estómago se le agriaba como un limón y se le encogía a ese tamaño. Porque allí estaba el palito, vertical y extraño. Llamó al mayordomo y le ordenó traer el recatón. Le indicó el sitio y le dijo que cavara con maña. El otro preguntó:
—¿Qué vamos a encontrar? ¿O para qué es el hueco?
—Cave, cave con cuidado.
Más o menos a la misma profundidad de la otra apareció un hacha de piedra, mayor aún que la anterior. De hermosa factura, de forma impecable. Asustado el mayordomo lo miraba. Preguntó, sin contenerse:
—¿Cómo supo que estaba ahí?
—Soñé. Soñé que estaba un palito clavado, y que debería cavar.
De su cuenta el mayordomo siguió cavando, en un afán incontenible de hallar tesoros. Pero aunque ahondó bastante y amplió el hueco nada más halló. El hombre le hizo reponer la tierra, y apisonarla. La mujercita del mayordomo también tenía cosas qué preguntar, y las soltó mientras el hombre lavaba la piedra y la cepillaba una vez y otra:
—Ya sabemos que de día no fuma. Pero ¿y de noche?
—Tampoco.
—Pues anoche creímos que fumaba. De arriba venía el olor a tabaco. Y es tabaco en rama. Yo conozco bien conocido ese olor. Otras noches igual lo sentí.
—Yo no fumo: ni de día ni de noche.
—Qué raro. Qué tan raro. Las cosas que están pasando, mi Dios.
Sin contestar el hombre subió las escaleras y colocó el hacha gigantesca junto a la otra hacha gigante. Siguió pensando que quien las blandiera un día tuvo el brazo fuerte y los hombros anchos. Esas hachas eran muchas hachas para mucho macho.

Aunque nada amenazador había tenido nunca, tuvo casi miedo: ese era un sentimiento conocido, al que dominaba bien. Miedo de irse con la india. De que se lo llevara, como parecía querer, arrastrado, siendo ella el señuelo y él el pez dispuesto a tragarlo. Era claro que la puerta, o lo que fuera estaba junto al río, y pensaba que sí fuera muy grato irse con ella y explorar ese pasado con detalle. El miedo era de no poder tornar, si es que lo quería. Sabía que no podría adaptarse a otras edades. Que podría estar un tiempo, pero no permanecer. Recordaba a Rip Wan Winkle y a Gaspar Hauser, y no se decidía a pasar por las suyas: ellos habían probado esas inadaptaciones. Hacia el futuro el primero, y de no saberse dónde el segundo.
El hombre era un cazador, o lo había sido, hecho al oficio duro: era un hombre templado que había vivido sin quejarse noches muchas sin mosquiteros ni repelentes, y días largos comiendo solo plátanos. Sabía de lechos en la piedra, de malas comidas sin sal y de soles en la espalda. Todo eso lo soportaría, seguro que sí, se decía. Pero no podría renunciar a la lectura: eso desde siempre. Ni a escribir, contando lo suyo, desde ahora. La comodidad no era utensilios ni enseres sino costumbres. Eso lo sabía. Y leer era la costumbre suya, y contar lo iba siendo para largo.
Anduvo toda la tarde pensando en posibles hilos de Ariadna para este otro laberinto, y no los hallaba. Este no era un laberinto de piedras y de vueltas. Aquí se enredaban edades y vidas idas con vidas y tiempos de ahora. No parecía que en esa mezcolanza cupieran marcas ni señales. Se inquietaba de sentir que la estaba deseando con apremios de garañón, y estaba sabiendo que era posible tenerla. Estaba sabiendo que ella buscaba incitarlo, con fiereza, sin sutilezas, directamente. Y se regodeaba en ello, una vez y otra, pensando en tirar de un solo tirón esa tela escasa, desgarrándola, y encontrar todo igual a lo que conocía aunque hubiera esperado lo distinto y lo misterioso.
Antes de hallar el hacha según las indicaciones recibidas había pensado que estaba chalado. Que las visitas eran cosas mezcladas a sus sueños y a su imaginación. Que eran una especie de alucinación y que le ocurrían, muy claras, sí, pero dormido. El hacha era la negación: de piedra, y capaz de golpear. El hacha mayor era una cosa tangible y recia que le había ocurrido a él, y también al mayordomo y a la mujercita, y que estaba diciendo que había una india y que era posible la comunicación entre ellos. Pero sabía también de la carencia de afinidades. Sabía que compañías sin identidades eran peores que la sola soledad. Ir a difíciles soledades con otra soledad sería peor aún que renunciar a leer y a novelar.

Después se le quitó el miedo, y lo que sintió fue excitaciones. Hacer el amor con una india venida de otros días, pensarlo, era cosa que enervaba de veras. Era una cosa salvaje, no sentida antes, y lo pensaba y repensaba, y le pareció que el día se alargaba y que tenía más minutos, y que el reloj no andaba y que el crepúsculo no venía, y que si Rip Wan Winkle y Gaspar Hauser habían tenido problemas también habrían tenido asombros. Todo tendía al equilibrio.
Esa noche llegó recién bañada, con el pelo húmedo, gotitas frescas aquí y allá, envuelta en un aire puro que él sintió.
Sin más, él apartó el mosquitero y le hizo señas de que se acercara. Por primera vez le vio los dientes, menudos y parejos y amarillos, al sonreír, y los ojos se le achinaron y se le pareció mucho a los esquimales que había visto en fotografías, esquimales reidores. Ella puso en el suelo el atadijo de no sé qué del cual no se separaba, y se fue a la tabla en donde estaban las hachas. Tomó la mayor, y la sopesó con las manos, la volteó, y tornó a mostrar los dientes menudos en otra sonrisa china. Señaló de ella hacia él, indicando que era un regalo. Nunca se había interesado en nada del cuarto fuera del molino, de las hachas, y del hombre, pero ahora reparó en el anzuelo que remataba una de las cañas de pescar. Lo tomó entre los dedos, y arrugó el ceño como descifrando o comparando hasta que se le iluminó de comprensión la cara, y de admiración. “¡Este es mucho anzuelo!”, parecía pensar. Lo dejó caer, sostenido por el nailon, como con desgano de soltar esa maravilla, y se sentó junto al atadijo y la piedra, en el suelo, como siempre, desconociendo las sillas. Él miró otra vez esas uñas de los pies, recias y gruesas, de animal montaraz, que veía en primer plano.
Contenido relacionado #recomendado
hacer clic en el título
Los pensamientos secretos de los hombres
Envíanos tu número de WhatsApp y/o tu correo electrónico a [email protected] para que no te pierdas las novedades de la semana.














