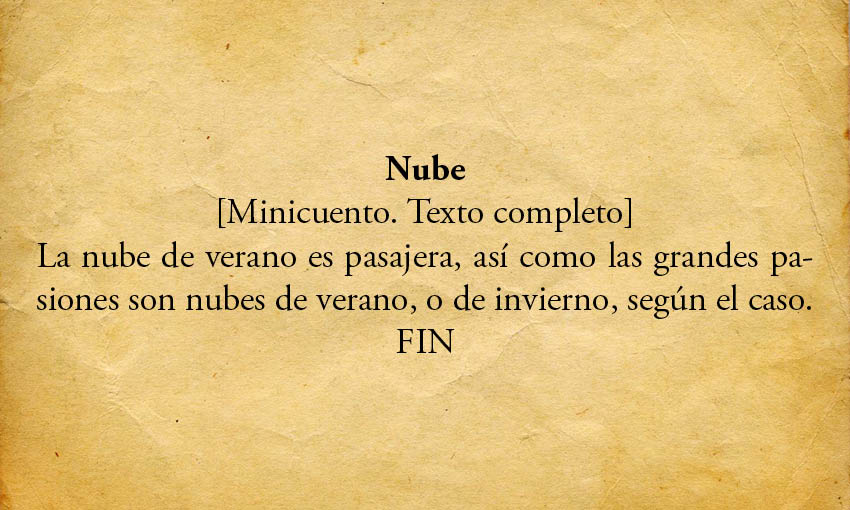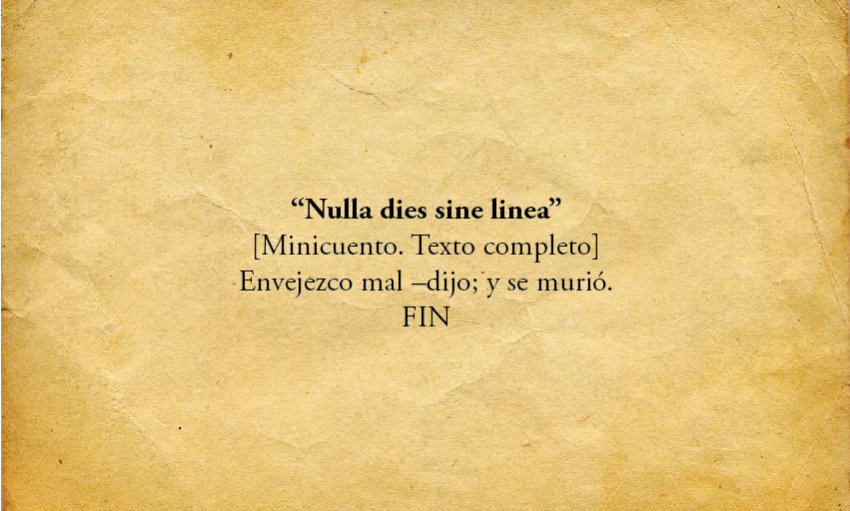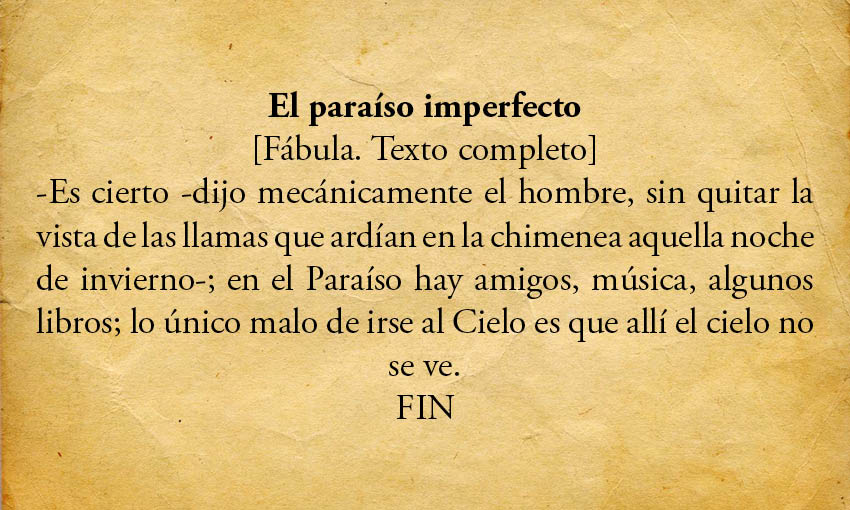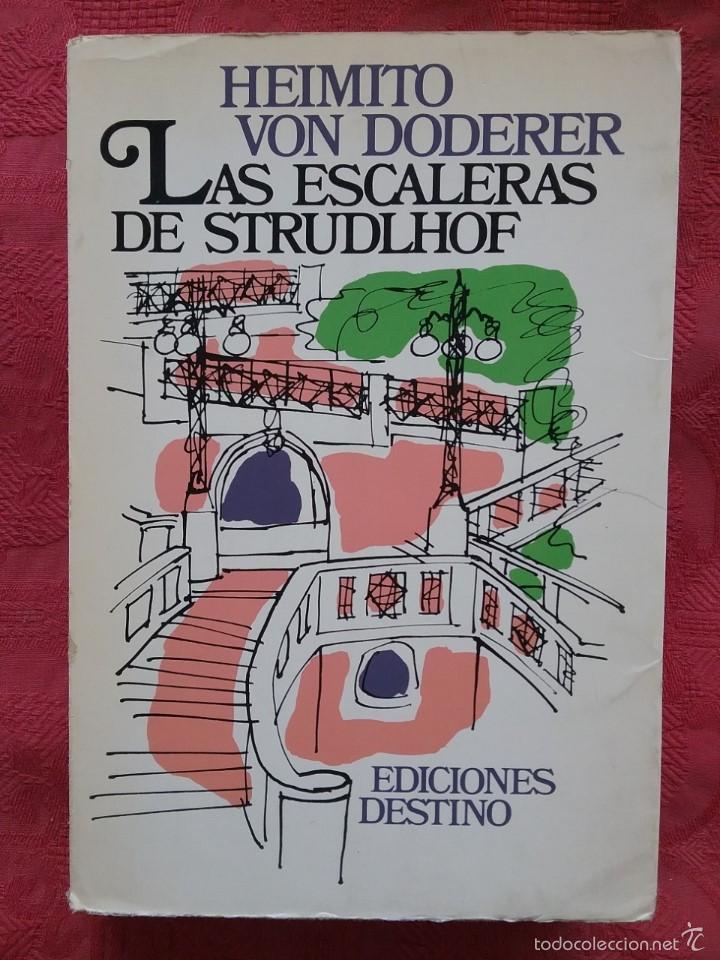De ver pasar |

A escasas dos semanas de cumplir 59 años, desperté impávido a las 3:35 de la madrugada de un jueves húmedo. Cubrí mi torso desnudo con una camiseta raída y abandoné la cama con pesado desaliento. Abrí la ventana de mi cuarto, froté mis ojos con la rugosidad de mi mano derecha y saqué la cabeza al mundo exterior. El aire estaba enrarecido, grueso, como si alguien hubiese asperjado el lugar con kerosene y las partículas diminutas del líquido inflamable estuvieran aún en el aire. Solo la lluvia podría amainar en algo ese ambiente; pero las épocas de llovizna y tempestades de estropicio, eran apenas leves recuerdos de un tiempo feliz.
Distinguía pocas luces en el horizonte. No había ruido o por lo menos un ruido que yo pudiera identificar plenamente. Tampoco podía afirmar que hubiera silencio, porque lograba escuchar que algo reptaba, que cuerpos complejos, en caravana, se movían sobre la superficie del cemento, seis pisos debajo de mi habitación. Nada era normal a esa hora del arco nocturno-diurno; nada era esperanzador. Todos siguen durmiendo. O todos fingen dormir, concedí.
En medio de la oscuridad, alcancé a reconocer un par de árboles de guayacán y divisé a lo lejos la línea de una carretera bifurcada que se me antojó nueva. Aturdido por el olor a combustible, insistí en reconocer las formas de las casas de mi vecindario, las líneas de los techos, la maraña de cables colgantes de los postes de luz, los vectores de alta tensión de los transformadores eléctricos.
Por más que me empeñé en esa tarea, tuve que aceptar que, salvo los dos árboles, nada de lo que divisaba a esa hora de la madrugada me era cercano. ¿Estaré soñando de nuevo? Más tarde, me dije para tranquilizarme, cuando al fin pudiera salir y volver a mis labores, sin duda reconocería el paisaje urbano, lo haría mío de nuevo y concluiría que no fui yo el que despertó a las 3:35: fue otro, una sombra, acaso una energía divagante, en un sueño alterno.
Sin más compañía que una almohada, un reloj de nochero y un radio portátil, tuve la certidumbre, no obstante, de que el día había llegado. Necesitaba la luz de ese día. Debería estar contento o por lo menos optimista. Solo que en mis últimos sueños las cosas no me eran favorables y había adquirido la costumbre de trasladar la materia del sueño a la realidad de mis vigilias. Por lo cual había perdido los límites entre una y otra dimensión. Incluso había perdido los límites de la propiedad: ya no sabía a quién le pertenecía lo que escribía o leía en mi sala de estudio. Se me dificultaba discernir entre el original y la copia. Ya no estaba seguro de nada, de mi auctoritas. Aunque supuse que una vez retornara a mis rutinas, a mi ejercicio docente, esos límites volverían a ser parte de mi lucidez.
Fui hasta la cocina y preparé café. Una voz entusiasta en la radio, habituada a narrar eventos deportivos, daba la buena nueva de que por fin habíamos cumplido con decoro la última de las 45 cuarentenas consecutivas, decretadas por el jefe de gobierno de turno, cuyo estado de salud, anunció el comentarista bajando la voz, era crítico, luego de que la Covid-19 se hubiera ensañado, un par de veces, con su madura humanidad. Sin embargo, todo estaba en orden, sugería la voz: la vicepresidenta tenía la salud de la reina Isabel II.
“¿Sabe usted durante cuántos días hemos permanecido en confinamiento?”, dramatizaba la voz: “Cuatro años, once meses y dos días”. La verdad, en un acto consciente, yo había perdido la noción del tiempo, después de que Ramón, mi viejo gato, se había esfumado una noche de octubre por la cornisa de un edificio contiguo.
Era la última semana de marzo. Desde hacía meses ninguna noticia del afuera, ningún comunicado oficial alteraba mis rutinas lentas. Después de ducharme y antes de salir de casa abrí el ordenador y consulté el correo. Dos entidades bancarias me recordaban, con amenaza de desalojo, las obligaciones atrasadas. Una empresa de turismo me ofrecía un crucero, low cost, por las aguas en las que el mítico marino Luis Alejandro Velasco había naufragado. Una bella ucraniana ofrecía su virginidad a cambio de un ventilador mecánico para salvar la vida de su tía abuela infectada. El último mensaje era de mi colega Adriana Villegas: “Que disfrutes estos días tan de ficción”. Ese mensaje lo leí en clave nerviosa.
Al salir a la calle, lo primero que comprobé es que no era parte de un sueño lo visto en la madrugada. Todo lo que espiaba en mi entorno era real, pero no pertenecía a mi realidad. Era como si alguien me estuviera jugando una broma y me hubiese arrojado a un sector desconocido, casi estéril, de la urbe. O como si estuviera en alguna de esas ciudades imaginadas por Calvino en la primavera del 72 y nadie estuviera en posición de indicarme una ruta de salida. Los terrenos baldíos contenían montañas de desechos industriales. Los antejardines de las casas habían sido reemplazados por barricadas.
Recuerdo que anduve sin rumbo fijo por horas fatigosas, entre gentes enmascaradas que me veían como a un bicho empinado en un par de patas. Gentes que portaban en sus espaldas sofisticados tanques de oxígeno, envueltas en gruesos trajes de polietileno, mientras desempeñaban oficios varios, al tiempo que hordas de bomberos lavaban calles y fachadas con ríos de amoniaco.
Más por azar que por orientación, arribé exhausto y al caer la tarde, a las inmediaciones del campus universitario. Para poder ingresar tuve que seguir las estrictas indicaciones de los guardias de seguridad. Me llevaron hasta un cuarto amplio y allí me hicieron vestir con traje lunar y mascarilla desechable.
–Así deben ingresar los visitantes a la universidad –dictaminó un guardia sin rostro, mientras instalaba en mi vestido un carné de visitante–. El campus es un paraíso de asepsia –agregó.
–¿Visitante? –repliqué–. Está equivocado, yo trabajo aquí. Soy profesor de esta universidad.
–Esa información es reservada, señor visitante –sonó enfático–. Tendrá que dirigirse a las oficinas de Talento Humano Poscovid, al final de aquel pasillo naranja; sí, allá, al norte, en inmediaciones de la Vicerrectoria de Recursos Humanos Virtuales.
Nada quedaba de mi antigua universidad; al menos nada de lo que encontré en mi ruta, rumbo a mi lugar de trabajo, correspondía a mi pasado laboral. En medio de una ciudadela de hormigón, similar a una refinería de Ecopetrol, respiré aliviado al reconocer la fachada metálica, corroida, de la Facultad de Educación.
Subí agitado, con el corazón en la mano, las escaleras de tres pisos. Recorrí cauteloso un largo pasillo y me detuve, trémulo, frente a mi oficina, la 306. Escuché que alguien, detrás de la puerta, abría una gaveta y se sonaba la nariz.
Tomé aire, lo detuve por momentos en mis pulmones para llenarme de valor y así poder tocar a mi puerta.
–¿Sí? ¿Quién anda ahí? –preguntó una voz desconfiada, cuyo timbre se me hizo familiar.
–Soy el profesor Rigoberto Gil –dije, sin fuerza.
Entonces se abrió la puerta y un hombre con careta, de estatura similar a la mía, dijo con naturalidad y suficiencia:
–Eso no es posible, señor visitante. El profesor Gil soy yo. ¿Se le ofrece algo?
Más por temor que por curiosidad, le rogué que se quitara la careta.
–No veo por qué razón deba hacerlo. Empieza usted a fastidiarme, señor. Baste decir que soy el profesor Gil y que llevo en este lugar un poco más de cuatro años.
–¿Y qué asignaturas orienta… profesor Gil?
–Literaturas pandémicas; me especialicé en la UNAM.
Desmadejado, incapaz de seguir enfrentando a ese Gil con capucha, di media vuelta y me escuché decir mientras caminaba: “¿Cuál de los dos existe en este ahora, de un yo plural y de una sola sombra?”.
La voz encapuchada alegó:
–¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema?
Desconcertado, imbuido de miedo, voltee mi cuerpo y lo vi de lejos, siniestro. Se había quitado la careta y sonreía satisfecho. Su calva brillaba bajo la luz mortecina de una bombilla led. De su cara arrugada por el sol y la intemperie coronavírica, brotaron unas palabras que yo recitaba en mis clases:
miro este querido
Mundo que se deforma y que se apaga
En una pálida ceniza vaga
Que se parece al sueño y al olvido