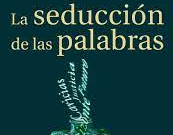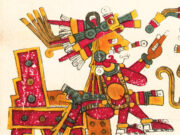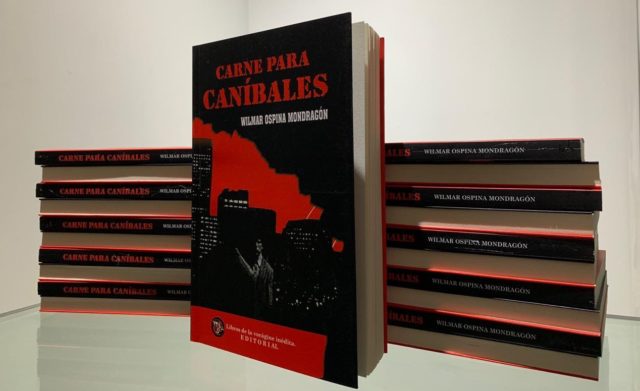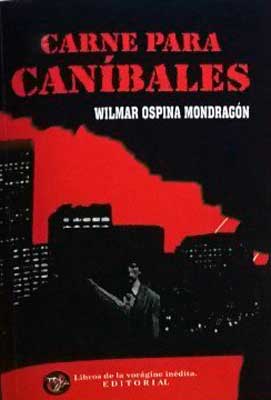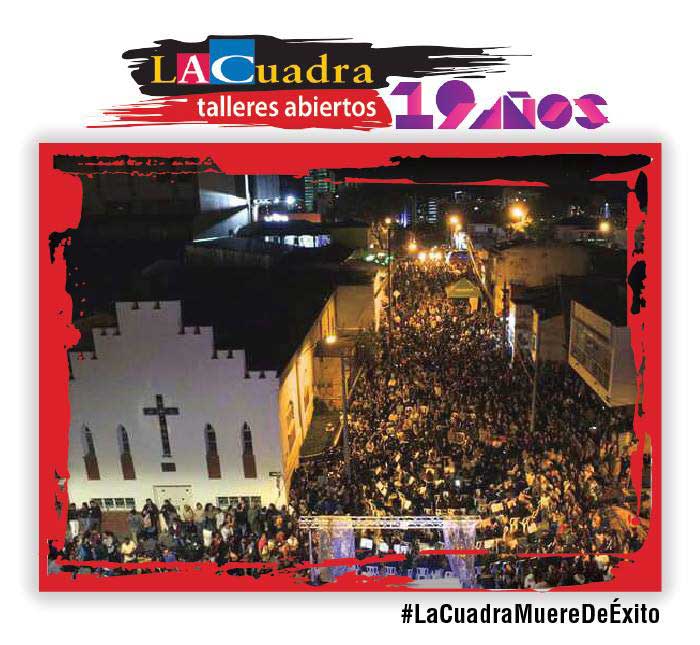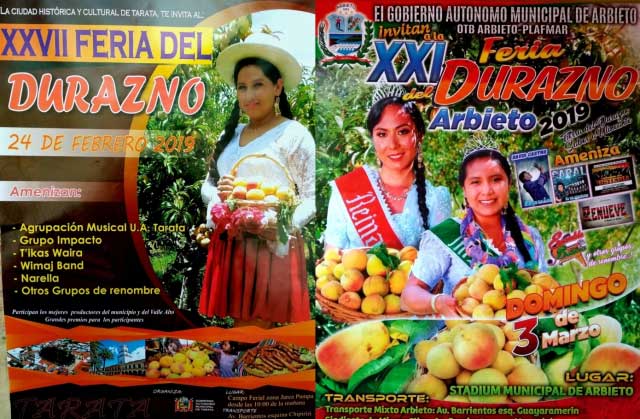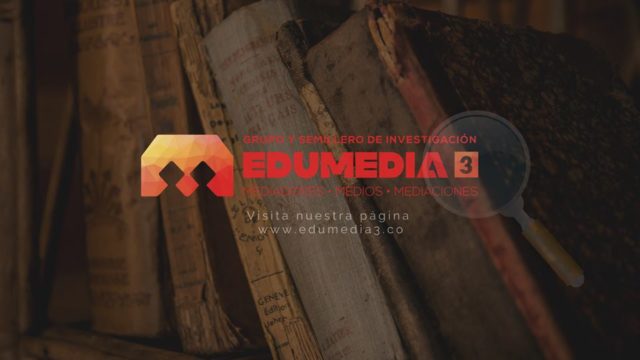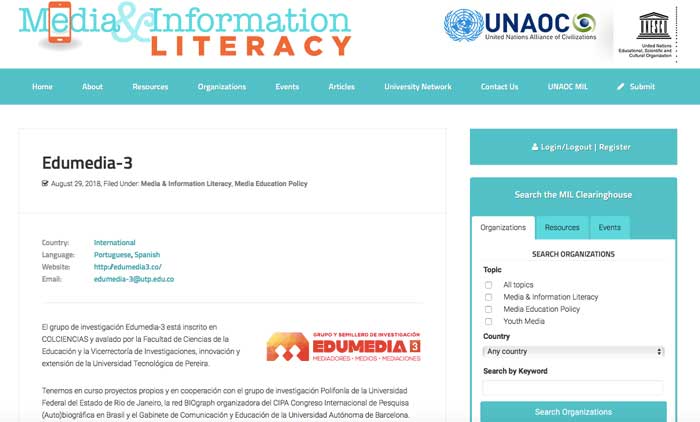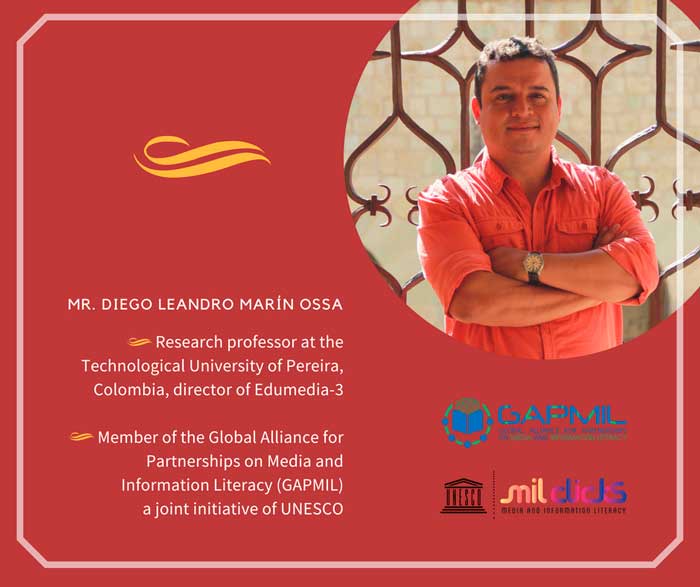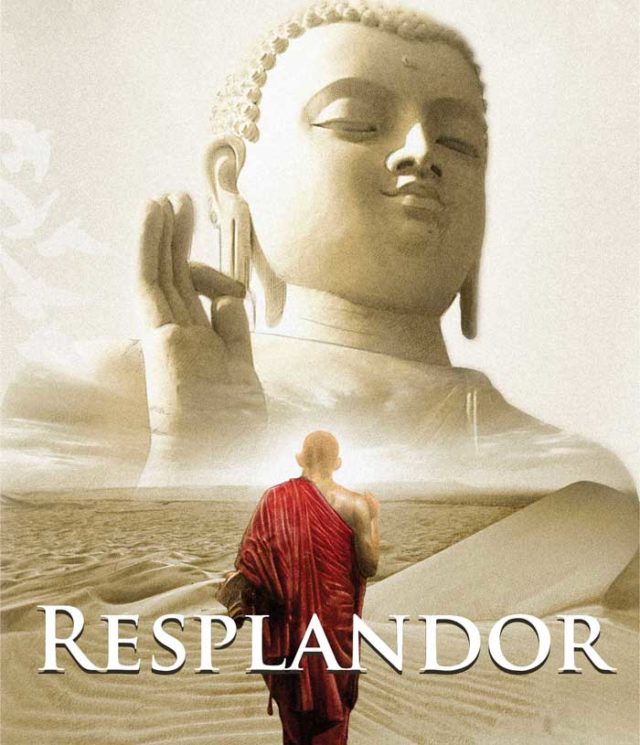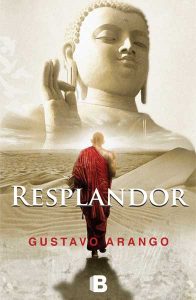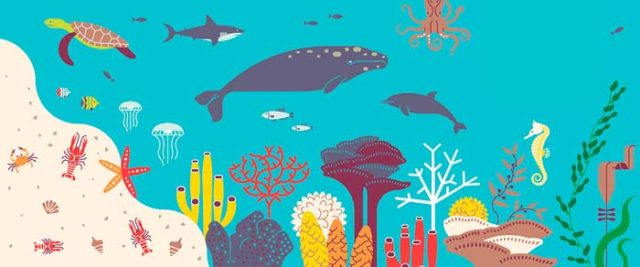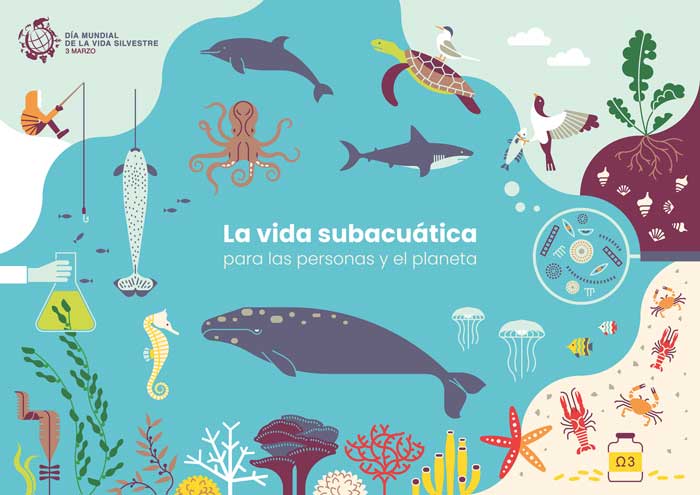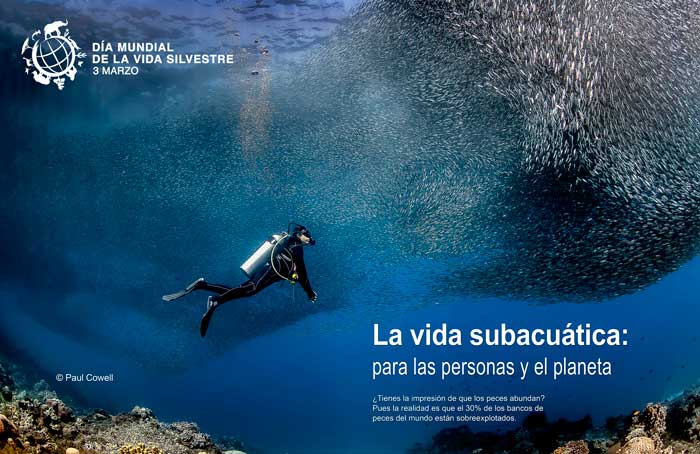María Cano: Pionera y agitadora social de los años 20
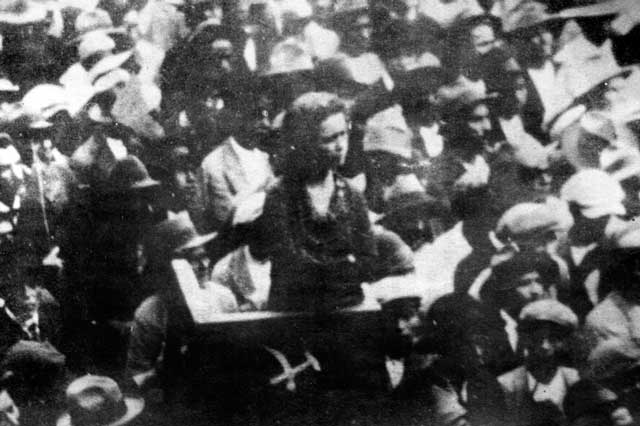
En mayo de 1925 la proclamaron Flor del Trabajo, una de las formas pintorescas de la época a través de las cuales se exaltaba a las mujeres de clase media y alta para entrar como reinas a espacios para ellas negados: el mundo del trabajo asalariado, o el mundo universitario en el caso de las reinas de los estudiantes
Texto extraído del Banco de la República – cultural
Autor: Velásquez Toro, Magdala
Con un recuadro ilustrado por un numeroso grupo de beatas hincadas de rodillas, arropadas de la cabeza a los pies y de camándula en mano, Ricardo Rendón, en una de sus famosas caricaturas, presentaba a un niño preguntando a su abuelo: “¿Es cierto abuelito que María Cano es una gran oradora?” y él le respondía: “Debe ser cierto mijito, porque en este país todas las mujeres son unas grandes oradoras”.
Esta pincelada sobre la mentalidad de la época en torno de las mujeres permite vislumbrar no sólo los desafíos y las rupturas que asumió María de los Angeles Cano Márquez, sino el impacto que sobre una sociedad pacata y moralista tuvo su opción pionera por la agitación de las ideas socialistas y la organización del movimiento de los trabajadores en los años veinte en Colombia.
Nacida en Medellín en 1887, provenía de una familia culta y humanista de educadores, periodistas, artistas, músicos y poetas de raigambre radical, tanto por parte de su padre don Rodolfo, como de su madre doña Amelia. María se educó en los colegios laicos, independientes del confesionalismo imperante, que regentaba su padre.

Sus primeras incursiones públicas empiezan con su vinculación al movimiento literario de principios de los años 20 en Medellín. Junto a destacados intelectuales librepensadores integra la tertulia Cyrano, que posteriormente publica una revista con el mismo nombre y de la cual es la única columnista femenina.
Recibe influencia del movimiento literario de mujeres de fines de la década de los años 10, gestado principalmente en países del sur del continente (Agustini, Storni, Ibarbourou y Mistral). Colaboró en El Correo Liberal (1923) y junto con las escritoras María Eastman y Fita Uribe iniciaron el camino de la actividad literaria femenina de aquella época, que pronto se imitó en varias regiones del país.
Fue en “las montañas antioqueñas donde nació el canto nuevo, donde la mujer es más oprimida, rompió primero la red de convencionalismos” (Luis Tejada, El Correo Liberal, 12-02-24).
Salvo lo publicado durante esta época, realmente muy pocos son los textos que testimonian su pensamiento en el período posterior de su vida dedicado a la agitación política, ya que la prensa registraba principalmente su impacto sobre las masas.
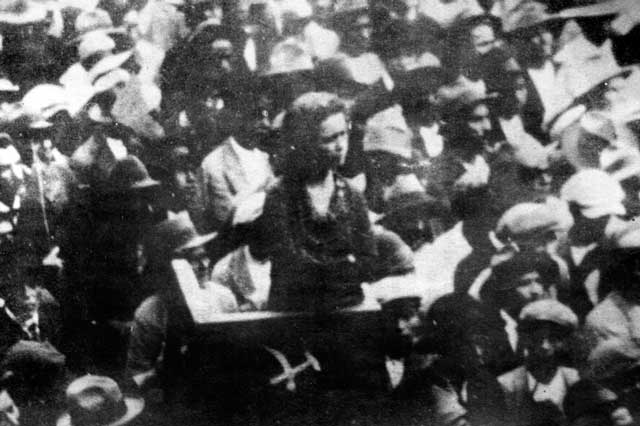
Su transición del romanticismo intimista a la proyección social de sus inquietudes vitales se aprecia a partir de su interés por lograr que los obreros accedieran a la lectura. En marzo de 1924 expresó su anhelo de abrir una biblioteca popular gratuita, convocó a periódicos y librerías a donar materiales, y en mayo ya tenía organizado este servicio en la Biblioteca Municipal e invitaba a los obreros a que “…gustéis conmigo el placer exquisito de leer” (El Correo Liberal, 05-05-24) y se ofrecía a leer para aquellos que no pudieran hacerlo.
Así comenzó su acercamiento a la vida de los artesanos y pobres de la ciudad, que en mayo de 1925 la proclamaron Flor del Trabajo, una de las formas pintorescas de la época a través de las cuales se exaltaba a las mujeres de clase media y alta para entrar como reinas a espacios para ellas negados: el mundo del trabajo asalariado, o el mundo universitario en el caso de las reinas de los estudiantes.
Así inicia el ciclo de su vida pública, caracterizada por una intensa actividad en favor de los trabajadores y en cuya primera etapa incluye desde visitas a los centros fabriles hasta labores en comités y comandos populares. Con el traslado de un grupo de obreros de la Tropical Oil Co. de Barrancabermeja a la cárcel de Medellín, realiza su primera intervención pública, en una manifestación que reclamaba justicia para los presos sociales.
Posteriormente, junto con el ex presidente de la República Carlos E. Restrepo, llevó la palabra en una multitudinaria movilización contra la pena de muerte y en defensa de las libertades públicas; con su aguerrida intervención irrumpe ante la opinión pública nacional.
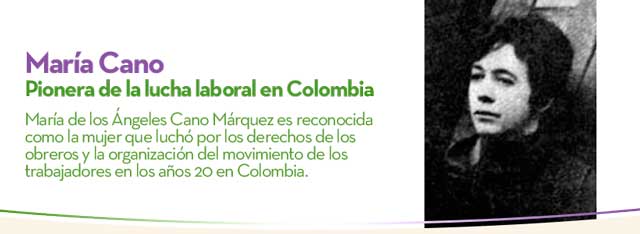
En una pequeña ciudad en la que la defensa de la moral provocaba plebiscitos para hacer retirar de una vitrina a la Venus de Milo, aparece esta ágil y menuda mujer de 38 años, que se toma las calles y plazas en nombre de la libertad y la igualdad, dispuesta a enfrentar al régimen conservador, a luchar contra la ignorancia y la explotación de los asalariados y contra la voracidad de las compañías yanquis.
Comienza en 1925 las giras que la hicieron famosa en todo el país. Las gentes se lanzaban a la calle, primero para apreciar a esa curiosa mujer que hablaba en público sobre asuntos de hombres, y cuando se la escuchaba provocaba la adhesión de los pobres y la indignación de las élites.
Su primera gira fue a la zona minera de Segovia y Remedios, después de la cual su lenguaje adquirió un carácter claro y directo:
…Compañeros en pie. Listos a defendernos. Seamos un solo corazón, un solo brazo. Cerremos filas y adelante, Un momento de vacilación, de indolencia, dará cabida a una opresión más a nuevos yugos. Valientes soldados de la Revolución Social, ¡en marcha! ¡Oid mi voz que os convoca! (La Humanidad, Cali, 22-12-25).
En 1926 trabajó en la preparación del III Congreso Nacional Obrero, para lo cual realizó una extensa gira por la carretera desde Medellín hasta Ibagué en compañía de su pariente el dirigente socialista Tomás Uribe Márquez.
En Bogotá, el Congreso Obrero la elige directiva del mismo, así como a quienes continuarían siendo sus compañeros de lucha: Ignacio Torres Giraldo, Raúl E. Mahecha, Tomás Uribe M. y Alfonso Romero. Preside una delegación ante el gobierno nacional para pedir la liberación de los presos políticos y sociales. El Congreso la proclama Flor del Trabajo de Colombia y ella asume el compromiso de laborar por el Partido Socialista Revolucionario.
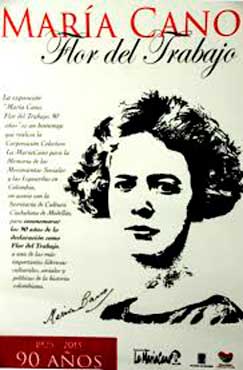
En los años 27 y 28 realizó una intensa actividad propagandística en amplias zonas del país. Se movilizaba en carro, mula, caballo, ferrocarril; navegaba por nuestros ríos y en ocasiones se trasladó por vía aérea. Recorrió a Boyacá, las riberas del río Magdalena, Caldas, Valle, Antioquia, Cauca, Santander y la Costa atlántica.
En estas giras era recibida por multitudes que se agolpaban en las terminales ferroviarias para saludarla y acompañarla en sus concentraciones. En varias ocasiones fue detenida, en otras obligada a caminar kilómetros bajo vigilancia policiva hasta dejarla en predios de un departamento vecino, en veces fue recibida con fusilería para dispersar a sus manifestantes.
Hostigaba a los ricos por la injusticia social, al gobierno por la represión a la oposición, confrontaba y denunciaba a las compañías norteamericanas bananeras, petroleras y mineras y al gobierno nacional por no garantizar el respeto a la integridad de los trabajadores y a la soberanía nacional.
Al regresar a Medellín en marzo de 1928 participó activamente en las campañas de solidaridad con Nicaragua, invadida por tropas estadounidenses, así como en el Comité de Lucha por los Derechos Civiles contra la Ley Heroica y para lograr garantías para la oposición.

La huelga de las bananeras fue reprimida violentamente en noviembre de 1928, produciéndose una masacre de obreros; la represión desatada llevó a María a prisión junto con sus compañeros en Medellín. Estos hechos, así como la recesión de 1930, incidieron en la extinción de labores el Congreso Obrero Nacional y al fraccionamiento del PSR.
Las confrontaciones internas en el socialismo y el trato de que fue objeto, la marginaron de la lucha social y a partir de 1930 se vinculó como obrera a la Imprenta Departamental de Antioquia y luego pasó a servir a la Biblioteca Departamental.
Sin embargo, en 1934 apoyó activamente la huelga del Ferrocarril de Antioquia. Posteriormente se hunde en el absoluto silencio, mientras en su ciudad se cuida con rigor a las hijas para que no acaben convertidas en temidas Maríacanos, término acuñado para denominar a las jóvenes rebeldes.
En 1945 las mujeres sufragistas le ofrecen un homenaje en Medellín. Recién derrotado el nacismo, dice:
Un mundo nuevo surge hoy de la epopeya de la libertad, nutrida con sangre y con llanto y con tortura. Es un deber responder al llamado de la Historia. Tenemos que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer soy un soldado del mundo” (Diario Popular 07-26-45).
Murió en su ciudad natal en 1967.
Texto extraído del Banco de la República – cultural
Autor: Velásquez Toro, Magdala