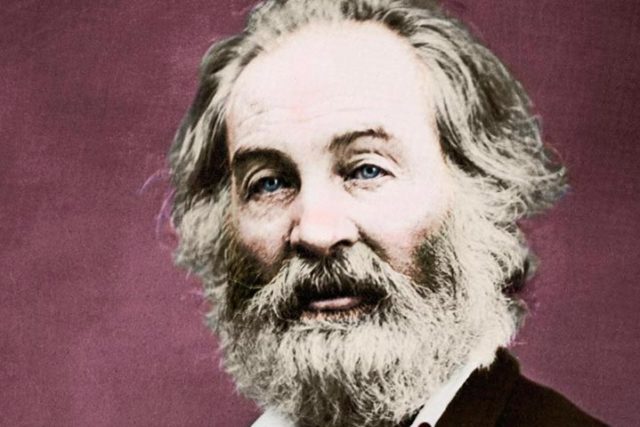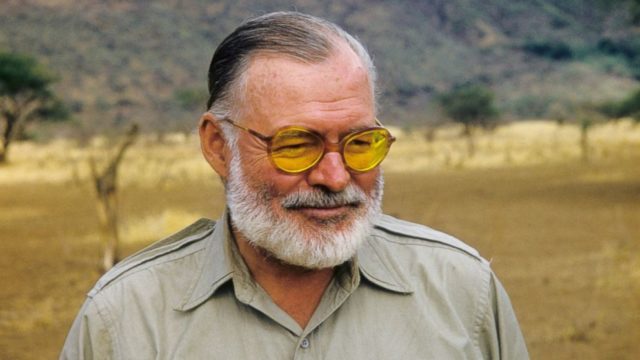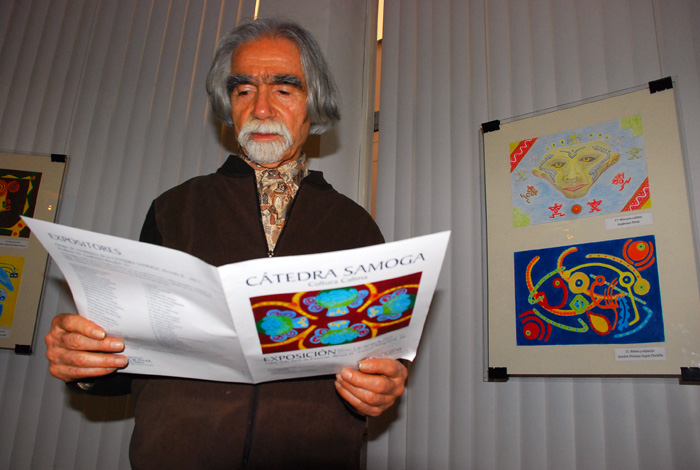Harriet Beecher Stowe
Capítulo Primero
En el que se presenta al lector a un hombre humanitario.
Texto extraído de Internet
A mediados de una fría tarde de febrero, dos hombres estaban sentados solos con una copa de vino delante en un comedor bien amueblado de la ciudad de P. de Kentucky. No había criados, y los caballeros estaban muy juntos y parecían estar hablando muy serios de algún tema. Por comodidad, los hemos llamado hasta ahora dos caballeros. Sin embargo, al observar de forma crítica a uno de ellos, no parecía ceñirse muy bien a esa categoría. Era bajo y fornido, con facciones bastas y vulgares, y el aspecto fanfarrón de un hombre de baja calaña que quiere trepar la escala social. Vestía llamativamente un chaleco multicolor, un pañuelo azul con lunares amarillos anudado alegremente al cuello con un gran lazo, muy acorde con su aspecto general.
Las manos eran grandes y rudas y cubiertas de anillos; llevaba una gruesa cadena de reloj repleta de enormes sellos de gran variedad de colores, que solía hacer tintinear con patente satisfacción en el calor de la conversación. Ésta estaba totalmente exenta de las limitaciones de la Gramática de Murray, y salpicada regularmente con diversas expresiones profanas, que ni siquiera el deseo de dar una versión gráfica de la conversación nos hará transcribir.
Su compañero, el señor Shelby, sí parecía un caballero; y la organización y el aparente gobierno de la casa indicaban una posición cómoda si no opulenta. Como hemos apuntado, estaban los dos inmersos en una seria conversación.
––Así dispondría yo el asunto ––dijo el señor Shelby.
––No puedo hacer negocios de esa forma, de verdad que no, señor Shelby ––dijo el otro, alzando su copa entre él y la luz.
––Pues el caso es, Haley, que Tom es un muchacho poco común; desde luego que vale ese precio en cualquier parte, pues es formal, honrado, eficiente y me lleva la granja como la seda.
––Quiere usted decir honrado para ser negro ––dijo Haley, sirviéndose una copa de coñac.
––No, quiero decir que Tom es un hombre bueno, formal, sensato y piadoso. Se convirtió a la religión hace cuatro años en una reunión, y creo que se convirtió de verdad. Desde entonces, le confío todo lo que tengo: dinero, casa, caballos, y lo dejo ir y venir por los alrededores; y siempre lo he encontrado honrado y cabal en todas las cosas.
Algunas personas no creen que haya negros piadosos, Shelby ––dijo Haley, con un movimiento candoroso de la mano––, pero yo sí. Había un tipo en este último lote que llevé a Orleáns: era como un mitin religioso oír rezar a ese individuo; y era bastante tranquilo y callado. Me dieron un buen precio por él también, pues lo compré barato a un hombre que tuvo que venderlo todo; así pues gané seiscientos con él. Sí, creo que la religión es una cosa valiosa en un negro, cuando es de verdad, he de decirlo.
––Bien, Tom tiene religión de verdad, sin duda ––respondió el otro––. El otoño pasado, le dejé ir solo a Cincinnati a hacer negocios en mi lugar y me trajo a casa quinientos dólares. «Tom», le dije, «me fio de ti porque creo que eres buen cristiano y se que no me engañarías». Tom volvió, desde luego, como ya lo sabía yo. Cuentan que algunos tipos rastreros le dijeron: «Tom, ¿por qué no te largas al Canadá?» y él respondió: «El amo conga en mí y no podría hacerlo», eso me contaron. Me da pena desprenderme de Tom, he de confesarlo. Debería usted cogerle por toda la deuda, Haley; y si tuviera usted conciencia, lo haría.
––Pues tengo tanta conciencia como se puede permitir cualquier hombre de negocios, sólo un poco para ir tirando, como si dijéramos ––dijo chistoso el comerciante––; y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa razonable para contentar a mis amigos, pero lo que pide usted es un poco excesivo ––el comerciante suspiró pensativo y se sirvió más coñac.
––¿Cómo quedamos, entonces, Haley? ––preguntó el señor Shelby, después de una pausa incómoda.
––¿No tiene usted un niño o una niña que pueda meter en el lote con Tom?
––Bien, ninguno que me sobre; a decir verdad, si no fuera absolutamente necesario, no vendería a ninguno. La verdad es que no me hace gracia desprenderme de ninguno de mis muchachos.
En este momento, se abrió la puerta y entró en la habitación un pequeño cuarterón de entre cuatro y cinco años. Había algo hermoso y atractivo en su aspecto. El cabello negro, suave como la seda y de color azabache, caía en rizos brillantes alrededor de su rostro redondo con hoyuelos en las mejillas, mientras que unos grandes ojos negros, llenos de fuego y dulzura, se asomaban bajo unas pestañas largas y pobladas y miraban con curiosidad por el aposento. Un alegre traje de cuadros rojos y amarillos, cuidadosamente cortado y entallado, resaltaba su belleza exótica; y un curioso aire de seguridad mezclado con timidez demostraba que estaba acostumbrado a que su amo se fijara en él y le hiciera mimos.
––Hola, Jim Crow ––dijo el señor Shelby, silbando y lanzando un racimo de pasas en dirección al niño––, recoge esto, vamos.
El muchacho salió corriendo en pos de su premio mientras se reía su amo.
––Ven aquí, Jim Crow ––dijo. Se acercó el muchacho y el amo le dio golpecitos en la cabeza y le acarició la barbilla.
––Vamos, Jim, demuestra a este caballero lo bien que sabes bailar y cantar.
El muchacho comenzó a cantar con voz clara y rica una de esas canciones salvajes y grotescas de los negros, acompañando su canción con muchos movimientos cómicos de las manos, los pies y el cuerpo entero, todo al compás de la música.
––¡Bravo! ––gritó Haley, echándole un cuarto de naranja. Vamos, Jim, anda como el viejo tío Cudjoe cuando le da el reuma ––dijo su amo.
En el acto las flexibles extremidades del muchacho adoptaron la apariencia de la deformidad y la distorsión mientras, con la espalda encorvada y el bastón de su amo en la mano, andaba a trompicones por la habitación con su rostro de niño dibujando una mueca de dolor, escupiendo a diestro y siniestro como un viejo.
Los dos caballeros se rieron estrepitosamente.
––Ahora, Jim, muéstranos cómo el viejo Robbins canta el salmo ––el muchacho rechoncho alargó la cara de manera sorprendente, con gravedad imperturbable, y comenzó a entonar nasalmente un salmo
––¡Hurra, bravo! ¡Qué chico! ––dijo Haley––; que me aspen si ese muchacho no es todo un caso. ¿Sabe lo que le digo? ––dijo de repente, golpeando al señor Shelby en el hombro––, incluya usted a este muchacho y cerraremos el trato, se lo prometo. Venga ya, no diga usted que no es un buen trato.
En ese momento se abrió suavemente la puerta y entró en la habitación una joven cuarterona de unos veinticinco años. Sólo hacía falta una mirada al muchacho para identificarla como su madre. Tenían los mismos ojos oscuros y expresivos con largas pestañas, los mismos rizos de cabello sedoso y negro. Su cutis moreno mostraba un rubor perceptible en las mejillas que se oscureció cuando se percató de la mirada osada de franca admiración del desconocido fija en ella. Su vestido se ceñía perfectamente a su cuerpo resaltando sus formas armoniosas; la mano de delicada factura y el pie y el tobillo pequeños no escapaban a la mirada perspicaz del comerciante, acostumbrado a evaluar con una mirada las ventajas de un buen ejemplar femenino.
––¿Y bien, Eliza? ––preguntó su amo cuando ella se detuvo para mirarlo vacilante.
––Buscaba a Harry, señor, si no le importa y el muchacho se le acercó de un salto mostrándole su botín, que había recogido en la falda de su vestido.
––Pues llévatelo, entonces ––dijo el señor Shelby; y ella se retiró deprisa con su hijo en brazos.
––Por Júpiter ––dijo el comerciante, mirándolo con admiración–– ¡ése sí que es un buen artículo! Podría usted hacerse rico cuando quisiera con esa muchacha en Nueva Orleáns. He visto a más de cien hombres pagar al contado por muchachas menos guapas.
––No quiero hacerme rico con ella ––dijo secamente el señor Shelby; y, para cambiar de tema, descorchó otra botella de vino y pidió la opinión de su compañero al respecto.
––¡Excelente, señor, de primera! ––dijo el tratante; y volviéndose y dando palmaditas en el hombro de Shelby, añadió––: Vamos, ¿qué me dice de la muchacha? ¿Qué le doy? ¿Cuánto quiere?
––Señor Haley, ella no está en venta ––dijo Shelby––. Mi esposa no se desprendería de ella ni por su peso en oro.
––¡Bah! Las mujeres siempre dicen esas cosas, porque no entienden de números. Usted demuéstrele cuántos relojes, plumas y chucherías pueden comprar con su peso en oro, y cambiará de idea, me figuro.
––Ya le digo, Haley, que no se hable más del asunto; he dicho que no, y es que no ––dijo Shelby con decisión.
––Bueno, pero me dará al muchacho, ¿verdad? ––dijo el comerciante––. Tiene que reconocer que me porto bien al conformarme con él.
––¿Para qué demonios quiere usted al niño? elijo Shelby.
––Bueno, pues, un amigo mío se va a dedicar a este negocio y quiere comprar muchachos guapos y criarlos para el mercado. Sólo de primera calidad, para venderlos como camareros y cosas así a los ricos, a los que pueden pagar por los guapos. Realza la calidad de una de estas casas solariegas tener a un muchacho realmente guapo para abrir la puerta y servir. Se pagan bien; y este diablillo es un niño tan gracioso y dotado para la música, que sería perfecto.
––Prefiero no venderlo ––dijo el señor Shelby pensativo––. El caso es que soy un hombre humanitario y no me gustaría quitarle el hijo a su madre, señor.
––No me diga; vaya, algo parecido, ya, lo comprendo perfectamente. Es muy desagradable tener tratos con las mujeres a veces, a mí no me gusta nada que se pongan a gritar y a chillar. Son muy desagradables; pero yo, como soy hombre de negocios, evito tales escenas. Bien, aleje usted a la muchacha un día, o una semana o así; se hace la operación discretamente y todo habrá acabado antes de que vuelva. Su esposa podría comprarle pendientes, o un vestido nuevo, o algo así, para compensarle.
––Me temo que no.
––¡Dios me ampare, le digo que sí! Estas criaturas no son como la gente blanca, desde luego; superan las cosas, sólo hay que saberlos llevar. Pues dicen ––dijo Haley con un aire franco y confidencial–– que este tipo de negocios endurece los sentimientos; pero a mí no me lo parece. A decir verdad, nunca he podido hacer las cosas como algunos tipos las hacen en este negocio. He visto a quien arrancaba al hijo de brazos de su madre para ponerlo a la venta, con ella chillando como loca todo el rato; es muy mala política, pues daña el género y a veces los estropea para el servicio.
Conocí a una muchacha muy guapa una vez en Nueva Orleans que se echó a perder del todo por un trato así. El tipo que la vendía no quería a su hijo, y ella era altiva cuando se enfadaba. Le digo que estranguló a su hijo con sus manos y siguió hablando de manera terrible. Me hiela la sangre recordarlo; y cuando se llevaron al hijo y a ella la encerraron, se volvió loca de atar y al cabo de una semana estaba muerta. Un desperdicio, señor, de mil dólares, sólo por no saber hacer negocios, esa es la verdad. Siempre es mejor hacer lo humanitario, señor, en mi experiencia y el comerciante se repantigó en la silla y cruzó los brazos, con un aire decidido y virtuoso, considerándose como un segundo Wilberforce.
El tema parecía interesar mucho al caballero; mientras que el señor Shelby pelaba pensativo una naranja, empezó a hablar de nuevo, con decoroso apocamiento, como si la fuerza de la verdad le empujara a decir unas palabras más.
––No está bien visto que uno se elogie a sí mismo, pero lo digo porque es la verdad. Se dice que importo los mejores rebaños de negros de todos, por lo menos eso se dice; me lo han dicho más de cien veces, en cualquier caso, gordos y prometedores, y pierdo menos que cualquier otro comerciante. Y yo lo achaco todo a la organización, señor; y la humanidad, señor, si me permite, es el pilar de la organización.
El señor Shelby, al no saber qué decir, dijo simplemente: ––¡Vaya!
––Mis ideas han sido motivo de escarnio, señor, y de críticas. No son bien vistas, ni son corrientes; pero yo sigo en mis trece; yo sigo en mis trece y así me va; sí, puedo decir que he amortizado su pasaje ––y el comerciante se rió de su broma.
Había algo tan provocativo y original en estas dilucidaciones de humanidad, que el señor Shelby no pudo menos que reír también. Quizás te rías tú, también, querido lector; pero sabes que la humanidad se presenta hoy día de muchas maneras peculiares, y no hay límite a las cosas extrañas que dice y hace la gente humanitaria.
La carcajada del señor Shelby animó al comerciante a seguir.
––Es raro pero nunca he podido meterlo en la cabeza de la gente. Veamos el caso de mi viejo socio, Tom Loker, de Natchez; era un tipo muy listo, aunque era el mismísimo diablo con los negros, pero sólo por principio, porque jamás ha existido hombre con mejor corazón; era su sistema, señor. Yo lo comentaba con Tom. «Bueno, Tom», le decía, «cuando se ponen a llorar tus muchachas, ¿de qué sirve darles en la cabeza o pegarles una paliza? Es ridículo», decía yo, «y no sirve para nada. A mí no me parece mal que lloren», decía yo, «es la naturaleza», decía, «y si la naturaleza no se desahoga de una forma, lo hará de otra.
Además, Tom», decía yo, «estropea a tus muchachas; enferman y se ponen tristes; y a veces se ponen feas, sobre todo las amarillas se ponen feas, y cuesta mucho trabajo que se domestiquen. Ahora bien», decía yo, «¿por qué no las engatusas y les hablas con amabilidad? Puedes creerme, Tom, una pequeña dosis de humanidad remedia más que tus regaños y golpes; y es más rentable, puedes creerme». Pero Tom no alcanzaba a comprenderlo; y me echó a perder a tantas que tuve que romper con él, aunque tenía buen corazón y era un hombre de negocios honrado.
––¿Y cree usted que su manera de hacer negocios es mejor que la de Tom? ––preguntó el señor Shelby.
––Ya lo creo. Verá usted, cuando puedo, cuido de la parte desagradable, como la venta de los niños; alejo a las madres, pues ojos que no ven, corazón que no siente, ya sabe, y cuando la cosa está hecha y no tiene remedio, se resignan. No es como si fuera gente blanca, educada para quedarse con sus hijos y sus esposas y todo eso. Los negros bien criados no tienen expectativas de ninguna clase, así que aceptan más fácilmente todas estas cosas.
––Me temo que los míos no están bien criados entonces ––dijo el señor Shelby.
––Supongo que no; ustedes los de Kentucky miman mucho a sus negros. Tienen ustedes buena intención, pero no es bueno para ellos. Verá, a un negro que tiene que ir de aquí para allá en el mundo y soportar que lo vendan a Mengano y a Zutano y a Dios sabe quién más, no es bueno llenarle la cabeza de ideas y expectativas y educarle demasiado, porque la dureza de la vida es mucho más difícil de soportar después. Estoy seguro de que los negros de usted estarían muy tristes en un lugar donde algunos negros de plantación cantarían y vitorearían como posesos. Es natural, señor Shelby, que cada hombre crea que sus propias maneras de hacer las cosas son las mejores; y yo creo que trato a los negros tan bien como merecen.
––Es una felicidad estar satisfecho ––dijo el señor Shelby, encogiéndose ligeramente de hombros y dando muestras de incomodidad.
––Entonces ––dijo Haley, después de que ambos hombres pasaran un rato comiendo frutos secos en silencio––, ¿qué me dice?
––Me lo pensaré y lo hablaré con mi esposa ––dijo el señor Shelby––. Mientras tanto, Haley, si usted quiere que se maneje el asunto con la discreción que ha mencionado, más vale que lo mantenga en secreto en este vecindario. Correrá la voz entre mis muchachos, y no será un asunto nada discreto llevarse a alguno de mis muchachos si se enteran, se lo aseguro.
––¡Desde luego, naturalmente, ni una palabra! Pero mire usted, tengo muchísima prisa y quiero saber cuanto antes qué decide usted ––dijo él, levantándose y poniéndose el abrigo.
––Pues venga esta tarde entre las seis y las siete y le contestaré ––dijo el señor Shelby, mientras el tratante salía de la habitación con una reverencia.
«Me hubiera gustado echarlo de una patada», se dijo cuando vio que se había cerrado la puerta, «con ese aplomo descarado; pero sabe que me tiene a su merced. Si alguien me hubiera dicho que iba a vender a Tom a uno de estos bribones tratantes del sur, yo habría dicho: “¿Es un perro tu sirviente para que hagas eso?” Y ahora parece ser que tendrá que ser así. ¡Y el hijo de Eliza, también! Sé que tendré un problema con mi esposa por eso, y, de hecho, por el asunto de Tom también. Mala cosa tener deudas, ¡vaya! El tipo ve la ocasión y se aprovecha».
Quizás la forma más suave del sistema de la esclavitud es la del estado de Kentucky. El predominio general de los quehaceres agrícolas tranquilos y paulatinos, que no necesitan de esas prisas y presiones periódicas que tienen lugar en los asuntos de los estados de más al sur, hace que la tarea del negro sea más sana y razonable; mientras que el amo, satisfecho de seguir un estilo más gradual de adquisición, no siente la tentación de la crueldad que siempre vence a las naturalezas débiles cuando lo que está en la balanza es la posibilidad de una ganancia repentina y rápida, sin más contrapeso que los intereses de los indefensos y desvalidos.
Quien visita alguna finca de allí y observa la complacencia de algunos amos y amas y la lealtad cariñosa de algunos esclavos, podría caer en la tentación de pensar en la popular leyenda poética de la institución patriarcal; pero por encima de esta escena pende una sombra ominosa ––la sombra de la ley––. Mientras que la ley considere a todos estos seres humanos, con sus corazones que laten y sus sentimientos vivos, como una serie de objétos que pertenecen a un amo, mientras que el fracaso, la desgracia, la imprudencia o la muerte del amo más amable pueda hacer que cambien una vida protegida e indulgente por otra desesperada de miseria y trabajos, es imposible hacer nada bello ni deseable dentro de la administración mejor regida de la esclavitud.
El señor Shelby era un hombre bastante común, amable y de buen corazón y bien dispuesto hacia los que lo rodeaban, y nunca había faltado nada que pudiera contribuir al bienestar fisico de los negros de su finca. Sin embargo, se había dedicado a la especulación, se había endeudado mucho y sus pagarés por una gran suma habían caído en manos de Haley; esta pequeña información es la clave de la conversación precedente.
Bien, dio la casualidad de que, al acercarse a la puerta, Eliza había escuchado bastante de la conversación para saber que el comerciante quería que su amo le vendiera a alguien.
De buena gana se habría quedado escuchando detrás de la puerta al salir, pero tuvo que marcharse deprisa porque la llamó su ama en ese momento.
Sin embargo, le parecía haber oído al comerciante hacer una puja por su hijo; ¿podía equivocarse? Se le encogió el corazón y comenzó a latir de prisa, y sin querer apretaba tanto al niño que éste le miró atónito a la cara.
––Eliza, muchacha, ¿qué te pasa hoy? ––preguntó su ama, después de que ésta le volcara la jarra del lavabo, derribara el bastidor y le ofreciera distraída un camisón largo en lugar del vestido de seda que le había pedido que le trajera del armario.
Eliza dio un respingo.
––¡Oh, señora! ––dijo, alzando los ojos y, rompiendo a llorar, se sentó en una silla y se puso a sollozar.
––Eliza, hija, ¿qué te ocurre? ––preguntó su ama.
––¡Oh, señora, señora! ––dijo Eliza––. ¡Había un tratante hablando con el amo en el salón! Lo he oído.
––Bueno, tonta, ¿y qué?
––Oh, señora, ¿usted cree que el amo vendería a mi Harry? y la pobre criatura se lanzó a una silla y se puso a sollozar convulsivamente.
––¿Venderlo? ¡Qué va, tontita! Sabes que el amo no hace negocios con esos tratantes sureños y que nunca querrá vender a ninguno de sus criados, siempre que se porten bien. Vamos, tonta, ¿quién crees que querrá comprar a tu Harry? ¿Crees que todo el mundo lo quiere como tú, gansita? Venga, anímate y abróchame el vestido. Vamos, arréglame el pelo con esa trenza bonita que aprendiste el otro día, y deja de escuchar detrás de las puertas.
––Señora, usted nunca permitiría…
––¡Tonterías, niña! Por supuesto que no. ¿Cómo puedes hablar así? Antes dejaría vender a uno de mis propios hijos. Pero, Eliza, te estás enorgulleciendo demasiado de ese niño. No puede asomar la nariz un hombre por la puerta sin que creas que ha venido a comprarlo.
Reconfortada por el tono seguro de su ama, Eliza siguió ágil y mañosa con el tocado, riéndose de sus propios temores.
La señora Shelby era una dama de clase alta, hablando tanto intelectual como moralmente. Además de la magnanimidad y generosidad mentales que a menudo tipifican el carácter de las mujeres de Kentucky, tenía grandes sensibilidades y principios morales y religiosos, que se plasmaban en resultados prácticos realizados con gran energía y habilidad. Su marido, que no profesaba ninguna religión en particular, reverenciaba y veneraba la consistencia de la religiosidad de su esposa y su opinión le imponía respeto.
Era verdad que le daba carta blanca en todos sus esfuerzos benévolos para el confort, instrucción y mejora de sus criados, aunque él personalmente no intervenía en ello. De hecho, si no creía exactamente en la doctrina de la eficiencia del excedente de las buenas obras realizadas por los santos, sí parecía pensar que su esposa tenía suficiente piedad y benevolencia para los dos y albergaba una vaga esperanza de entrar en el cielo gracias a la sobreabundancia de cualidades de ella que él mismo no pretendía poseer.
Lo que más le pesaba a él, después de su conversación con el tratante, era tener que informar a su esposa del negocio propuesto, y enfrentarse a las objeciones y oposición que sabía que le esperaban.
La señora Shelby, totalmente ignorante de las deudas de su marido y conociendo sólo la bondad habitual de su temperamento, era sincera al reaccionar ante las sospechas de Eliza con absoluta incredulidad. De hecho, había descartado la idea sin pensarlo dos veces; y, ocupada como estaba con los preparativos de una visita por la tarde, se le fue totalmente de la mente.
Lindley Murray (1745––1826). Gramático estadounidense. Su English Grammar (1795) tuvo un enorme éxito y fue introducida como libro de texto y manual de autoridad en Inglaterra y Estados Unidos.
«Camp meeting» en el original. Encuentros religiosos al aire libre que se celebraban durante varios días con el propósito de realizar ejercicios espirituales. Reuniones de este tipo fueron normales desde el principio de la historia de la iglesia cristiana, pero en Estados Unidos adquirieron gran importancia dentro de la iglesia metodista y de sus campañas de evangelización.
Jim Crow es un término peyorativo utilizado para describir a los negros. La tradición hace remontar su procedencia a las canciones y bailes ideados por Thomas «Daddy» Rice a principios del siglo xiY, en los que un bailarín se contorsionaba en escena ataviado con harapos de mendigo y la cara enmascarada de negro. Sin embargo, parece que su origen fue un poco mas enrevesado. Probablemente el término fue puesto en circulación por vez primera para describir los servicios segregados en el Norte.
A finales del siglo = adquirió un nuevo significado, convirtiéndose en símbolo del sistema sureño de segregación surgido después de la Guerra Civil y pasando a representar la discriminación racial concretada firsicamente en la existencia de carteles que indicaban la separación de «Negros» y «Blancos» en establecimientos y lugares públicos.
William Wilberforce (1759––1833). Filántropo y abolicionista inglés, fue uno de los principales dirigentes de la Secta de Clapham, un grupo de reformistas sociales evangelistas de Londres. Gracias a sus esfuerzos, logró que el parlamento inglés aboliese el comercio de esclavos de las colonias británicas en 1807. Murió un mes antes de que se aprobase la ley contra la esclavitud en las colonias del Imperio Británico.