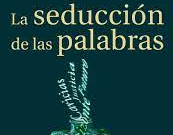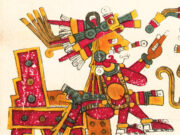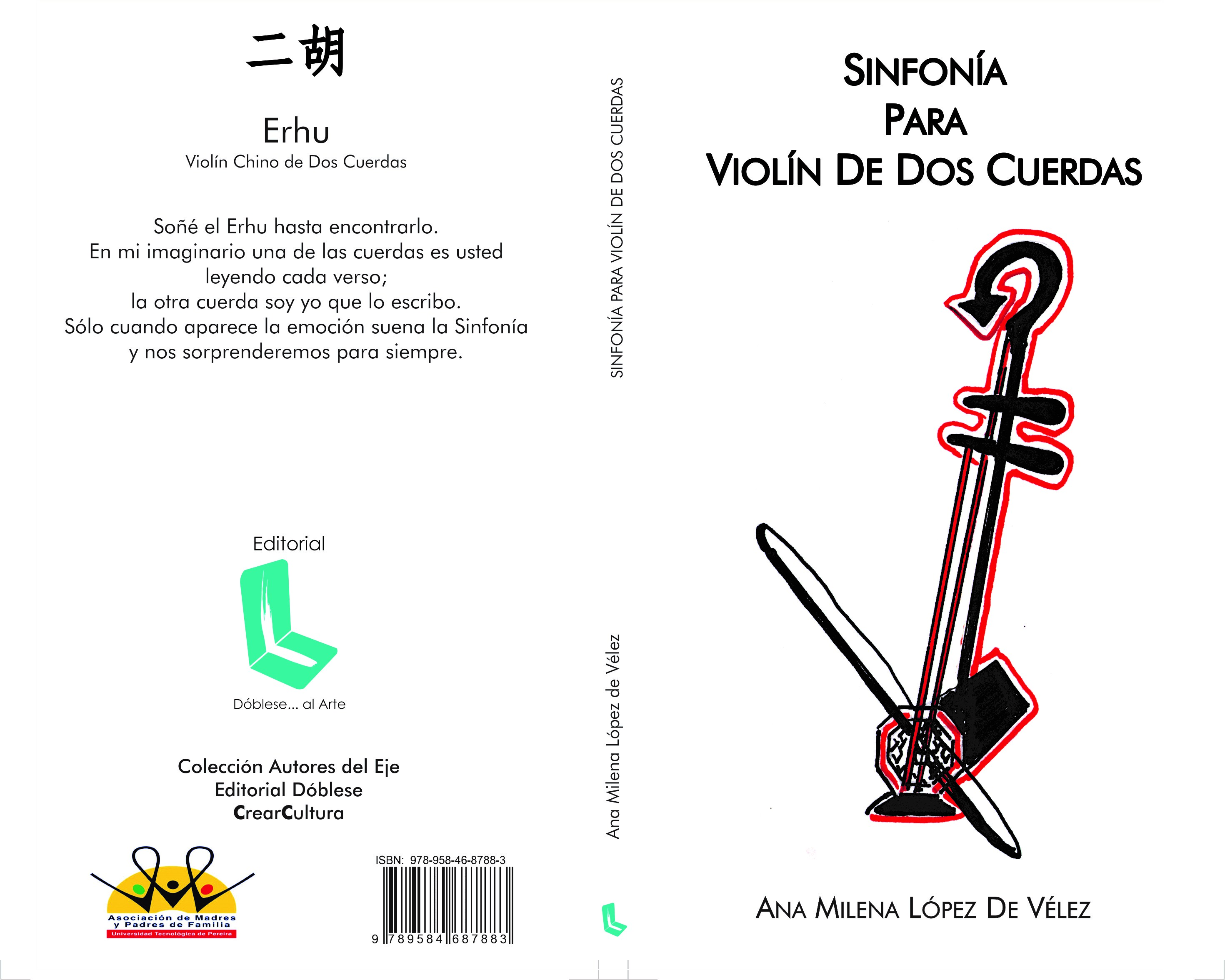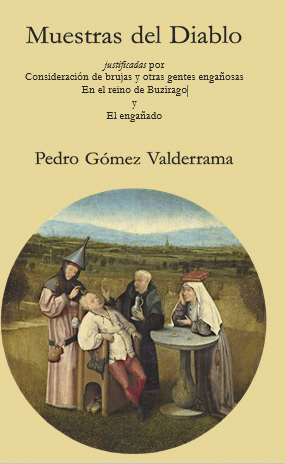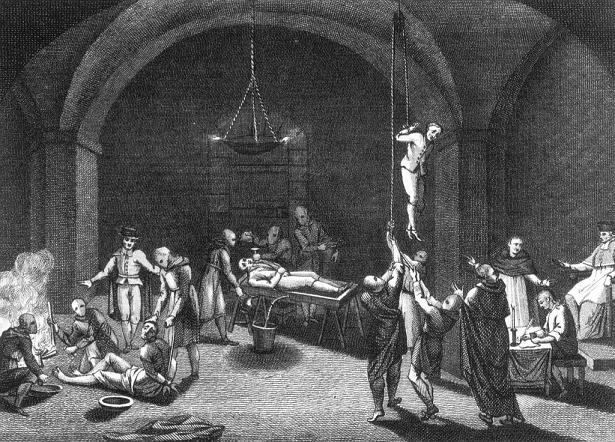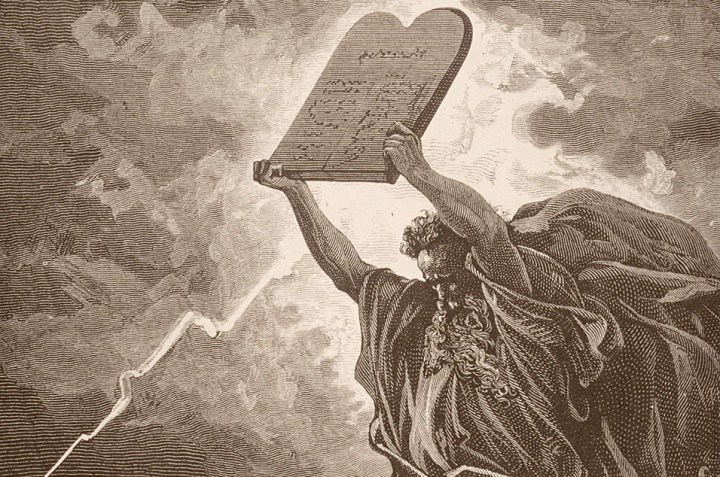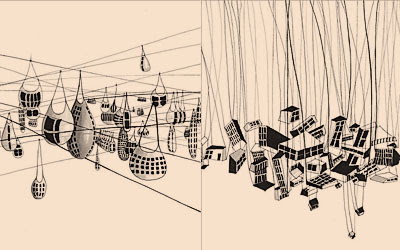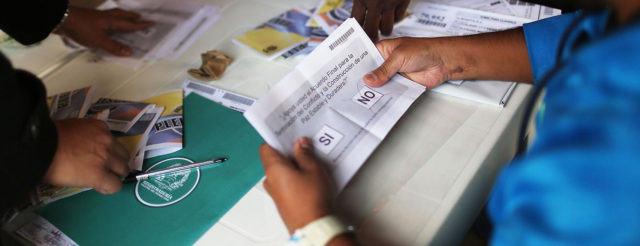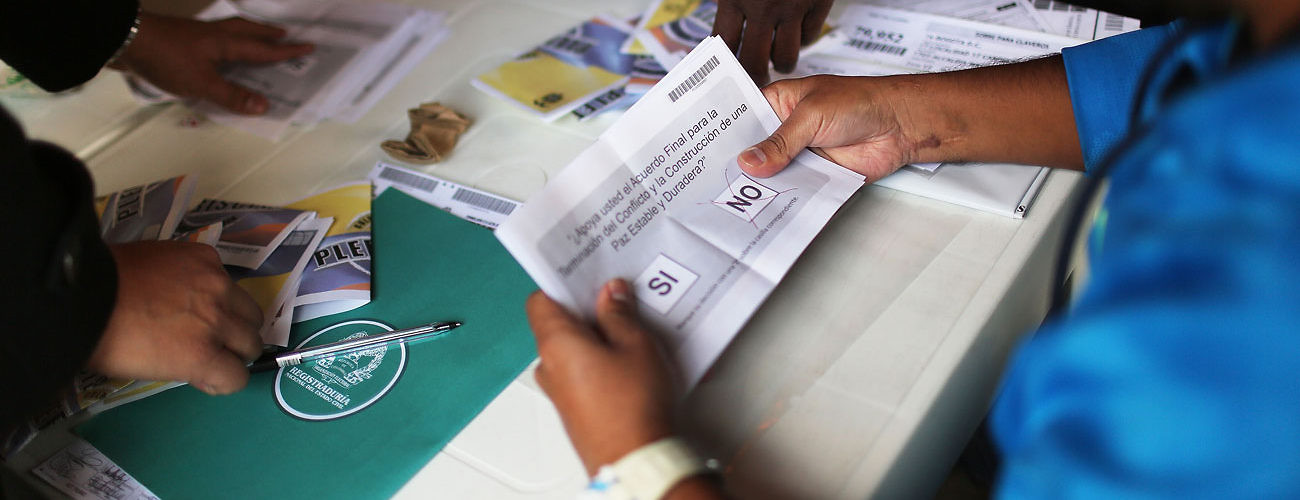¿Por qué de niña nunca fui a Pijao?
No es Pijao un pueblo turístico como Salento, Filandia o Santa Rosa de Cabal. La diferencia radica en que Pijao sigue siendo un pueblo en el que vive la gente oriunda del lugar.
Los primeros diez años de mi vida transcurrieron una buena parte en las riveras del Río Verde, que se desliza despacioso desde las estribaciones de la cordillera central; montañas que dan forma al Eje Cafetero y que, de la mano de esta y otras corrientes, se van disolviendo hasta convertirse en el Valle del Cauca.
De camino a la finca paterna, la presencia de Pijao era apenas una mención, un lugar prohibido porque en él estaban las guerrillas y no era seguro acudir.
En mi mente infantil Pijao siempre se relacionó con recolectores de café, hombres rudos de facciones indígenas, grandes plásticos al cinto, correa y canasto para recoger el grano cuando el sol ya ha madurado en él.

Estas personas, que siempre llevaban machete y radio, terciados de esa misma correa, se hacían una idea completa en mí, cuando de representarme gráficamente al pueblo desconocido se trataba. De seguro que muchos de los que se encargaban de las cosechas en la finca de mi padre eran del pueblo o de las veredas cercanas.
A lo largo de los años, y después de que la parcela familiar fue vendida, Pijao siguió en mi mente catalogado como uno de esos sitios que no se visitan.
Hará solo unos dos años que oí comentar que el pueblo contaba con una intervención urbanística muy interesante en el recorrido de su afluente principal, y que allí se practicaba una filosofía de vida lenta.

Inmediatamente la inquietud se encendió en mi cabeza, puesto que he sido seguidora de los movimientos slow (lento) en ámbitos como la comida, pero no tenía mucha idea acerca de cómo podía ser que justo en Pijao se encontrara el único pueblo o ciudad de Colombia de vida lenta.
Quise entonces acudir con mi familia, y a través de Booking y Airbnb busqué un posible alojamiento. A través de estas plataformas llegué a encontrar la referencia de una señora llamada Mónica Flórez que rentaba, prácticamente, las únicas habitaciones recomendadas por estas aplicaciones.
No decidimos en primera instancia a pernoctar, sino que partimos rumbo a Pijao sin más intenciones que conocer el hostal de Mónica Flórez.

Ya en el pueblo, fuimos averiguando poco a poco lo que había para ver y conocer. Un café, un bar, una casa con una historia particular. Maravillosas fachadas de la arquitectura de la colonización antioqueña, un parque apacible y alguna tienda de recuerdos. No es Pijao un pueblo turístico como Salento, Filandia o Santa Rosa de Cabal. La diferencia radica en que Pijao sigue siendo un pueblo en el que vive la gente oriunda del lugar, y que no ha sido desplazada, como en buena parte de los otros que menciono, por los comerciantes y promotores turísticos, o por extranjeros que han ubicado, sobre todo en Salento, su residencia permanente.
No. Pijao sigue siendo un pueblo como aquellos que se consolidaron en las épocas en que el café llegó a ser un producto de gran importancia para la economía nacional.
Me sorprendió su geografía. Ubicado en lo alto de las montañas, es una especie de meseta que está rodeada y protegida por elevaciones. Podría decirse, coloquialmente, que es como una “batea”, y desde cualquier calle se pueden observar en la lejanía, esas guardianas que son las colinas más altas.

En nuestra primera visita a Pijao, caminando con mi familia, en el ánimo de ubicar el hostal de Mónica, y sin más señas que su nombre, de repente me detuve enfrente de una casa, que por su colorido y bonita fachada me dio la idea de que podría ser lo que estaba buscando. Sin pensarlo mucho llamé a la puerta. Me abrió un señor de mediana edad, al cuál interrogué sobre si en esa casa estaba ubicado el hostal que pretendía conocer. El sólo me miró y me dijo: siga.
Entré a esa magnífica casa, de distribución rectangular (más larga que ancha) como muchas en el pueblo, y que remata con un jardín que se proyecta hacia el río. Y, en la sala, sentada, estaba Mónica Flórez, tomándose un vino con el propietario de la casa, aquel que me abrió la puerta con una sonrisa y que me invitó a pasar sin conocerme, el escritor Mario Castro.
Así conocí a Mónica Flórez.

De regreso nos detuvimos en el café Concorde. Es este un establecimiento muy grande, construido en las lomas por las que se accede a Pijao, desde cuya ubicación se puede contemplar un extenso y hermoso valle. La vista es privilegiada, y debe ser esa la razón que lleva a muchos visitantes, puesto que no obstante estar construido en la mitad de las montañas y rodeado de fincas, dispone de por lo menos ciento cincuenta mesas para atender a los comensales que acuden a disfrutar de la especialidad de la casa, los asados, y de un buen café que lleva el mismo nombre, y que ha sido adecuado como si se tratara de un establecimiento londinense.
Volvimos de Pijao maravillados de poder conocer un “pueblo de verdad”, y no una escenografía sin alma, una feria a cielo abierto atestada de turistas que se aglutinan, ocupando un m2 de espacio cada uno, como en la calle Real de Salento.
Pijao es otra cosa. Y lo es, sobre todo, por el trabajo que ha desarrollado Mónica Flórez. Pero, para conocer en qué consiste lo que ella ha hecho y hasta dónde su propuesta de pueblo lento ha logrado conservar a Pijao como un pueblo real y un “buen vividero”, los invito a recorrer este especial de La Cebra Que Habla, en donde el tema se aborda en los diferentes contenidos multimedia que hemos preparado para ustedes.