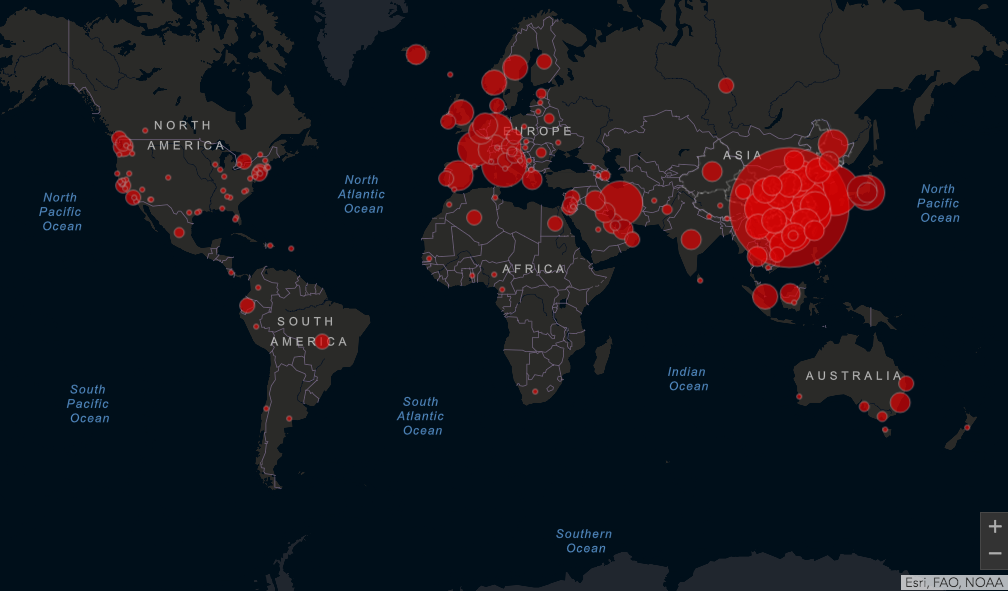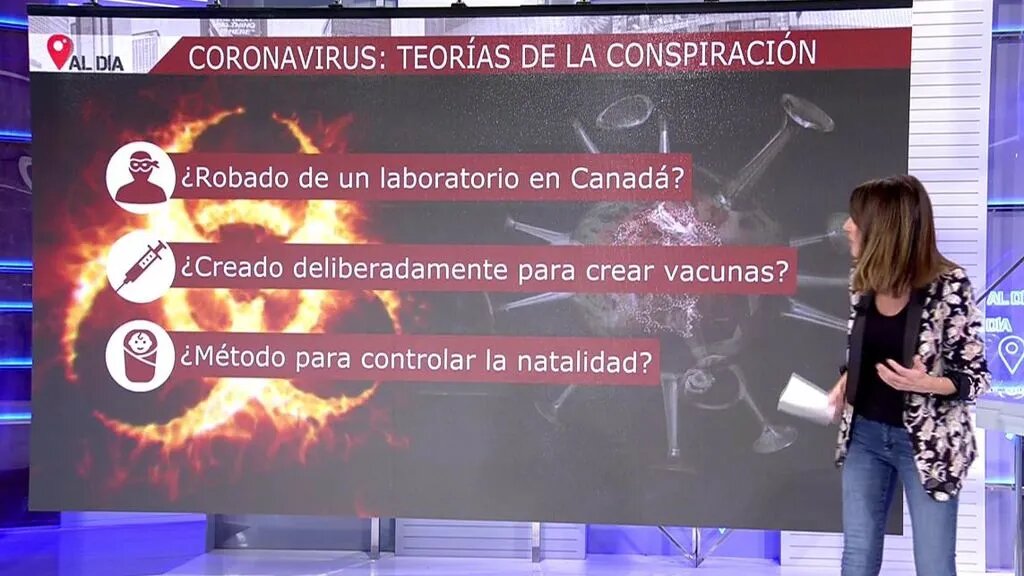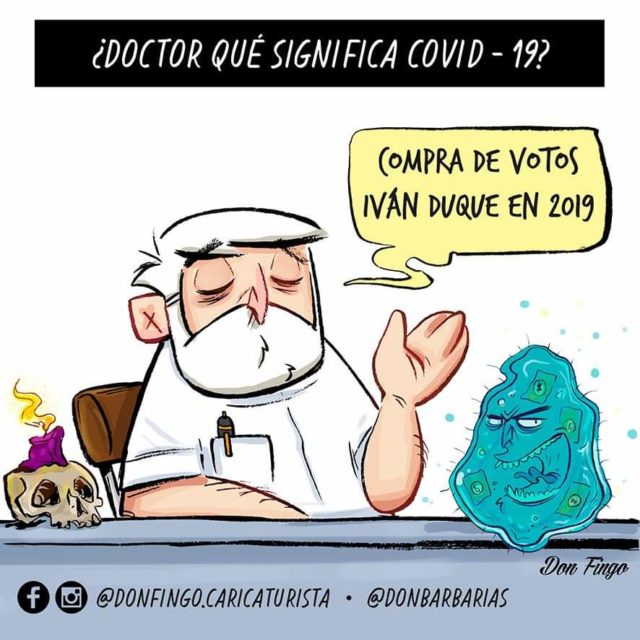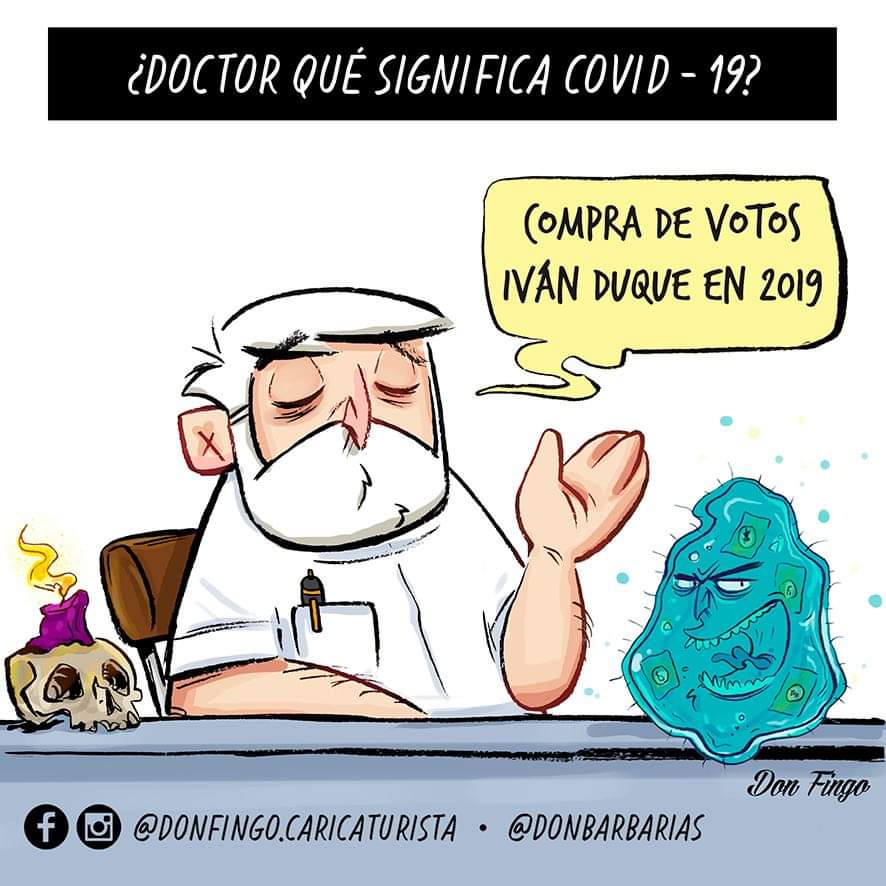Por, Marcela Villegas. Fotografía, Fernando Olaya |
El 14 de octubre de 2018 llego a mi visita anual al ginecólogo con la suficiencia de quienes llevamos un estilo de vida saludable. Voy a cumplir un trámite, a recibir un sello de aprobación en reconocimiento a mi dieta balanceada y las muchas horas que he dedicado al ejercicio.
Un examen pélvico y dos ecografías después me he convertido en una enferma. El médico no da lugar a dudas: cáncer de ovarios. “Le esperan meses muy difíciles. Prepárese para que le extirpen varios órganos seguido de un tratamiento largo y doloroso”.
A diferencia de los hombres, quienes por lo general tienen su primer examen de próstata a los cuarenta y cinco años, las mujeres vivimos, en cierto modo, temiendo un cáncer del sistema reproductivo durante toda nuestra vida adulta. Crecí viendo cómo mi mamá visitaba al ginecólogo anualmente para hacerse el examen de tamizaje de cáncer de cérvix, visitas que inicié yo a los dieciocho años, como un rito de paso a la feminidad. A los cuarenta la primera mamografía, un examen esencial en la prevención del cáncer de seno, marcó el inicio de la disminución de mi fertilidad. He cumplido con ambos exámenes puntualmente año tras año, y año tras año he experimentado un pequeño alivio al recibir resultados normales.
El cáncer de ovarios nunca estuvo en las preocupaciones de mis médicos, y por lo tanto en las mías. Una mujer de peso saludable, sin antecedentes familiares de cáncer del sistema reproductivo, que parió por primera vez antes de los treinta y que amamantó a cada uno de sus dos hijos durante doce meses, tiene un riesgo mínimo de sufrirlo. Y, sin embargo, aquí estoy, del lado equivocado de las probabilidades. Llego a casa, me miro al espejo y me reconozco. Salvo las lágrimas, es la misma cara. Soy yo, a años de distancia de la mujer que salió de su casa esta mañana.
Este cuerpo que se descompone en silencio hace meses, tal vez años. Que se vuelve contra sí mismo en un motín silencioso. El 9 de octubre el oncólogo confirma el diagnóstico y añade el estadio, esa temida combinación de un número romano y una letra que te dice qué tan extendido está tu cáncer y cuán probable es que sobrevivas. Mi cáncer (mío, qué raro suena aún) está en el estadio III C, en una escala ascendente de severidad que va de I A a IV B.
El tumor ha invadido la cavidad abdominal y afectado varios órganos. La mayoría de los cánceres de ovarios son diagnosticados en estadio III porque es en esta fase cuando aparecen los primeros síntomas. De diez mujeres con cáncer de ovarios en estadio III, seis mueren en los cinco años siguientes al diagnóstico. Las primeras noches después de recibir la noticia las paso escuchando los ruidos nocturnos de la casa con la esperanza de silenciar mis pensamientos. De día o de noche, cada vez que pienso en mis hijos los ojos se me llenan de lágrimas. ¿Qué van a hacer sin mí?

Una tarde, mi hija de once años me encuentra llorando, y ella, que siempre ha visto a través mío y tiene una presencia de ánimo que quisieran para sí muchos adultos, me toma la mano y dice “Tranquila, vamos a estar bien si tú no estás. Quedamos bien hechos”. No me quedan dudas. Tal vez siempre lo supe, y no admitía que el dolor viene de no poder ver salir al mundo a mis monstruos, mis Frankensteins bien hechos. Cuando empieza a disiparse el aturdimiento del diagnóstico, la primera reacción es buscar la causa de la enfermedad, y con la causa, un culpable. Que si fumé intermitentemente durante muchos años, que mi exposición a pesticidas en mi trabajo como agrónoma, que lo que he comido o dejado de comer, que la gigantesca antena de celular que ocupa un lote cercano a mi casa. Todas esas cosas y ninguna pueden ser las responsables de que mis células se hayan enloquecido. Ya no importa, y ahora no puedo pensar en mi cuerpo como un todo armonioso. El cáncer ha hecho que piense en órganos, en linfa, en nódulos creciendo desordenadamente sobre las paredes de mi abdomen, en un tumor que se alimenta cuando me alimento, que crece de día y de noche, sordo y ciego.
Hay solo una forma de anunciar tu cáncer a la gente que te rodea: “Tengo cáncer”, precedido de “Voy a darte una mala noticia” o “Quiero contarte algo”. Luego, sin falta, un silencio aturdido en frente tuyo o al otro lado de la línea o del chat. Las reacciones son, en contraste, muy diversas: llanto, obscenidades sentidas, preguntas sobre el pronóstico o el tratamiento, palabras de ánimo. Recuerdo con especial cariño lo que me dijo una amiga muy religiosa: “El Señor tiene contado cada uno de tus cabellos”. Además de la belleza de la imagen, en momentos como ese uno querría creer en un dios así.
El 17 de octubre me extirpan el tumor y, además, ovarios, útero, apéndice, una porción del colon y la totalidad del omento, una estructura que protege los órganos de la cavidad abdominal. Cuando despierto de la anestesia, mi primera pregunta al enfermero de la sala de recuperación es qué tan grande es la incisión. “Muy grande”, responde y baja la mirada. Me importan más los signos externos de la mutilación, el corte de treinta centímetros que me atraviesa desde la parte inferior del pecho hasta el pubis, que la mutilación en sí, la alteración permanente y dramática de mi fisiología. Solo puedo burlarme de mí misma, mujer vana en ambos sentidos.
El oncólogo está satisfecho; la cirugía tuvo resultados óptimos. No quedan rastros visibles del tumor, lo que me convierte en candidata para un tratamiento que alarga la sobrevivencia. Recibiré quimioterapia a través de dos catéteres, dos artilugios de metal y goma que insertan bajo la piel de mi pecho y de mi abdomen. “Va a ser brutal”, me advierte.
Gracias a la abundancia de información en internet, me he convertido en pseudo experta en mi enfermedad. Paso horas en frente de una pantalla intentando comprender estudios científicos y sus resultados, desmenuzando estadísticas y preguntándome cuáles serán las que me incluyan. Las mujeres que reciben el tratamiento adicional que me darán a mí sobreviven, en promedio, dieciséis meses más que quienes no lo reciben. Dieciséis meses. No sé si alegrarme o ponerme a llorar. Recibo seis ciclos de quimioterapia, doce sesiones en total (trece, si cuento una que no pudo hacerse completa). Tres de cuatro jueves en el mes, durante cuatro meses, voy a que enfermeras vestidas con trajes que parecen espaciales me inyecten dos tóxicos, uno derivado de una planta y otro del platino, y el “quimiococtel”, una mezcla de drogas que permite que el paciente tolere el procedimiento. Hay un bello modismo anglosajón para esas situaciones en las que uno debe decidir entre dos alternativas indeseables: Between the Devil and the deep blue sea. En mi caso, escoger entre el cáncer y sus estragos que llevan a una muerte lenta y dolorosa o ponerme en las manos de la industria farmacéutica y su cuestionada integridad, y soportar los daños que causan los medicamentos en mi organismo con la esperanza incierta de curarme.
A pesar de sus trajes de astronauta, las enfermeras son amables y eficaces, algunas con un sentido del humor que hace más llevaderas las largas horas de la quimioterapia, en las que paso el tiempo mirando cómo se vacían en mi cuerpo las bolsas de medicamentos intravenosos. Siempre tengo a alguien amado en la habitación, velando mi sueño o mi náusea: mi tía, mi prima, mi hijo, mi marido, mi cuñada. Mi familia y mis amigos me acompañan todo el tiempo, desde lejos o a mi lado. El amor nunca me ha hecho tanto bien como ahora. Aunque se estima que una de cada tres personas se enfermará de cáncer en algún momento de su vida, nuestra enfermedad altera para siempre la forma en la que nos tratan los demás.
Es imposible no notar cierta urgencia de nuestros amigos, familiares y conocidos por vernos, por pasar más tiempo con nosotros, no solo porque quieren acompañarnos cuando estamos más desamparados, sino porque el cáncer nos ha vuelto efímeros a sus ojos. Los trece días transcurridos entre los primeros síntomas, el diagnóstico de mi cáncer y el inicio del tratamiento señalan mi casi inaudito lugar de privilegio. Suelen pasar meses antes de que las mujeres con cáncer de ovarios reciban la atención médica requerida. Esta tardanza, que suele tener consecuencias letales, se debe a que los primeros síntomas son comunes a muchas enfermedades y, con frecuencia, no son considerados dignos de atención por los profesionales de la salud en razón del sesgo de género que afecta el cuidado médico que recibimos las mujeres, pero también a que los bienes y servicios de salud están regidos por la economía de mercado, y el acceso a ellos depende de que puedas pagarlos o pagar un seguro de salud de calidad y, por lo tanto, costoso. Mantenerme viva es un lujo exorbitante, y siento un poco de vergüenza.
Mi última sesión de quimioterapia en el hospital no es el final del tratamiento. Aunque los exámenes no muestren evidencia del tumor, la mayoría de las mujeres con cáncer de ovarios avanzado experimentan una recurrencia de la enfermedad en los tres años siguientes. Por fortuna, puedo recibir quimioterapia oral adicional con un medicamento nuevo que ha mostrado reducir el riesgo de reaparición de la enfermedad en un 70 %. Debo tomar cuatro pastillas diarias, por lo menos durante dos años; someterme con paciencia a los inevitables efectos secundarios de la droga en mi organismo, y mantener los dedos cruzados.
En un hermoso pasaje de La tragicomedia de Calixto y Melibea, Melibea le pregunta a Celestina si no desea volver a ser joven para vivir más tiempo, y la vieja le recuerda un hecho probado de la existencia: “Tan presto, señora, se va el cordero como el carnero. Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año ni tan mozo que hoy no pudiese morir”. Siempre tuve conciencia de ello, de lo finos que son los hilos que nos atan a la vida y de lo natural que es el que se rompan. No temo morir, pero deseo intensamente vivir. Y vivir bien, como siempre lo he hecho, en movimiento, con alegría, amando. Esa es la medida de la vida que deseo: otra no me interesa. Si, a pesar de todo, la enfermedad sigue su curso y ya no puedo vivir con gracia y dignidad, optaré por el alivio de la muerte asistida. Espero que la posibilidad de hacerlo legalmente subsista en mi país, para poder estar rodeada de mi familia y amigos, y que la falta de compasión y la moral concebida como lo que otros hacen con sus cuerpos no se interpongan si ese es el camino que escojo.
Tengo suerte. De la larguísima y aterradora lista de síntomas de toxicidad de la quimioterapia, solo experimento anemia, bajas defensas, fatiga, náusea, insomnio, adormecimiento de extremidades y algunos achaques menores, el más notorio la pérdida del pelo. Tal vez por lo emotivo del momento, no nos percatamos con mi amiga de cuánta relevancia para mi situación tenía esa cita bíblica sobre el dios que cuenta los cabellos de sus criaturas. Quince días después de la primera quimioterapia, antes de que empiece a caerse mi pelo, decido raparlo como un acto mínimo de control sobre la enfermedad y el envenenamiento controlado de la quimioterapia. No volverá a crecer sino hasta un mes después de la última sesión, una pelusa escasa y suave parecida a la de un bebé.
Nunca uso peluca ni gorros ni pañoletas, en parte porque me parece que acentúan mi aspecto de enferma en lugar de ocultarlo, en parte porque vivo en un clima tropical y en parte porque me gusta la elocuencia de esa desnudez. Mi cráneo desnudo anuncia mi cáncer. Los niños me miran sorprendidos, intentando reconciliar esa señora sin pelo con su imagen de cómo debe verse una mujer. Algunos adultos me ven con lástima; otros, con simpatía. A veces se me acercan mujeres a contarme que son sobrevivientes. Es común que un desconocido me diga que soy muy valiente por no cubrirme la cabeza. Una más en el repertorio de frases hechas, eufemismos y lugares comunes con los que responde la gente a mi enfermedad, parte de un guión que se repite una y otra vez.
Es posible que algunos pacientes de cáncer asuman el tratamiento y sus miserias como una batalla, pero a mí me irrita esa retórica que confunde el concepto del héroe con el del sobreviviente. Sobrevivimos al cáncer como a un naufragio, o mejor, como al destierro. Unos mejor o durante más tiempo que otros. Aunque las intenciones no podrían ser mejores, cuando alguien nos dice que somos guerreros, superhéroes o inspiradores, lo que hace en realidad es ensanchar la distancia que nos separa de su mundo, el de la gente saludable. También, como lo señala Susan Sontag en varios de los textos en los que explora las metáforas que rodean la enfermedad, estos calificativos conllevan el mensaje de que el curarnos depende de nuestra voluntad de luchar contra el cáncer o de nuestra actitud frente a la enfermedad. Como sucede con todas las dificultades de la vida, una voluntad fuerte y una buena actitud ayudan a hacer más llevadera la enfermedad, para los enfermos y, sobre todo, para quienes nos rodean. Pero la realidad es que estas, por poderosas que sean, no pueden imponerse a un tumor metastático. Afirmar lo contrario es solo la expresión de una superstición contemporánea con buena prensa, la del poder del pensamiento positivo, y nos carga a los enfermos con ser fuertes y poner buena cara en nuestro momento más vulnerable.
Algunos encuentran consoladora la idea de que la enfermedad no es en vano porque enseña y, por tanto, nos mejora, una noción secular emparentada con aquella según la cual Dios usa el dolor para transmitirnos lecciones o purificarnos. Se piensa que la enfermedad forma el carácter, o que enseña a valorar lo que importa de verdad, o que deja lecciones de una u otra manera. No quiero sonar pretenciosa, pero antes de enfermarme yo ya sabía valorar lo importante y tenía consolidado mi carácter. Y aunque veo el mundo desde otro lugar, delimitado por la enfermedad y el tratamiento, el panorama sigue siendo el mismo. Siento, eso sí, una gratitud inmensa con mi familia y mis amigos por su infatigable amor e incesante apoyo, expresados de tantas formas distintas. De ellos, que me salvan todos los días, han venido las únicas enseñanzas que he recibido en mi destierro.
Este texto se publicó originalmente en la revista Bienestar Colsanitas No. 165 de agosto y septiembre de 2019. En La cebra que habla lo publicamos el 16 de octubre de 2019 y lo reactivamos en el mes de marzo del 2020 como homenaje al trabajo diario de las mujeres desde su cotidianidad. MujeresenMarzo