De tostadas y maltitas
Llegué a la conclusión de que esta era una bebida netamente nacional. Ni en las tiendas latinas pude hallar algo parecido. En el exterior, es el producto más extrañado por los compatriotas que sufren exilio voluntario. Es como el abanderado de la canasta básica de productos nostálgicos, que paulatinamente se exportan a otros países, para consumo casi exclusivo de los migrantes.
Probablemente, lo mejor que trajeron los españoles al Nuevo Mundo sea la cebada y sus infinitas posibilidades.
América salvó a Europa de que muriera de inanición aportando la humilde papa o patata. Europa evitó que nosotros muriéramos de aburrimiento trayéndonos la cerveza.
Pero no queremos detenernos en la cerveza, sus innumerables variedades y toda su parafernalia festiva; que eso es bien sabido. La América sureña no es tierra de whiskies, tampoco, aunque tengamos excelentes granos, eso lo saben bien los escoceses, dueños de unos páramos legendarios y aguas milagrosas.
Queremos centrarnos, más bien, en los derivados más simples y menos conocidos de este bondadoso cereal. ¿Quién no ha saboreado alguna vez pito (harina de cebada tostada) mezclado con té o leche caliente en las mañanas más frías? Un desayuno tradicional de las regiones andinas, cuyo sabroso ritual tuve la suerte de practicar a menudo durante la niñez y que por aquello de la migración a la ciudad se fue perdiendo paulatinamente.

Lo que sí no pierde vigencia es la fabulosa tostada. Habrá quien se esté imaginando otra cosa. Bolivia no es país de tostadoras eléctricas, es raro ver en alguna casa tal artefacto. Con la enorme diversidad de panes ni falta que hace.
El pan molde es de esnobs y de flojos que no quieren ir a la panadería o tienda cotidianamente, hasta les vendría bien un poco de ejercicio matutino. Que decía que en este país denominamos ‘tostada’ al refresco hervido con granos de cebada, y a veces mezclado con algo de maíz.
Hay tantos tonos (sabores) de tostada que es casi imposible que una se parezca a otra. Prácticamente, cada familia tiene su receta particular en cuanto a su elaboración: que añadirle hinojo, que clavo de olor y canela, que remojado previo, que hojas de higuera, que la clave está en el punto de tostado, que esto y lo otro, así hasta perderse en la confusión de ingredientes variopintos.
De hecho, hay restaurantes y pensiones que se distinguen por su tostada, donde forzosamente uno tiene que solicitar una jarra del preciado líquido para acompañar la comida. Y también podemos pedir en botella para llevarnos a casa.
Pero jamás conseguiremos llevarnos la receta mágica, por mucho que roguemos.

En mis andanzas por España jamás pude encontrar un producto similar a nuestras maltas. Recorriendo los supermercados, me maravillaba de la variadísima oferta de cervezas alemanas, españolas, holandesas, belgas, etc, pero ni rastro de mi querida negra.
Pillé algunas stouts o Schwarzbier, de sabor un tanto amargo y poco evocadoras, como para gustos adquiridos; muy lejos de la tradicional bi-cervecina. Llegué a la conclusión de que esta era una bebida netamente nacional. Ni en las tiendas latinas pude hallar algo parecido. Tuve que conformarme con maltas sin alcohol de procedencia colombiana y ecuatoriana. Desgraciadamente, El Inca no había conquistado tierras europeas, todavía.

El Inca, es la malta por antonomasia, tanto que se ha convertido en patrimonio cultural de Bolivia.
En el exterior, es el producto más extrañado por los compatriotas que sufren exilio voluntario. Es como el abanderado de la canasta básica de productos nostálgicos, que paulatinamente se exportan a otros países, para consumo casi exclusivo de los migrantes.
No hay arranque más suculento que cantarle ‘las mañanitas’ a un familiar con una ronda de batido de huevo con bi-cervecina. Ese dejo de la malta no tiene parangón en el paladar.
Y así esta versátil bebida se presta muy bien para distinguidos usos: desde una mañana de salteñas muy picantes, cuyo ardor se calma con su refrescante tono tostado. En las noches, resulta también idóneo para acompañar un plato de sillpancho saciador. Un lechón al horno, una fritanga chuquisaqueña, un menudito, una ranga de panza, y otros platos donde abunda el ají, casan muy bien con ella.
Pero, por sobre todas las cosas, nada mejor que una bi-cervecina bien espumosa para cortejar un domingo de chicharrón. O para terminar de ‘matar el chancho’. Como a ustedes les parezca.

PS.- Bueno, a mi también me sale lo esnob, eligiendo esta canción para evocar cosas, aunque no tenga mucho que ver con gastronomía, pero esos “fields of barley” son cautivantes.







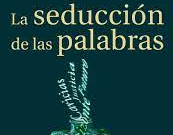



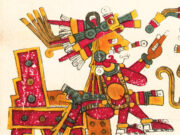
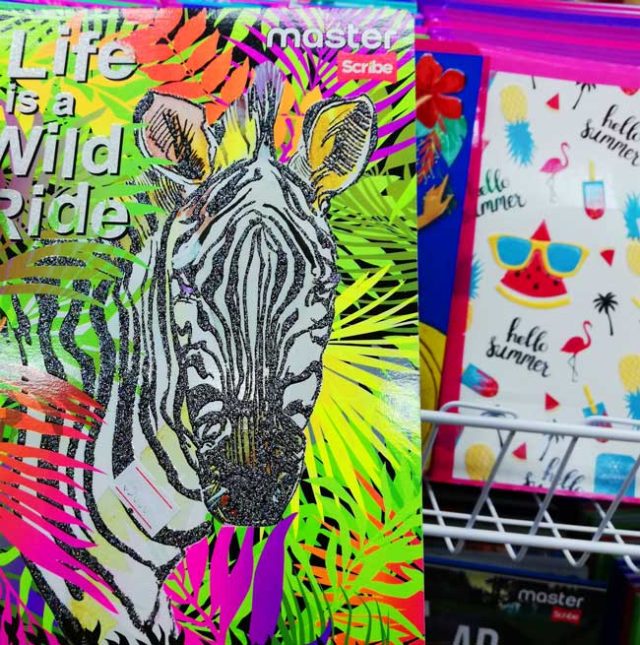
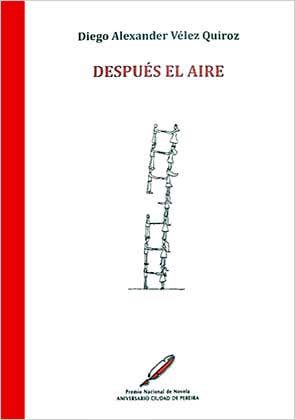
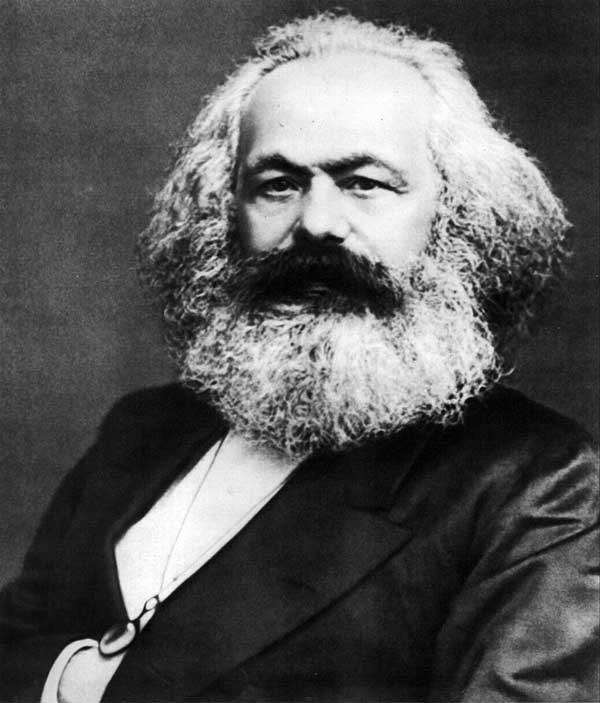






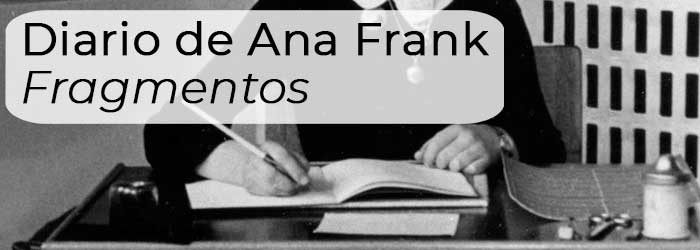


/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/11/09170040/Auschwitz-6.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/10/29185915/Adolf-Hitler-2.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/11/09125409/La-noche-de-los-cristales-rotos-1.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/04/23162952/Auschwitz-5.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2016/08/04143930/Heinrich-Himmler-1920.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/02/01074207/1611262.jpg)
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/25160806/Galeria-holocausto-campo-concentracion-Auschwitz-17.jpg)











